No hay productos en el carrito.

Ángel L. Prieto de Paula (Universidad de Alicante)
El comienzo del curso coincidió con la publicación, en octubre de 1907, de Soledades. Galerías. Otros poemas. El título evidencia que se trata de una reedición muy ampliada y enriquecida de su primer libro. Pronto conoció a Leonor Izquierdo, una niña todavía (había nacido el 12 de julio de 1894). Leonor era hija de Ceferino Izquierdo, guardia civil retirado, y de su esposa Isabel Cuevas, quienes se acababan de hacer cargo de la pensión donde se terminó hospedando el poeta, en la calle de los Estudios. Prendado el profesor recién llegado de Leonor, en cuanto esta cumplió el requisito de edad para la celebración del matrimonio, Federico Zunón, compañero de claustro y actuando en nombre de doña Ana, pidió su mano para el impaciente Antonio Machado. El 30 de julio de 1909 se casaron en la iglesia de Santa María la Mayor. En una población de siete mil habitantes, el matrimonio de un profesor proveniente de la corte, de treinta y cuatro años, con una muchacha humilde de apenas quince suscitaba curiosidad pública y no pocas murmuraciones: el trayecto de los contrayentes desde la casa a la iglesia supuso para el poeta un auténtico martirio. Tras un viaje de novios que se vio frenado al llegar a Barcelona por los sucesos de la Semana Trágica y derivó por tierras vasco-navarras a lo largo del verano, con los preparativos del nuevo curso el matrimonio se asentó en Soria. Aunque doña Isabel, la madre de Leonor, alquiló un piso para ellos en la misma calle de los Estudios, su lugar de residencia habitual volvió a ser la pensión, pues la joven esposa carecía de las destrezas para llevar una casa.

Fotografía: Segundo, Ftfo., Archivo Histórico Provincial de Soria, AHPSo 14191, cesión de Pilar Cervero Díez Luengo.
La compenetración del poeta con Soria fue total. La intimidad y el recogimiento acentuaron la comunión paisajística, que lo llevó a una revelación de las honduras castellanas, con sus luces y sus sombras. Súmese a ello la relación amorosa con Leonor, de la que solo se pudo tener noticia clara en los poemas escritos tras su muerte, integrados en la reedición de Campos de Castilla -título extrañamente desaparecido en el volumen- dentro de Poesías completas (1917). Su excursión con algunos amigos a las fuentes del Duero, en septiembre de 1910, con la ascensión al Urbión y el descenso a la Laguna Negra, le proporcionó el escenario de buena parte del libro aludido y, dentro de él, del largo romance narrativo «La tierra de Alvargonzález».
Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios, viajó con Leonor a París, donde se instaló a comienzos de 1911, concretamente en el Hotel de l’Académie, en el Barrio Latino. Allí asistió a varios cursos del Collège de France, impartidos por Bédier, Meillet y A. Lefranc, y como oyente a algunas conferencias del prestigioso Henry Bergson. También concluyó allí «La tierra de Alvargonzález», que envió a Gregorio Martínez Sierra para que complementara el volumen de Campos de Castilla que le había ya entregado para su edición en Renacimiento. En París tuvo contacto con Rubén Darío y su compañera Francisca Sánchez.

Fotografía: Segundo, Ftfo., Archivo Histórico Provincial de Soria, AHPSo 4591, cesión de Pilar Cervero Díez Luengo.
La tarde del 13 de julio, víspera de la Fiesta Nacional francesa, sufrió Leonor una violenta hemoptisis de origen tuberculoso. Internada un largo periodo en una clínica, y tras solicitar a Rubén Darío ayuda económica para regresar a España, el 15 de septiembre se reinstalaron en Soria. Desde entonces, su vida se centró en atender a su esposa, con intermitentes esperanzas en una recuperación que pudieran propiciar los aires sorianos, para lo que alquiló una casita en el camino del Mirón, por donde paseaba empujando la silla de ruedas que hizo fabricar para Leonor. Engañosos indicios de mejora le hicieron soñar con ese «milagro de la primavera» al que se refirió en «A un olmo seco». Todo fue en vano: Leonor falleció el 1 de agosto de 1912. Siempre pendiente de su hijo Antonio, doña Ana había llegado a Soria el día anterior.

Al Espino, el cementerio donde fue inhumada, propenderá Machado en sus ensoñaciones (¿Por qué, decisme, hacia los altos llanos
…) y en él sitúa el lugar en que quedó fijada su memoria emotiva (¡El muro blanco y el ciprés erguido!
). El 5 de agosto apareció una esquela y conmovedoras palabras referidas a la muerte y funeral de Leonor en portada de El Porvenir Castellano, periódico que dirigía su amigo José María Palacio, casado con una prima de la difunta, y en el que el poeta colaboró incluso después de marcharse de Soria.
Algunos días antes de la muerte de su esposa había recibido el poeta los primeros ejemplares de Campos de Castilla. Aún pudo regalarle a Leonor un volumen dedicado.
Tras el entierro, ni siquiera estuvo Machado una semana en esa ciudad que le parecía una necrópolis. El día 8 de agosto abandonó Soria junto con doña Ana. Pasó en Madrid el resto del verano, que aprovechó para solicitar un traslado no importaba a dónde. Su nuevo destino profesional fue el Instituto General y Técnico de Baeza.
«Solo, triste, cansado, pensativo y viejo»: el poeta en Baeza
El 1 de noviembre de 1912 Antonio Machado está ya incorporado al Instituto Santísima Trinidad de Baeza. Al poco llegó su madre, con quien se instaló en un piso donde a veces recibían las visitas de los hermanos. Precisamente a una visita de Joaquín se debió la organización de una excursión a las fuentes del Guadalquivir, junto a recientes amigos locales, algunos de ellos compañeros del claustro.
En Baeza se abismó en una soledad debida en buena parte a la pérdida de Leonor, acrecentada por el marco de la vida modorrienta que percibía en «la ciudad moruna». En una carta a Unamuno de 1913, además de darle cuenta de su estado, se lamenta de la incultura, sequedad intelectual y conservadurismo recalcitrante de Baeza, que sale perdiendo en el cotejo con su añorada Soria: En Soria fundamos un periodiquillo para aficionar a las gentes a la lectura y allí tiene V. algunos lectores. Aquí no se puede hacer nada. Las gentes de esta tierra -lo digo con tristeza porque, al fin, son de mi familia- tienen el alma absolutamente impermeable
. Antes, en una carta de 1912 a Juan Ramón Jiménez, le había confesado que alguna vez consideró la posibilidad del suicidio: Cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro
.
Poéticamente, la muerte de Leonor parecía coincidir con el cierre de un ciclo poético. No obstante, la asimilación de los cambios en su nueva situación, y el propio choque con una tierra que le instaba a saltar sobre su experiencia inmediata y retrotraerse hasta la niñez andaluza -pese a la diferencia entre la Andalucía sevillana y esta otra, a medias andaluza y a medias manchega-, pusieron de nuevo en su mano la pluma. Surge ahí un intercambio de paisajes en que Baeza es el lugar desde el que recrea ensoñadoramente las tierras sorianas, lo que dio fundamento a algunos de sus poemas más hermosos. Entretanto, comenzó la redacción de los apuntes que se publicarían después de su muerte como Los complementarios.
El éxito de Campos de Castilla, sobre el que escribieron artículos encomiásticos Unamuno, Ortega, Azorín…, actuó en el poeta vitalmente desmoronado como un reclamo de responsabilidad moral, orientada a la tarea de ayudar a nacer una nueva España sobre el yermo ocupado por la inercia y la inepcia. Además de los paseos solitarios por los alrededores de Baeza, se centra en las lecturas filosóficas, la reflexión política sobre los tópicos males de la patria y la intervención educativa, en línea con las preocupaciones regeneracionistas de Giner de los Ríos. Probablemente en ningún sitio se ha apresado tan acendrada y atinadamente el espíritu gineriano como en el poema necrológico ya citado que, a los pocos días de su muerte, ocurrida el 18 de febrero de 1915, publicó Machado en España, la revista fundada ese año por Ortega.
Al aludido espíritu reformador obedeció la celebración, el 23 de noviembre de 1913, de la fiesta en Aranjuez, organizada por Ortega y Juan Ramón Jiménez en honor de Azorín, al que se pretendía desagraviar por el rechazo que había sufrido por parte de la Real Academia. Machado se adhirió al homenaje con el poema «Desde mi rincón», relicario de esencias azorinianas a propósito de Castilla y también una invocación a la regeneración española. A ese mismo espíritu obedecían los viajes por España llevados a cabo con sus estudiantes por el catedrático de la Universidad de Granada Martín Domínguez Berrueta, a favor de cuyos métodos renovadores llegó a intervenir Antonio Machado en El País. Pues bien, en una de esas excursiones tuvo el poeta ocasión de conocer al todavía inédito Federico García Lorca, miembro del grupo de universitarios llegados hasta Baeza, en cuyo casino les leyó «La tierra de Alvargonzález».
Sus preocupaciones filosóficas, en fin, lo habían dotado de una solvente formación de base autodidacta. No obstante, en 1915 se matriculó como alumno libre de Filosofía en la Universidad Central, por la que se licenció en 1918, con Ortega como uno de los examinadores.
En 1917 vio la luz la primera edición de Poesías completas, convertido ya el poeta en miembro de esa diarquía lírica que, junto con Juan Ramón Jiménez, señaló los senderos poéticos de las primeras décadas del siglo. También ese año editó sus Páginas escogidas.
Hubo algún intento de aproximarse a Madrid, donde se encontraba el ambiente cultural propicio, además de su hermano Manuel y otros miembros de su familia. Al fin, en octubre de 1919 obtuvo el traslado al Instituto de Segovia.
En Segovia (y otra vez el amor)

Incorporado a su cátedra segoviana a finales de noviembre de 1919, se mantuvo en ella hasta 1932. Casi todo el tiempo estuvo alojado en la modesta pensión de doña Luisa Torrego. La cercanía con Madrid le permitía desplazarse semanalmente. En Segovia encontró un fervor intelectual que lo llevó a participar en la vida ciudadana mediante clases gratuitas y a apoyar la recién constituida Universidad Popular, de la que surgiría la revista Manantial (1928-1929), a la que dio impulso.
En esta etapa intensificó sus colaboraciones en periódicos –El Sol, El Imparcial– y revistas como La Pluma, fundada en 1920 por Azaña, quien en 1923 tomaría el relevo de Ortega en España. Ortega, por su parte, fundó ese año Revista de Occidente, en cuyo primer número publicó Machado «Proverbios y cantares», que prosiguieron editándose en la citada España. También colaboró en el número 4 (1922) de la juanramoniana Índice, donde se dieron a conocer los poetas de mayor edad o más madrugadores del 27.
Su creciente concienciación civil le llevó a firmar el manifiesto de la Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre (1922). Con la deriva de la vida política española, después de que Alfonso XIII consintiera el pronunciamiento militar de Primo de Rivera y suscribiera la instauración de la Dictadura en 1923, Machado se adhirió al manifiesto de Alianza Republicana (11 de febrero de 1926).
Todo ello fue acompañado de un alejamiento de la creación poética y de una mayor dedicación a los escritos ensayísticos. Con todo, en 1924 apareció Nuevas canciones, que recogía poemas compuestos en Baeza (excluidos los que se integraron en las reediciones de Campos de Castilla) y en el breve periodo segoviano.
Pero la vertiente creativa más peculiar de estos años es la teatral, pues inició una colaboración con su hermano Manuel que se concretó en traducciones –Hernani de Hugo-, adaptaciones –Tirso de Molina, Lope de Vega– y, desde 1926, obras propias predominantemente en verso. La primera fue Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel, estrenada en el madrileño Teatro de la Princesa el 9 de febrero de 1926. Tras ella vendrían Juan de Mañara (1927), Las adelfas (1928), La Lola se va a los puertos (1929) -«comedia andaluza» estrenada con extraordinario éxito en el Teatro Fontalba de Madrid-, La prima Fernanda (1931) y La duquesa de Benamejí (1932).
En 1926 dio a Revista de Occidente la primera entrega del Cancionero apócrifo de Abel Martín. Un año más tarde fue elegido miembro de la Real Academia Española, aunque iría aplazando la redacción de su discurso de ingreso, del que en 1931 escribió un borrador, y finalmente no llegó a tomar posesión de su silla.
Refractario al purismo y al esteticismo, no se sintió íntimamente concernido por la poética de los autores que luego se llamarían «del 27», aunque su presencia, con la de su hermano Manuel, Unamuno y Juan Ramón Jiménez, sirvió para dar marchamo de solvencia a la antología en que Gerardo Diego los presentó en sociedad en 1932 (Poesía española. Antología 1915-1931).
En los últimos años segovianos aparece en su obra una figura misteriosa de mujer, Guiomar, a quien dedica unas canciones en Revista de Occidente (1929). Solo después pudo relacionarse a Guiomar con Pilar de Valderrama (1889-1979), mujer casada y con tres hijos, monárquica, católica y conservadora, además de autora de dos libros de poemas: Las piedras de Horeb (1923) y Huerto cerrado (1928). En 1928 Valderrama recaló para unos días en Segovia procedente de Madrid, según ella tras un desengaño amoroso con su marido. Allí conocería a Machado, para quien llevaba una carta de presentación de María Calvo, hermana de su íntimo amigo Ricardo Calvo. Se inició así una relación de cartas y encuentros en Segovia y Madrid, siempre con la discreción y límites exigidos por ella dado su estado civil y su posición social. En dicha relación el poeta puso el amor, que no trascendió las ensoñaciones platónicas, y ella la admiración, el cariño y acaso el interés por hacerse un lugar poético. El 5 de diciembre de 1930 Machado le dedicó en El Imparcial una reseña a su libro Esencias. Algunas cartas suyas a Valderrama, incluidas en unas memorias póstumas de esta (Sí, soy Guiomar. Memorias de mi vida, 1981), evidencian un amor construido idealmente por el poeta, que se refiere a ella como «mi diosa» y que, en lo que a él toca, llega hasta el fin de su vida. Este proceso de divinización lo aplica el escritor a Lola, el personaje de su comedia más famosa.
Todavía estaba Machado en Segovia cuando se produjo el advenimiento de la República, el 14 de abril de 1931. Él fue uno de los que izaron la bandera tricolor en el Ayuntamiento. Para entonces, el periodo segoviano estaba llegando a término.



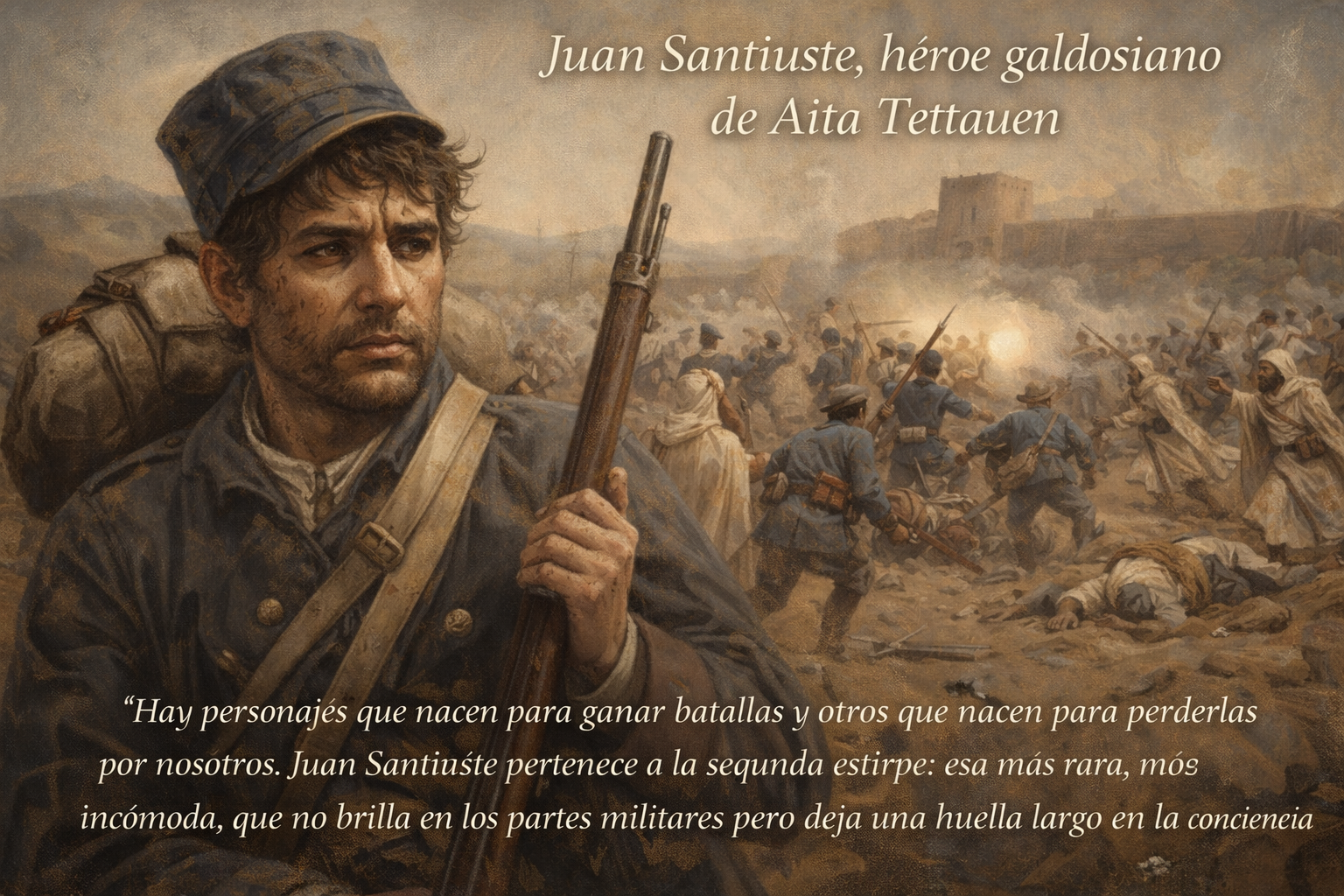












Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/hu/register-person?ref=IQY5TET4