No hay productos en el carrito.

Beatriz (novela) R. Valle Inclán, publicado en Electra nº 2 1901
Un jardín señorial, lleno de noble recogimiento, cercaba el Palacio. Entre mirtos seculares, blanqueaban estatuas de dioses jóvenes estatuas mutiladas. Los cedros y los laureles, cimbraban con angustia al sonreír todos los frentes abandonados, algún rincón, cubierto de hojas, borboleaba a intervalos su risa sombría, con un agua que temblaba en la sombra, con un latido de vida, misteriosa y encantada. La Condesa, casi nunca salía del palacio, rodeada de su religiosidad de salón; la Condesa y sus devotas, y con la sonrisa amable de las devotas inválidas, le tocaba a Fray Ángel, al capellán del Palacio, decir la misa para ella en la capilla. Era muy piadosa la Condesa. Vivía con las manos orladas de sortijas, cruzadas sobre un misal de nácar.
¡Oh, los tiempos heroicos de la familia! Cuando los Brandomín mandaban en toda Galicia. ¡Oh, las nobles casas! Catalina de Argüelles y Bordiú, duquesa de Toro, bondadosa y dolorida, con el pelo blanco como los ángeles de Murillo, y los ojos llorosos como los de las vírgenes de cera. ¡Y la pobre dama de Caldelas, que salía a misa entre las hortalizas! ¡Y el marqués de Brandomín! ¡El último romántico! Era un hombre alto, moreno y delgado, con unas manos afiladas y nerviosas como garfios.
La Condesa guardaba de él en su escritorio de plata, entre las cartas más perfumadas y los retratos más queridos, un alfiler de corbata, de oro viejo, esmaltado en negro, y un mechón de sus grandes, fuertes y rizados cabellos. La Condesa fue su amiga de siempre. La misma amiga de siempre. Un amor de toda la vida.
El padre del último Marqués de Brandomín, que tomó figura en la primera guerra carlista. Hecha la paz después de la traición de Vergara—nunca los leales llamaron de otro suerte al convenio—el Marqués de Brandomín era emigrado a Roma. Aquellos tiempos eran los hermosos tiempos del Papa Rey, el caballero español se reunía con los nobles ultra-románticos, y tenía su palacio en el Vaticano. Durante los últimos años, se estableció en Florencia, y allí murió. Fue un hombre triste, y tuvo la bizarría de algún italiano de aquellos tiempos. ¡El mismo aspecto del divino César Borgia! Los títulos de Brandomín los ostentaba un sobrino del Marqués, casado con la hija del Capitán Mendoza, ayudante del D. Pedro Aguayo y Menor, carlista conspicuo, y muerto en combate. El actual Marqués no iba nunca por el Palacio. Solo se presentaba por allá algún día de difunto, para rezar una oración por los suyos. La Condesa no quería hablar con él. Decía que tenía unas maneras un poco molestas… Era alto, enjuto, con una nariz muy delgada, las piernas arqueadas, y los ojos muy obscuros. Usaba siempre polainas y anteojos azules. La Condesa no le quería. El Marqués, su sobrino, no la iba a ver nunca… Un escándalo para la noble familia.
La más triste historia de condesa, fue por la penitencia.
—La mano austera y flaca del capellán levantaba el blanquísimo cortinón.
—¿Da su permiso la señora Condesa?
—Adelante, Fray Ángel.
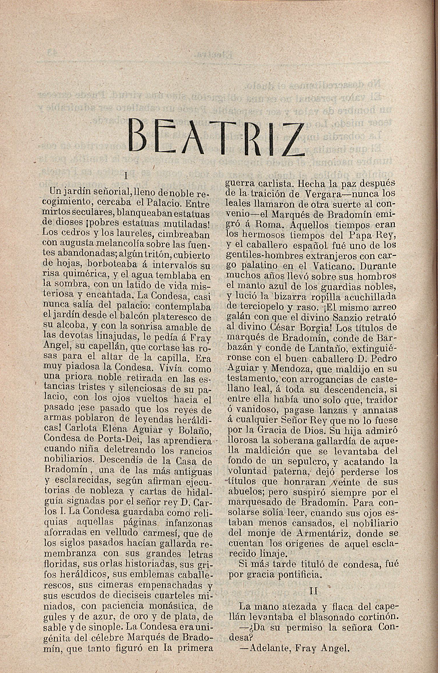
Electra, p. 45
El capellán entró. Era un viejo alto y seco, con el andar dominador y marcial. Llegaba de Brandomín, donde se volviera cobrando los forales de mayorazgo. Acababa de aparecer en la puerta del palacio. —Allí no se le decía las repesquillas. Allí se tomaban las órdenes. —La noble Condesa suspiró cansada: el amor le oprimía de diamante carmesí. Apenas se veía dentro del salón. Cada lágrima ardía e invernal.
La Condesa rezaba en voz baja, y sus dedos, lirios blancos aprisionados entre las manos de cera, pasaban lentamente el misal de los antiguos caballeros de Jerusalén. Largos y penetrantes alardes llegaban del salón desde el corredor. Las cortinas, al ceder a la oscuridad, palpitaban: era el silencio, como las alas del murciélago lector.
Fray Ángel se angustió.
—¡Viajante de Dios! ¿Sin duda el demonio tentaba martirizando a la señorita Beatriz?
La Condesa puso fin a su rezo, santiguándose con el espejo del rosario, y respondió:
—¡Pobre hija mía! El demonio la tiene en su poder. Aquí no se habla sino de la niña perdida, verá el retoque como una calavera en el fuego. Me han dicho que baja saludando a los hombres. Será una recreadora moderna. ¡Tiempos que hacen verdaderos milagros!
Fray Ángel, indeciso, movía la tonsurada cabeza.
—¡Sí! —Luego hace; pero lleva veinte años encerrada, monja.
—La manda el coche, Fray Ángel… ¡Imposible! Poco se apresurará su Señoría.
—Si la trae en silla de manos, difícilmente llegaré con el óleo del alma.
—¡Una penitencia! Pero es inútil.
Es una religiosa.
—Vendrá usted a la Condesa, el coche de dos caballos se lo lleva. ¡Y dígale que no olvide el evangelio de hoy! El mundo es del demonio. Recordando aquellos discursos en voz alta y a la sombra de un gran sepulcro. Fray Ángel había sido uno de aquellos car-
becillas tonsurados, que robaban la plata de sus iglesias para acudir en socorro de las lealtades. ¡Años seguidos, y terminada la guerra, aún se lamentaba, con su voz de niño enfermo, de los cruz-gruz, cruz-gruz! ¡Era como un monje en cruz, tiznado!
—¡Pobre hija! ¡Pobre hija!
Fray Ángel reprendió:
—No hay porvenir.
La Condesa cerró los ojos lentamente como quien duerme.
—¡Tanto tiempo con ella! No me dejará. ¡Es mi único consuelo! No hay bien en los cielos que la iguale. Es como los ciegos en el camino.
Y el noble capellán pensaba para sí:
—Los ciegos en el camino son los mejores amigos del Señor.
—¡Ah! Pero está aquí el señor Penitenciario.
—¿Dónde?
La Condesa respondió tristemente:
—Mi tío le ha traído.
—¿Y qué le ha dicho su señoría?
—¡Ojo! Ha dicho el señor Penitenciario:
—Yo no he visto aún nada.
—¡Hace mucho que está aquí!
—No le he visto desde entonces.
—¿No le ha confesado aún?
—No… No se puede hablar con ella.
—¡Pobre hija! ¡Pobre hija!
—Y ni su madre ni su padre la ven.
—¡Ay! ¡Eso sí que no! ¡Eso no!
Fray Ángel suspiró con fervor:
—¡Jesús! ¡Jesús! ¡Cuánto se ha perdido!
El corazón de la noble Condesa tembló.
—Señor Penitenciario…
El capellán tembló al oír ese nombre. Los santos volverán al cielo los ojos, le tenían un cerro amarrado.
—¡Dios lo haga!
Y el noble señor, arrollando el ro-
Página 46
III
Beatriz parecía una muerta: con los párpados entornados, las mejillas muy pálidas y los brazos tendidos a lo largo del cuerpo, yacía sobre el antiguo lecho de madera negra. La Condesa no podía dejar de llorar. A su lado estaba el noble canónigo de Brandomín, envuelto en su roquete de lino, al cabo de la cama. En la otra silla, sentada de hito en hito, la Condesa no se movía. Tenía, de cristales venecianos y de amatistas, unos gruesos lentes. La luz era blanda, azul. Las lámparas encendidas, los pebeteros alzaban en el aire blancuras de humo, y danzaban en los cristales lágrimas de resplandores.
A veces la Condesa se reclinaba en el lecho, retirados en un extremo de la cama los brazos. A la derecha, en la mesita de noche, dormían los libros de rezos, los santos óleos, el misal. Su rosario, de nácar, estaba sobre una almohadilla bordada con azucenas.
El canónigo, sin moverse, miraba fijamente a la joven: su quietud era una oración continua. Un médico en pie en la alcoba, consultaba a los sacerdotes con señas. Sobre el lecho, la secuencia de las campanillas, del incensario y del humo de mirra, parecía flotar siempre en su mal olor.
Estaba pálida, y sin interrumpir el sueño, el señor Penitenciario entró en el salón repentinamente y preguntó en voz baja:
—¿Duerme aún? ¡Pobre niña!
—¡Cómo Beatriz! —replicó el canónigo para consolarla. Después volvió la voz a su entonación habitual—. ¡No, no duerme! ¡Pobre niña! Tiene los ojos entornados, y parece que duerme. Pero es que está desvanecida, es que ha perdido el sentido…
El señor Penitenciario se inclinó y le miró muy de cerca los ojos. Beatriz seguía inmóvil, sin pestañear. Entonces el señor Penitenciario le preguntó en voz baja:
—¿Cuándo llegará ese fraile?
—¡Tal vez haya llegado!
—¡Pobre Condesa! ¿Qué hará?
—¿Quién sabe!
—¿Ella no sospecha nada?
—¡No podrá sospechar…!
—Es tan doloroso tener que decírselo…
Callaron los dos. Beatriz seguía llorando. Poco después entró la Condesa…
La pobre señora le dejó hasta el cabezal de Beatriz, inclinó en silencio la frente y rompió a llorar.
—¡Tan dolorosa!, ¡tan dolorosa!…
(La nona dolorosa), y los ojos fijos, como si viese en lo más alto del lecho una aparición blanca, entre nubes muy hermosas, frente de estatuas y palmas benditas.
—¡Señor Penitenciario! —dijo en voz baja el canónigo, y el señor Penitenciario se volvió, mientras la dama se inclinaba sobre la niña para besarla—. ¡Señor Penitenciario! Acérquese.
—¡Condese, necesito hablar con ese fraile!
La voz del canónigo, de ordinario suave y paternal, se volvió temblorosa, y como si se quebrara en una oración.
—¡Señor Penitenciario, no está el penalti aquí!
Los ojos azules, aún empañados de lágrimas, cruzaron la estancia.
—¿Pero quién me asegura que no ha sido ella?
Y de pronto, en un tono grave, lento y profundamente doloroso:
—Beatriz no sabría defenderse. La inocencia, señor, es algo muy ciego…
—¡No, no! Nadie buscará aquí, Carlota, es preciso que todo…
—¡No! ¡Dios! ¿Qué pasa?
—¡Calla!
Al mismo tiempo llegaba a la Condesa el fraile anciano, y se detuvo a poca distancia del lecho. Miraba a la niña, y, con los ojos llenos de lágrimas, quiso besarla. Entonces el canónigo se volvió hacia el señor Penitenciario y, posando su mano lenta y afirmativamente sobre la frente tersa de la niña y murmuró:
Página 47
—¡Hija mía, no tiembles!… ¡No temas!
Cabalgó en la nariz los quevedos con guarnición de concha, abrió un libro de oraciones, por donde marcaba el registro de seda ya desvañecida, y comenzó a leer en alta voz.
Oración.
—¡Oh tristísima y dolorosísima Virgen María, mi Señora, que siguiendo las huellas de vuestro amantísimo Hijo, y mi Señor Jesucristo, llegasteis al Monte Calvario, donde el Espíritu Santo rogó resplandor en el nombre más alto que el hombre humano! Concededme, Virgen María, oh madre divina, gracia y perdón a las penas de los tristes y de los pobres espíritus apartados en la pena; oh dulcísima señora, concedednos a los mortales fuerzas para arrojar y llorar nuestras culpas y nuestros males.
¡Oh madre del dolor, Virgen María, que me concedáis lo que os pido, si ha de ser para vuestra mayor gloria, y mi salvación eterna! Amén.
—Beatriz repitió:
—¡Amén!
IV
Los ojos del gato, que hacía centinela al pie del brasero, con brillo de esmeralda: en el gran lecho oscuro, cabían muchas oraciones, y los cirios ardían melancólicos, sobre los candeleros. Al pie de la cama se velaba el libro de los lamentos.
Las hojas de los balcones horadaban el silencio y los pasos se oían secos, por arriba de la torre. El buen Prior, por arras del Señor de Brandomín, observaba el altar y se sumía en profundos rezos.
Beatriz, como un ángel extático, entrecerraba los párpados. Las lágrimas se le iban deslizando por la frente. Sus labios apenas susurraban. En el candelabro, el polvo de oro de las mariposas muertas. Al borde del catre, Fray Ángel rezaba.
El señor Penitenciario permanecía en pie, con aire eclesiástico atento y noble, frente al eclesiástico asiento en el canapè, y trémula y abatida por obscuros presentimientos, se dejó caer en un sillón. El canónigo, con la voz un grado de solemnidad empezando a decir:
—Es su terrible pecado, Condesa.
La dama suspiró:
—¡Terrible, señor Penitenciario!
El señor Penitenciario callaba y enjugaba las lágrimas que humedecían el bonete azul de sus pupilas. Al cabo de un momento murmuró quedamente la voz por un anhelo que apenas se podía ocultar:
—¡Lo temo, lo que usted me va a decir!
El canónigo inclinó con lentitud su frente y repitió las mismas palabras sagradas de las primeras meditaciones recogidas:
—¡Es preciso sacar a Lombard del Dios!
—¡Es preciso!… Pero que hice yo para merecer esto… ¡Ay! ¡Fueron sus culpas! Y los designios de Dios, por sus pecados.
—¡Esos pecados de la niña son dolor!
—¡Verá si Beatriz invoca piedad y gracia, piedad de Saturnales!
—¡El canónigo lo interrumpía.
—¡No, esto, no es natural… es pecado!
Hace veinte años, y con eso… ¡Ya no vive ni el marqués ni su esposa! Ella fue una criatura abandonada y un infierno levanta los ojos de fuego.
El canónigo se volvió al Prior:
—¡Nuestro Señor quiere que Dios sea justo! ¡Viene los ángeles del Señor!
—¡Agradécelo, Condesa!
—Gracias, señor Penitenciario.
El canónigo sonrió levemente: era…
Electra — Página 48
…alto y encorvado, con manos de obispo y rostro de jesuita: tenía la frente desguarnecida, las mejillas tristes, el mirar amable, la boca sumida, llena de sagacidad. Recordaba el retrato del cardenal Cosme de Ferrara que pintó el Perugino. Traía leve prusca carmín.
—En este palacio, señora, se hospedó un sacerdote impuro, hijo de Satanás.
La Condesa le miró horrorizada.
—¿Fray Ángel?
El Penitenciario afirmó inclinando tristemente la cabeza, cubierta por el solideo rojo, privilegio de aquel cabildo. La llama de las brujas brilló en sus anteojos de oro; con la voz un poco bronca murmuró:
—Esta ha sido la confesión de Beatriz. ¡Por el terror y por la fuerza han abusado de ella!
La Condesa se cubrió el rostro con las manos, que parecían de cera: callaba, no exhalaba ni un suspiro. El Penitenciario la contemplaba en silencio. Después continuó:
—Desgraciadamente, uno de esos que suelen advertirse a usted, mi deber es cumplir el mandato sagrado. Ya sabe, señora, que en estos casos la Iglesia exige castigo, y solo hay una forma de satisfacer la penitencia: el retiro de ese hombre. ¡Ese hombre ha de salir de España!
La Condesa se estremeció.
—¡Oh, no! ¡Dios mío, no!
—¿No hay más? ¿Y mi hija no lo verá más?
El canónigo intervino, levantándose con severidad:
—Condesa, es el castigo.
—¡Dios y el rey! —dijo la Condesa, y apretó las manos, como si fuera una plegaria que pueda avergonzar al mundo.
Y mientras tanto, allá en el lecho, Beatriz parecía dormida. No volteaban sus ojos ni sus labios. A través de los ventanales abiertos, entraban las sombras de los años hacia las lámparas. En los atrios fundadores de San Ignacio de los Altares lloraban sobre las gradas doradas, y en el borde del brasero apagado dormía el gato.
Electra — Página 49
Los gritos de Beatriz resonaron en todo el palacio. La Condesa estremeció oyendo aquel plañir que hacía el silencio desigual de la noche, y acudió presurosa.
La niña, con ojos extraviados y el cabello desatrenzado, se alzó de hombros, se acercó a los pies del antiguo lecho salomónico, y sus palabras eran incomprensibles. Se golpeaba la frente y gemía angustiada. En la mirada se le reflejaba un insomnio blanco, como los divinos clavos de la humanidad.
—¡Mamá, mamá! —gritó de repente—. ¡Perdóname!…
Y tendió las manos, que parecían dos blancas palomas doradas.
—¡Condesa, que alzarse en sus ruegos!
—¡Hija! Acuéstese, ¡duerma, por Dios!
Beatriz retrocedió, los ojos horrorizados, llorando en el espaldar del lecho:
—¡Ah! ¡Está Satanás! ¡Ah! ¡Duerme Satanás! Viene todas las noches. Anoche vino y me llevó mi escapulario. Me tiró al mundo, me arrancó de Dios…
—¡Pero no tiene esto! —yo grité, y el demonio se reía.
Se le hinchaba el cuello, se desvanecía de lo azul, cruzaba de sangre, se le borraba el pensamiento. Las ondas le subían como un humo negro, los dedos le crujían. Se deshacía el alma en los labios.
—No temas, hija mía. ¡Nuestro Señor Jesucristo vela ahora por ti!
—¡No! ¡No!
Y Beatriz se estrechaba al cuello de su madre. Temorosas las dos, fueron a refugiarse en el fondo de la alcoba, sobre el antiguo sofá de seda azul con pájaros quiméricos, uno de esos muebles rancios que todavía se hallan en las casas de abolengo y parecen conservar en su seda labrada y en sus molduras lustrosas el respeto y la severidad engolada de los antiguos linajes.
La Condesa arrodillóse en el suelo: entre sus manos guardó los pies descalzos de la niña, como si fuesen dos pájaros enfermos y ateridos, besándolos, ocultando la frente en el hombro de su madre, murmuró:
—Mamá, queridita, fue una tarde que bajé a la capilla para confesarme… Yo le llamé gritando, ¡yo no me oía…! Después quería venir todas las noches…
—Y yo estaba condenada.
—¡Calla, hija mía! ¡No recuerdes!…
Las dos lloraban juntas: el silencio, inmensas sobre la puerta de encina, ensombraba los floreros de herrería. En una lámpara doble, colgada del artesón, brillaban los ojos de Fray Ángel, y la cabeza en el hombro de su madre se escondía, más temblorosa.
—¡No me quitéis la medalla! ¡No me la arranquéis! —lloraba la niña levantando los brazos de cera—. ¡Si me quitan la medalla, me muero!
El canónigo se volvió hacia la Condesa:
—Es una santa, señora.
Las criadas entraban con un candelabro: alumbraban el sofá y los retratos. La noche se hacía más negra. La Condesa se llevó un dedo a los labios, indicando que Beatriz dormía, y la anciana se acercó sin ruido, andando con trabajos: lentitud. Murmuró en voz baja:
—¡Al fin descansa!
—¡Sí!
—¡Pobre alma blanca!
Se sentó y arrimando muellemente uno de los brazos del sillón. Los dos aguardaron en silencio. Sobre un instante de la puerta la pareja de tórtolas seguía arrullando…
A media noche llegó la Saludadora de Celtigos. Llegaba subiendo en un carro de bueyes tendido sobre paja.
La Condesa fue a recibirla con el breviario, y extendiendo su mano le pidió oraciones. Era vieja, con las mejillas rosadas, vestía saya de lino y alpargatas blancas. La Condesa le preguntó a los criados:
—¿Nadie sabe si vino también Fray Ángel?
Y uno de los criados respondió la misma versión que corrió entre los viajeros: al encontrar el coche en la mayor esquina…
—Se tornó, mi Condesa, ¡yo sola he venido! y más contenta que la de Dios…
—¡Pero no fui a Celtigos un fraile el aviso…?
—Estos tristes ojos a nadie vieron, señora.
Los criados dispusieron la estancia con un sillón. Beatriz la contemplaba en silencio, luego sonrió. Abrazaron a la buena mujer, y cuando desapareció, la sonrisa yerta de su boca desapareció.
—¡No, no! ¡Él no vino!
La Condesa se volvió al penitenciario, que de hinojos oraba:
—¿No llegó el aviso?
—Fue por la noche.
—¿No fue persona de este mundo?
Electra — Página 50
Ayer de tarde quedéme dormida, y en el sueño tuve una revelación. Me llamaba la buena Condesa moviendo su pañuelo blanco, que era después una paloma volando, volando para el cielo.
La dama preguntó temblando:
—¿Es buen agüero eso?
—¡No hay otro mejor, mi Condesa! Díjome entonces entre mí: ¡vamos al palacio de tan gran señor!
La Condesa callaba pensativa. Después de algún tiempo, la Saludadora, que tenía los ojos clavados en Beatriz, pronunció estas palabras:
—Esta rosa santa le han hecho mal de ojo. En ese pico le han versado la ciencia negra.
Y la Condesa le entregó un espejuelo guardado en el escritorio. Levantólo con dignidad, lo alumbró con gracia, y haciendo en todas líneas el signo de la cruz, murmuró:
—¡Aquí está el daño!
La Condesa se estremecía. Para consolarla, la vieja, abriendo la cartilla de los Evangelios, comenzó a decir:
—Mire, señora, mire lo que dice aquí: “En el padre Santo está la bendición. Y en el discípulo fiel está la gloria”.
—¡Dios mío! —exclamó la Condesa.
—A su merced le toca dar a su hija el pan de los Cielos.
—¡Sí, señora! —contestó la anciana—. Yo misma le diré las oraciones y el ensalmo curador de este maleficio.
—¿Sabe hacerlas?
—¡Ay, señora, mi Condesa, es muy grande el poder de los mandamientos!
—¡Sabe hacerlas! Yo mandaré decir misas y Dios lo perdonará.
La Saludadora meditó un momento.
—Sé hacerlas, mi Condesa.
—Pues hágalas.
—¿A quién, mi señora?
—A un capellán de mi casa.
La Saludadora inclinó la cabeza.
—Para eso hace menester del breviario.
La Condesa salió y trajo el breviario de Fray Ángel. La Saludadora arrancó siete hojas y las posó sobre el espejo. Después recortó las palabras: “Jesús mío”, “Jesús mío”, “Satanás”, “Satanás”, “Te conjuro”… Juntas, componían un rezo. Sumió la oración y fue repitiendo el nombre de Jesús por todas las páginas más doradas, por todos los pecados más suaves, por la señal de la cruz, por el ojo de la salamandra. Te conjuro en la palabra de este túnico del Cordero.
La Condesa la miraba espantada. La anciana continuó, untando el espejo con agua bendita.
—Esto no se lo quite nunca.
Y volvió a ponerlo dentro de la cómoda.
Las tres mujeres se miraron. Entró uno de los criados del palacio.
—Los niños de Celtigos trajeron ahora el breviario de Fray Ángel, el de la oración…
La cabeza yerta, tonsurada, pendía fuera de las sábanas.
R. del Valle-Inclán



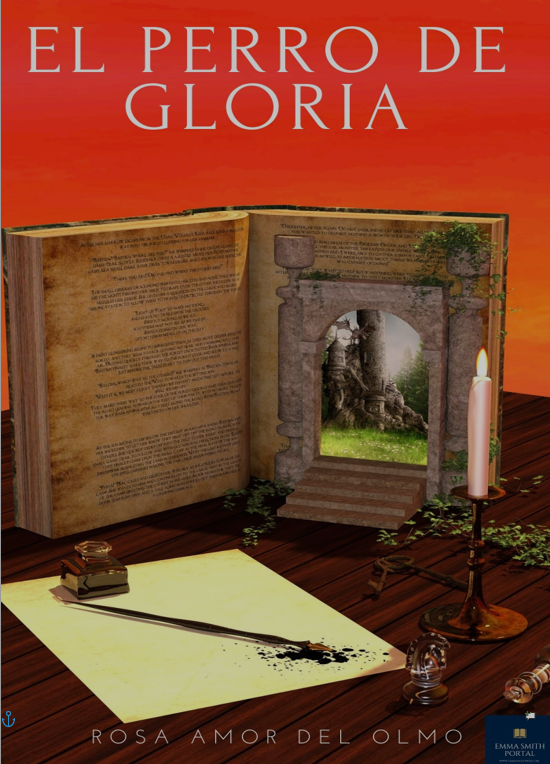
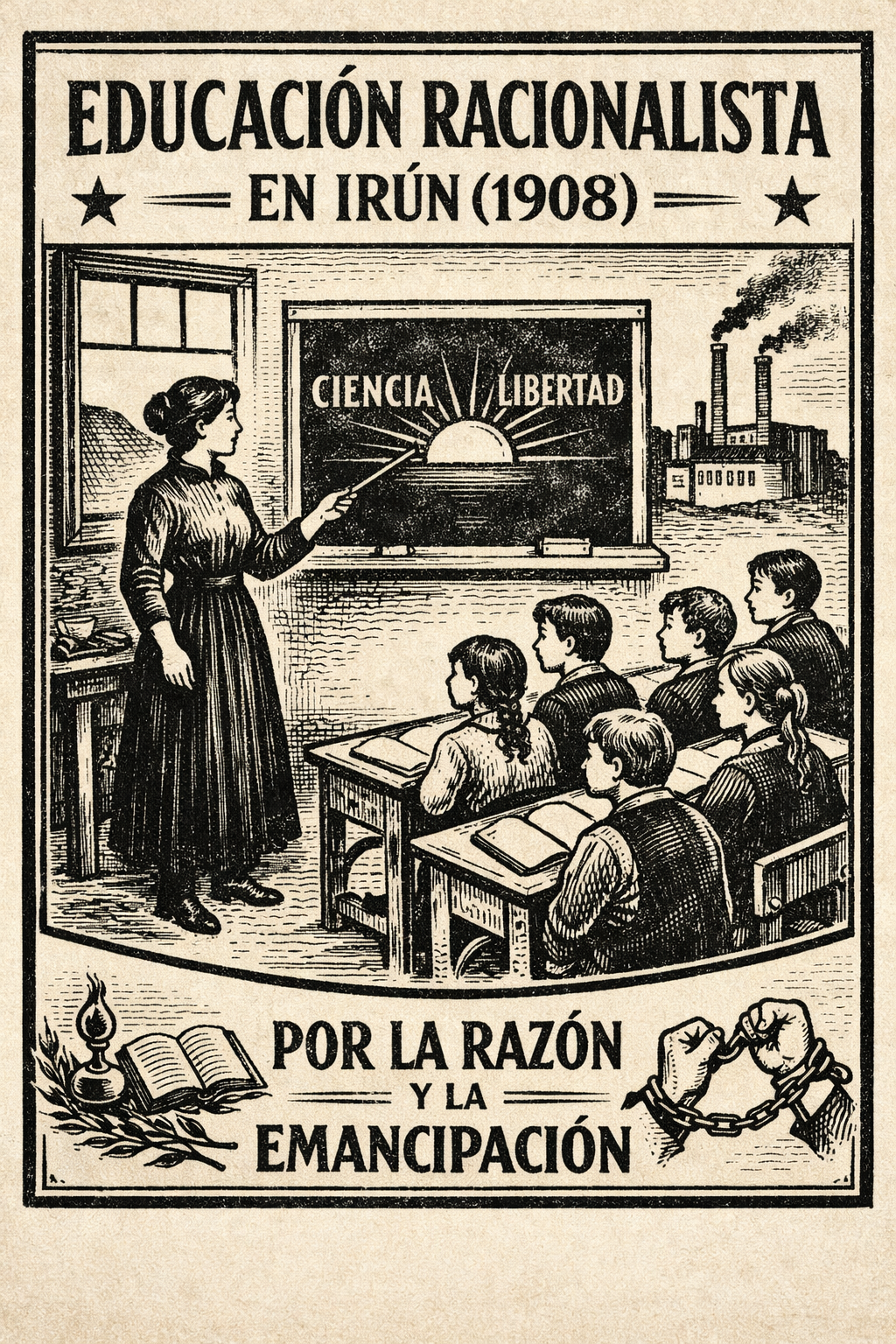











Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.info/pt-BR/register-person?ref=GJY4VW8W