No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Los milicianos de 1936, pertenece a La Guerra
Después de puesta su vida tantas veces por su ley al tablero… ¿Por qué recuerdo yo esta frase de don Jorge Manrique siempre que veo, hojeando diarios y revistas, los retratos de nuestros milicianos?
Tal vez será porque estos hombres, no precisamente soldados, sino pueblo en armas, tienen en sus rostros el grave ceño y la expresión concentrada o absorta en lo invisible de quienes, como dice el poeta, «ponen al tablero su vida por su ley». Se juegan esa moneda única —si se pierde, no hay otra— por una causa hondamente sentida. La verdad es que todos estos milicianos parecen capitanes, tanto es el noble señorío de sus rostros.
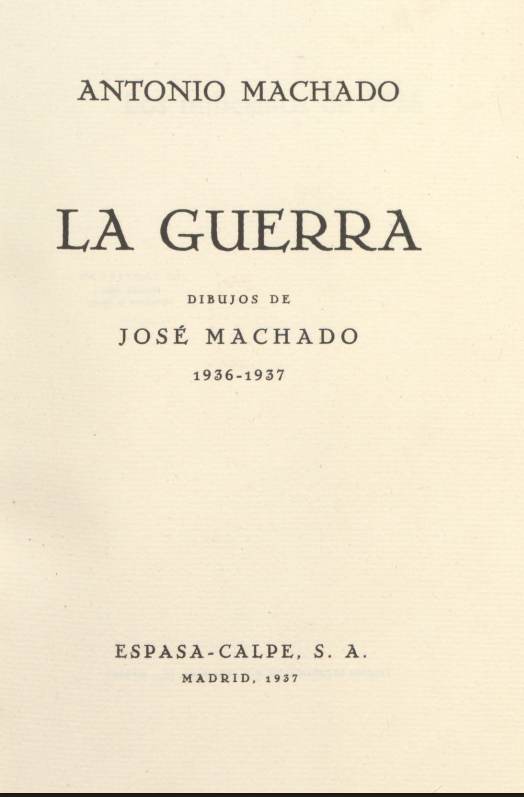
Cuando una gran ciudad —como Madrid en estos días— vive una experiencia trágica, cambia totalmente de fisonomía, y en ella advertimos un extraño fenómeno, compensador de muchas amarguras: la súbita desaparición del señorito. Y no es que el señorito, como algunos piensan, huya o se esconda, sino que desaparece —literalmente—, se borra, lo borra la tragedia humana, lo borra el hombre.
La verdad es que, como decía Juan de Mairena, no hay señoritos, sino más bien “señoritismo”, una forma, entre varias, de hombría degradada, un estilo peculiar de no ser hombre, que puede observarse a veces en individuos de diversas clases sociales, y que nada tiene que ver con los cuellos planchados, las corbatas o el lustre de las botas.
Entre nosotros, españoles, nada señoritos por naturaleza, el señoritismo es una enfermedad epidérmica, cuyo origen puede encontrarse acaso en la educación jesuítica, profundamente anticristiana y —digámoslo con orgullo— perfectamente antiespañola. Porque el señoritismo lleva implícita una estimativa errónea y servil, que antepone los hechos sociales más de superficie —signos de clase, hábitos e indumentos— a los valores propiamente dichos, religiosos y humanos.
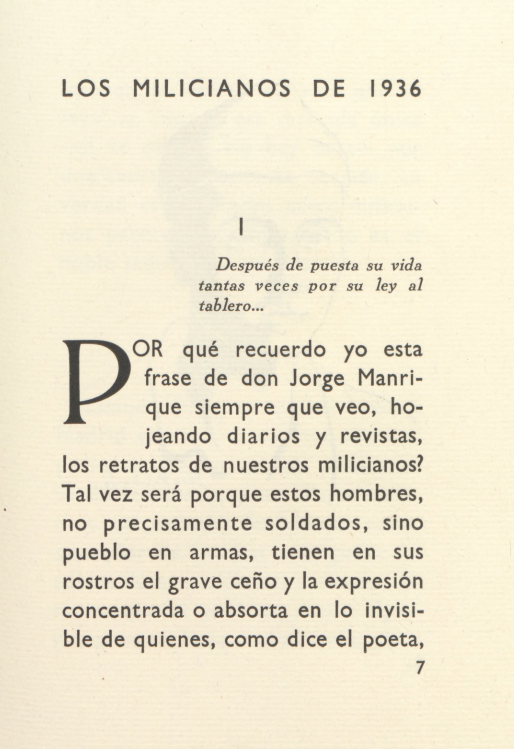
El señoritismo ignora, se complace en ignorar —jesuíticamente— la insuperable dignidad del hombre. El pueblo, en cambio, la conoce y la afirma; en ella tiene su cimiento más firme la ética popular. «Nadie es más que nadie», reza un adagio de Castilla. ¡Expresión perfecta de modestia y de orgullo! Sí, «nadie es más que nadie», porque a nadie le es dado aventajarse a todos, pues a todo hay quien gane, en circunstancias de lugar y de tiempo. «Nadie es más que nadie», porque —y éste es el más hondo sentido de la frase—, por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre.
Así habla Castilla, un pueblo de señores, que siempre ha despreciado al señorito.
Cuando el Cid, el señor, por obra de una hombría que sus propios enemigos proclaman, se apercibe, en el viejo poema, a romper el cerco que los moros tienen puesto a Valencia, llama a su mujer, doña Jimena, y a sus hijas, Elvira y Sol, para que vean «cómo se gana el pan». Con tan divina modestia habla Rodrigo de sus propias hazañas.
Es el mismo, empero, que sufre destierro por haberse erguido ante el rey Alfonso y exigídole, de hombre a hombre, que jure sobre los Evangelios no deber la corona al fratricidio. Y junto al Cid, gran señor de sí mismo, aparecen, en la gesta inmortal, aquellos dos infantes de Carrión, cobardes, vanidosos y vengativos; aquellos dos señoritos felones, estampas definitivas de una aristocracia encanallada.
Alguien ha señalado, con certero tino, que el Poema del Cid es la lucha entre una democracia naciente y una aristocracia declinante. Yo diría, mejor, entre la hombría castellana y el señoritismo leonés de aquellos tiempos.
No faltará quien piense que las sombras de los yernos del Cid acompañan hoy a los ejércitos facciosos, y les aconsejan hazañas tan lamentables como aquella del “robledo de Corpes”. No afirmaré yo tanto, porque no me gusta denigrar al adversario.

Pero creo, con toda el alma, que la sombra de Rodrigo acompaña a nuestros heroicos milicianos, y que en el Juicio de Dios que hoy, como entonces, tiene lugar a orillas del Tajo, triunfarán otra vez los mejores. O habrá que faltarle al respeto a la misma divinidad.
Antonio Machado en 1937.
Fotografía: Alfonso, Archivo General de la Administración (AGA).
Madrid, agosto de 1936.
Comentario
Madrid, agosto del 36. Las aceras aún huelen a tinta fresca de imprenta y a pólvora reciente cuando Machado hojea diarios y se queda prendido, no de las noticias, sino de los rostros. Son fotografías de hombres sin uniforme de academia—boinas, monos de trabajo, camisas arremangadas—con esa fijeza oblicua de quien mira algo que no se ve en el papel. Y entonces, siempre, le asalta la misma cuerda de Manrique: “poner la vida al tablero por su ley”. No es una cita: es el latido que sale de esas pupilas. Esos milicianos juegan con la única moneda que posee un ser humano, la vida, y la ponen en circulación por una causa que sienten como propia, sin notarios ni heráldica.
La ciudad, sumida en su experiencia trágica, muda de rostro a ojos vista. Un fenómeno extraño y, sin embargo, clarificador: desaparece el señorito. No huye, no se esconde; sencillamente se borra, como se borra el ruido superfluo cuando irrumpe una voz verdadera. Madrid, que todavía arrastra el polvo de la verbenas, ve retirarse las figuras que confundían elegancia con jerarquía, linaje con autoridad moral. “No hay señoritos—diría Mairena—, hay señoritismo”: una manera de no ser hombre, un arte de fingirse alguien por afuera cuando por dentro no se sostiene nada. El suceso no es de sociología; es de ética. La tragedia, como la lluvia, cae sobre todos y transparenta las fibras: donde había adorno, queda cartón; donde había persona, queda el nervio.
Ahí entra Castilla con su sentencia mineral: “nadie es más que nadie”. La frase, que en boca necia suena a igualitarismo plano, en boca del pueblo es una arquitectura moral. Nadie puede ser más que todos a la vez; y por mucho que valga cada cual, no hay valor por encima del valor de ser hombre. De esa modestia orgullosa—sí, orgullosa—se alimenta la dignidad popular que Machado reconoce en los milicianos: hombres que no precisan emblemas para hacerse cargo de su deber.
Por eso el poeta tira del otro hilo maestro, el del Poema de Mio Cid. Rodrigo, el señor de sí mismo, llama a su mujer y a sus hijas a las almenas para que vean “cómo se gana el pan”. No presume: explica. Su gesta es trabajo, su gloria, oficio. A su lado, en contraste fosforescente, relampaguean los infantes de Carrión: nobleza de escaparate, soberbia miedosa, venganza mezquina. Siglos después, esa vieja escena ilumina la plaza del 36 con un foco nuevo: no se trata solo de una democracia naciente frente a una aristocracia declinante; es la hombría—la humana entereza—plantada ante el señoritismo, esa enfermedad epidérmica que confunde el lustre del cuero con la sustancia del alma.
Machado mira a los milicianos y ve capitanes. No porque lleven galones, sino porque sus rostros han aprendido esa concentración silenciosa de quien responde por otros. Hay algo casi litúrgico en la manera en que sostienen el fusil: no pura belicosidad, sino una admisión de responsabilidad. Esos hombres no han venido del aula de táctica; vienen del banco de carpintero, del mostrador, del andamio. Traen las manos sucias de oficio y, sin embargo, el rictus noble que tantas veces se echa de menos en los salones. Frente a ellos, ¿qué puede el ademán vacío del señorito? Nada. La tragedia borra el barniz y deja el grano.
El artículo no sermonea—aunque sube de tono—: argumenta con metáforas vivas. “Poner la vida al tablero” porque hay una ley íntima que obliga; el “Juicio de Dios” no como teología, sino como nombre antiguo del veredicto moral que las cosas exigen cuando el Tajo arrastra historia. A esas orillas, dice el poeta, triunfarán los mejores, y no por decreto, sino por la lógica profunda de la dignidad. Si no triunfan, habrá que faltarle al respeto a la misma divinidad: no tanto a un dogma, cuanto al orden moral que hace habitable el mundo.
Late también el viejo profesor—Mairena—en el andamiaje del texto: pedagógico sin ser escolar, popular sin caer en populismo, con el juicio preciso cuando dispara contra la educación que domestica conciencias y fabrica señoritismos anticristianos en nombre del decoro. Puede discutirse el golpe anticlerical, puede matizarse la sociología de la dicotomía; lo que no pierde filo es el núcleo: la defensa cerrada de la dignidad del hombre común, convertido por la circunstancia en miliciano. Machado hace de esos rostros un espejo donde se miran Manrique y el Cid, y el reflejo que devuelve no es arqueología, sino presente encendido.
Queda, al cerrar, una enseñanza que no quiere adoctrinar y, sin embargo, educa: cuando una comunidad entra en trance, el país se la juega en la diferencia entre señor y señorito. El primero nombra con modestia sus hechos y se echa a la calle a “ganar el pan”; el segundo se mira a sí mismo y desaparece al primer trueno. Los milicianos de 1936, vistos por Machado, no son solo soldados improvisados: son la prueba de que hay momentos en que la nación—esa palabra tan sobada—recobra contenido en los ojos de quienes no tienen otro blasón que su hombría. Por eso el poema épico, el aforismo popular y la prosa inmediata se trenzan aquí con una naturalidad insólita: porque el poeta ha encontrado en esas caras el hilo conductor de España, de la España que trabaja, sufre y no presume. Y decide—con la serenidad que da la piedad civil—poner su palabra al lado de esas manos.
Una respuesta a «Un cuento comentado de Antonio Machado»

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.info/bg/register-person?ref=V2H9AFPY


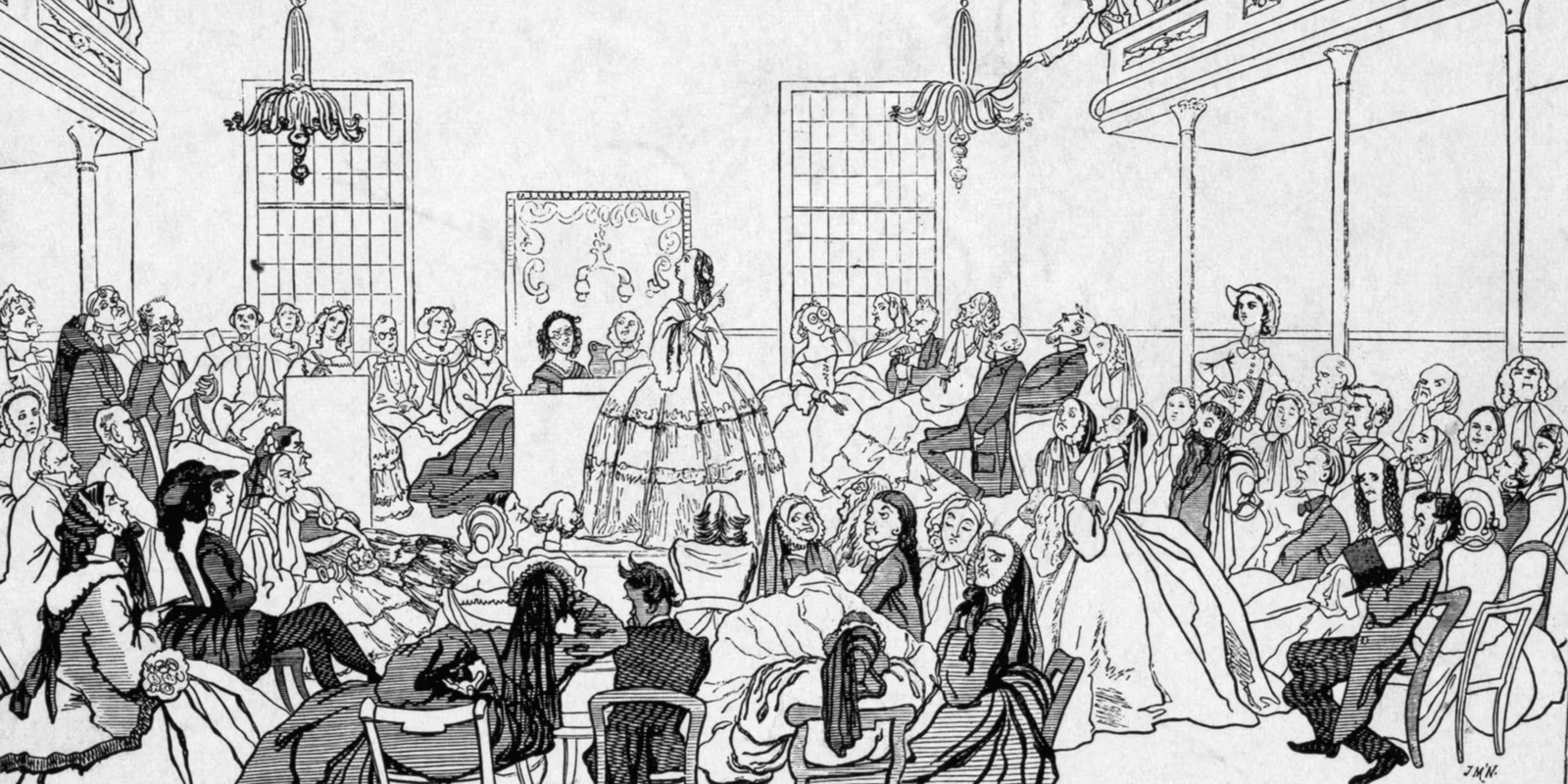
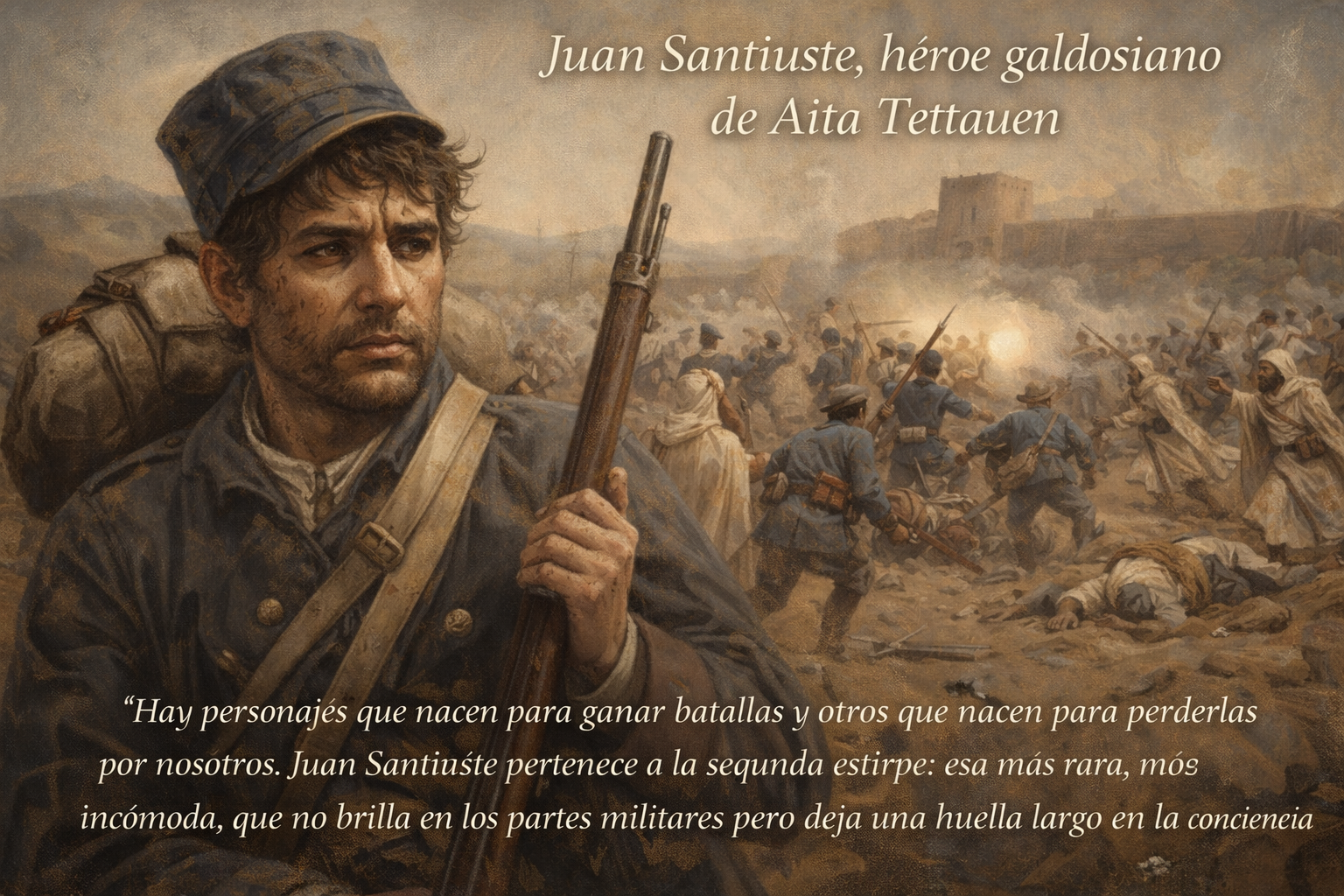












Deja una respuesta