No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
Mercedes Pinto Armas (1883-1976) fue una escritora, poetisa, dramaturga y periodista canaria considerada una figura destacada de la literatura española del siglo XX. Conocida popularmente como la “poetisa canaria” por sus tempranas dotes creativas y su éxito precoz en certámenes literarios insulares, desde joven demostró un profundo compromiso social que impregnó tanto su vida personal como su obra. Su trayectoria vital y literaria estuvieron íntimamente entrelazadas, convirtiéndola en una voz singular y adelantada a su tiempo dentro y fuera de las letras canarias. Además de cultivar la poesía, la novela y el teatro, Pinto fue también conferenciante, pedagoga y activista, alzando la voz en defensa de la educación, los derechos de la mujer y otros colectivos desfavorecidos en una época de grandes prejuicios.
Nacida en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) en el seno de una familia culta –su padre, Francisco María Pinto, era un conocido escritor–, Mercedes creció “entre letras” y empezó pronto a escribir y publicar. En su adolescencia colaboraba con la prensa local y llegó a ganar premios literarios regionales, preludio de la prolífica carrera que tendría más adelante. Sin embargo, su vida dio un giro decisivo al contraer matrimonio en 1909 con Juan de Foronda, un oficial de marina peninsular. Aquel matrimonio resultó turbulento y estuvo marcado por la violencia, un infierno conyugal que la afectó profundamente en lo personal y artístico. Las difíciles experiencias de Mercedes junto a un esposo mentalmente enfermo y extremadamente celoso –que incluso hubo de ser internado en un sanatorio– la empujaron a alzar la voz en favor del divorcio, un derecho inexistente entonces para las mujeres españolas. Determinada a proteger a sus hijos y reivindicar su autonomía, Pinto se convirtió en una firme defensora de la necesidad de modernizar las leyes matrimoniales de su tiempo.

A comienzos de los años veinte Mercedes se trasladó a Madrid, donde logró integrarse en los círculos intelectuales más dinámicos de la capital. Allí entabló amistad con figuras de la talla de Carmen de Burgos, Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset, quienes la apoyaron y la animaron a proyectar su voz. Fruto de estas influencias y de su propia convicción, el 25 de noviembre de 1923 Mercedes Pinto pronunció en la Universidad Central de Madrid la conferencia “El divorcio como medida higiénica”, una valiente disertación en la que denunció la situación de las mujeres atrapadas en matrimonios insalubres y abogó por el derecho al divorcio por causas como la enfermedad mental. En plena dictadura de Primo de Rivera, aquella intervención pública –ante un auditorio que incluía miembros de la realeza y de la conservadora sociedad de la época– supuso un escándalo por contradecir la moral católica imperante . El régimen reaccionó con dureza: el general Primo de Rivera mandó censurar a Pinto y dictó su destierro, llegando a planear su envío a la lejana colonia de Fernando Poo en África . Ante la inminente represión, Mercedes decidió huir de España y exiliarse en Latinoamérica. En 1924 embarcó rumbo a Uruguay acompañada de sus cuatro hijos y de Rubén Rojo –el abogado que se convertiría en su segundo esposo–, aunque el viaje no estuvo exento de dolor: en el puerto de Lisboa perdió a su hijo primogénito, fallecido con solo 15 años, y pocos días después dio a luz en alta mar a su último vástago .
El legado de Mercedes Pinto resulta hoy incuestionable. La autora canaria es considerada un referente pionero del feminismo hispánico, una figura esencial no solo por su valor literario sino por su ejemplo de compromiso cívico y coraje intelectual. Su fuerte personalidad polifacética y sus ideas adelantadas se ganaron la admiración de muchos de sus contemporáneos en España y América, y han inspirado a generaciones posteriores. En palabras de sus estudiosos, Pinto fue “una mujer adelantada a su siglo”, cuya experiencia vital forjó “una voz única” en la historia de las letras canarias y españolas. Décadas después de su fallecimiento, su memoria sigue viva y recibiendo reconocimientos: una calle de Montevideo lleva su nombre desde los años 90, al igual que varias vías en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria; en 2009 se le dedicó el Día de las Letras Canarias, honrando así su aporte a la cultura insular. La vida de Mercedes Pinto, marcada por la “constante lucha” y el inconformismo, dejó una huella profunda en la literatura y en la sociedad. Su ejemplo encarna la fusión entre la creación artística y el activismo, demostrando el poder de la palabra para derribar barreras y abrir camino a la libertad. Como tal, Mercedes Pinto permanece en la historia cultural como una voz valiente y un faro de emancipación cuya luz sigue inspirando cambios mucho más allá de su tiempo.
El exilio supuso para Mercedes Pinto no solo el alejamiento forzoso de su tierra, sino también el comienzo de una nueva etapa de liberación personal y esplendor creativo. En Uruguay, país entonces muy progresista (ya contaba con ley de divorcio desde 1907 y sufragio femenino desde 1917), Pinto encontró un entorno receptivo donde por primera vez pudo sentirse realmente libre . Allí obtuvo el divorcio de su primer marido, contrajo nuevas nupcias con Rubén Rojo y desplegó una intensa actividad en múltiples ámbitos . Se integró en la vida cultural montevideana como periodista en diarios como El Día y como articulista en la revista Mundo Uruguayo, incursionó en la política alineándose con el reformista Partido Colorado, y llegó a ser oradora oficial del gobierno uruguayo, haciendo campaña por la educación popular y el voto femenino. Sus dotes de comunicadora la convirtieron en la primera mujer en protagonizar mítines políticos en Uruguay , al tiempo que impulsaba iniciativas propias: desde su casa fundó la Casa del Estudiante –inspirada en la Residencia de Estudiantes madrileña– como centro cultural abierto a gente de todas las clases sociales, llegando a recibir allí a intelectuales de renombre como Rabindranath Tagore o Luigi Pirandello. Fueron años fecundos en los que Mercedes publicó su primer poemario, Brisas del Teide (1924), escrito al poco de llegar al exilio, y especialmente su novela más célebre, Él (1926), en la que noveló de forma catártica su experiencia matrimonial y cuyo impacto fue tal que décadas después el cineasta Luis Buñuel la adaptó a la gran pantalla. También estrenó con éxito la obra de teatro Un señor cualquiera (1930) en el Teatro Solís de Montevideo, y publicó un segundo poemario, Cantos de muchos puertos (1931), reflejo poético de sus vivencias en diversas tierras. En paralelo, conducía un popular consultorio radiofónico bajo el seudónimo de “Sor Suplicio”, desde el cual aconsejaba a las oyentes y demostraba su carisma mediático. La huella que dejó en Uruguay fue tan profunda que, al despedirse de Montevideo en 1932 para continuar su ruta, miles de personas acudieron al puerto para aclamarla, reconociendo en ella a una mujer que había conquistado el afecto del pueblo uruguayo con solo “el tesoro de su sensibilidad” y una labor incansable.
Tras triunfar en Uruguay, Mercedes Pinto emprendió un periplo por otros países de Hispanoamérica, llevando consigo su mensaje de emancipación y cultura. Recorrió Paraguay, Argentina y Bolivia a principios de los años 30, invitada a impartir conferencias donde difundía sus ideas pedagógicas innovadoras y su visión feminista, convencida de la estrecha relación entre educación y emancipación de la mujer. En 1933 se estableció en Chile con su familia. Allí entabló amistad con el poeta Pablo Neruda, quien impresionado por la personalidad luminosa de la canaria le dedicó algunos versos. En Chile publicó además su segunda novela, Ella (1934), una obra abiertamente autobiográfica en la que Pinto se “desnuda” literariamente para relatar su vida con la franqueza y el estilo directo que la caracterizaban. A finales de 1935 la escritora se trasladó a Cuba, donde residiría varios años. En la isla caribeña se sumó a la defensa de la causa republicana española durante la Guerra Civil, y desde su tribuna en la radio gubernamental hizo campañas humanitarias, destacándose su llamamiento a la solidaridad con los refugiados judíos que huían de la barbarie nazi. Esta última faceta filantrópica le valdría, años más tarde, un reconocimiento muy especial: un bosque de más de 2.000 árboles en Israel lleva su nombre en honor a su apoyo al pueblo judío perseguido. Finalmente, en 1943, tras enviudar de su segundo esposo, Mercedes Pinto se estableció definitivamente en México, país donde continuarían su labor cultural y donde sus hijos consolidarían exitosas carreras artísticas, especialmente en el cine mexicano. Pinto residió en México hasta el fin de sus días, sin dejar nunca de escribir y de participar en la vida intelectual, aunque lejos de su patria.

Toda la obra literaria de Mercedes Pinto está atravesada por su propia biografía y por un firme compromiso social. Casi cuanto escribió tiene raíces en su experiencia personal y refleja sus convicciones. Su primera novela, Él, no solo nació de los abusos sufridos en su primer matrimonio, sino que fue el medio con el que exorcizó ese dolor y denunció la violencia doméstica normalizada en la sociedad de su tiempo. Del mismo modo, la ya mencionada conferencia “El divorcio como medida higiénica” de 1923 surgió directamente de ese contexto vital y supuso un alegato pionero contra la opresión que sufrían muchas mujeres en el matrimonio. Sus padecimientos como mujer en una sociedad regida por una estricta moral católica y llena de prejuicios inspiraron también obras como la pieza teatral Un señor cualquiera, en la que advertía sobre la inutilidad de aferrarse a convenciones sociales destinadas a caducar con el progreso del tiempo. Por otra parte, sus poemarios –desde Brisas del Teide (escrito en torno a 1921-24) hasta Cantos de muchos puertos (1931) y posteriores como Más alto que el águila (1968)– destilan sus emociones más profundas: el amor por su tierra canaria y por las patrias de exilio que la acogieron, la exaltación del amor y el desgarro de sus pérdidas, así como la mirada crítica de su alma moderna e inquieta frente a la injusticia y la tradición retrógrada. Incluso su segunda novela, Ella, resulta reveladora como testimonio íntimo: en sus páginas Pinto narra su propia vida sin tapujos, con la sinceridad y valentía que siempre la distinguieron. A lo largo de cuatro décadas de exilio, Mercedes también cultivó una abundante obra periodística –artículos, crónicas, conferencias– en la que abordó temas sociales, educativos y culturales de forma accesible al gran público. Buena parte de esos escritos quedaron recopilados bajo el título Ventanas de colores, evidenciando la amplitud de su labor como divulgadora. Para Mercedes Pinto, la literatura y en general la palabra fueron herramientas de transformación: más que la búsqueda de la belleza formal, a ella le importaba la franqueza del contenido y la utilidad de sus ideas para mejorar la sociedad. Por eso transitó todos los géneros y medios a su alcance –poesía, narrativa, teatro, periodismo, radio, conferencias e incluso guiones cinematográficos– con el objetivo de comunicar su mensaje y luchar contra la intolerancia de su época. Esta unión entre vida y obra hace que leer a Mercedes Pinto sea asomarse a la voz de una mujer indómita y luminosa, cuyo testimonio personal se vuelve también crónica de las injusticias sociales de su tiempo.







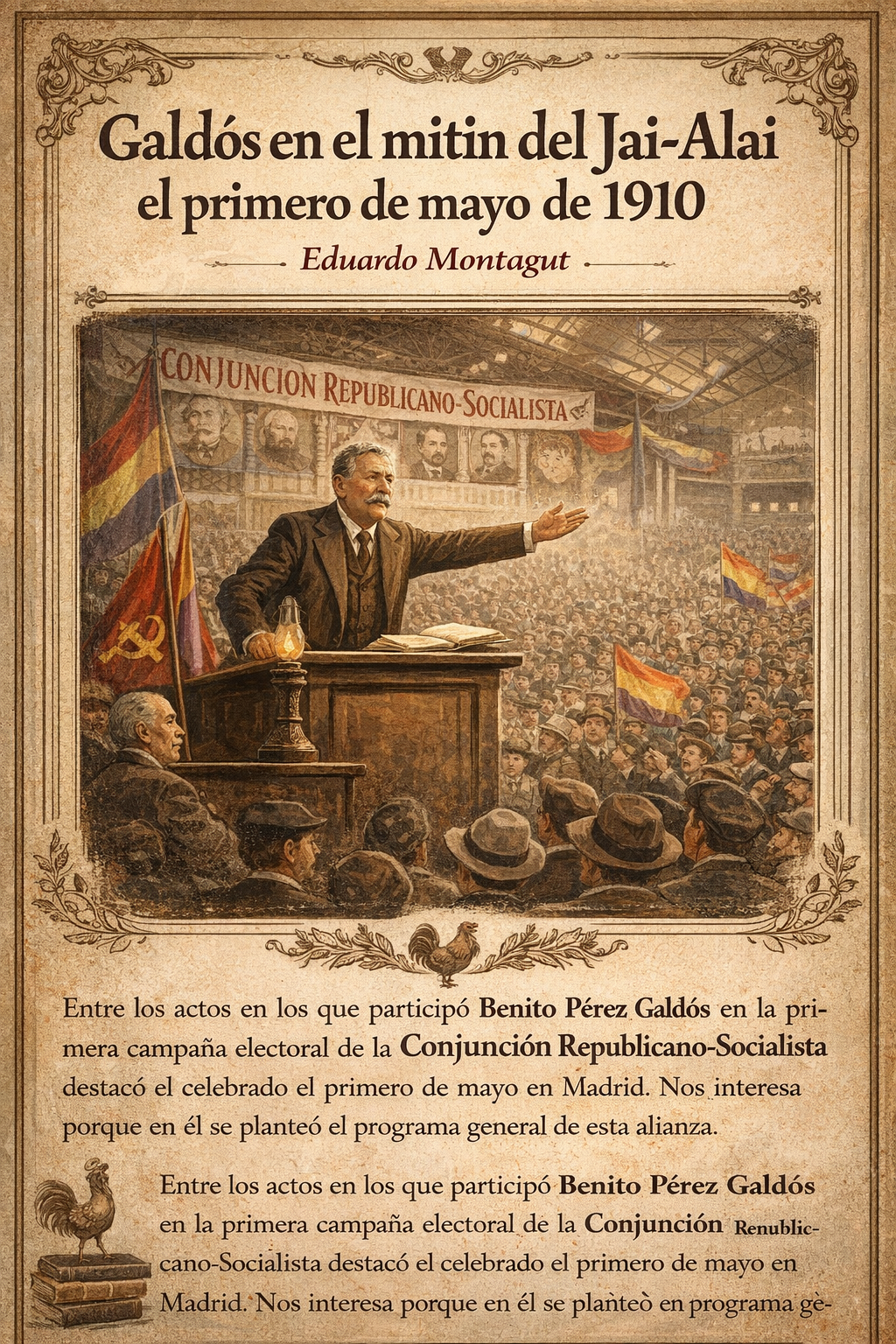
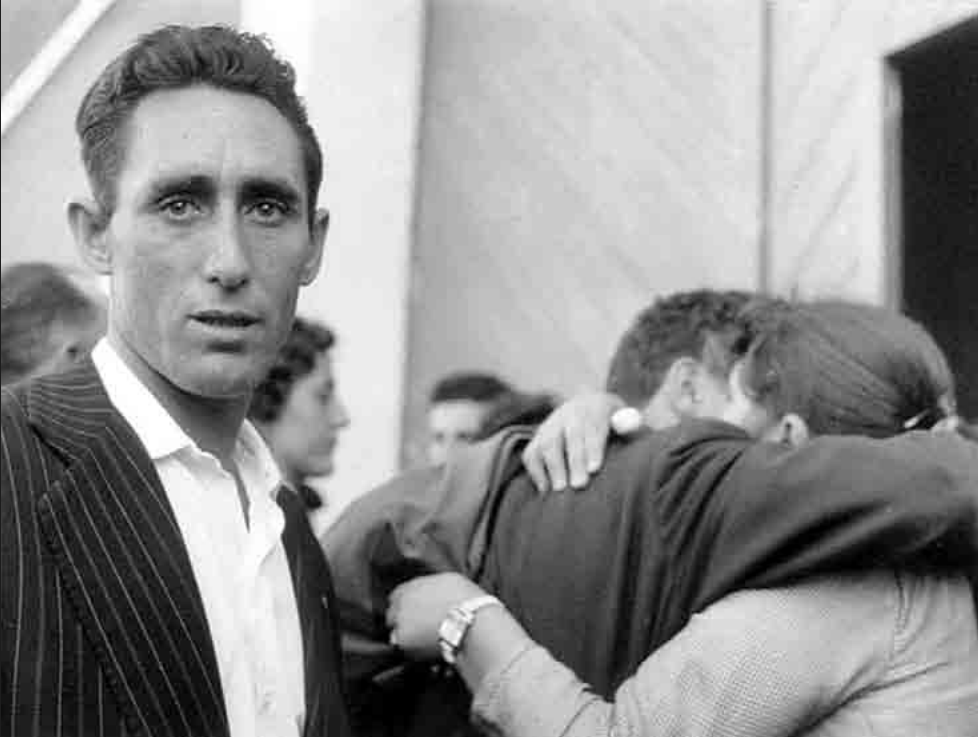
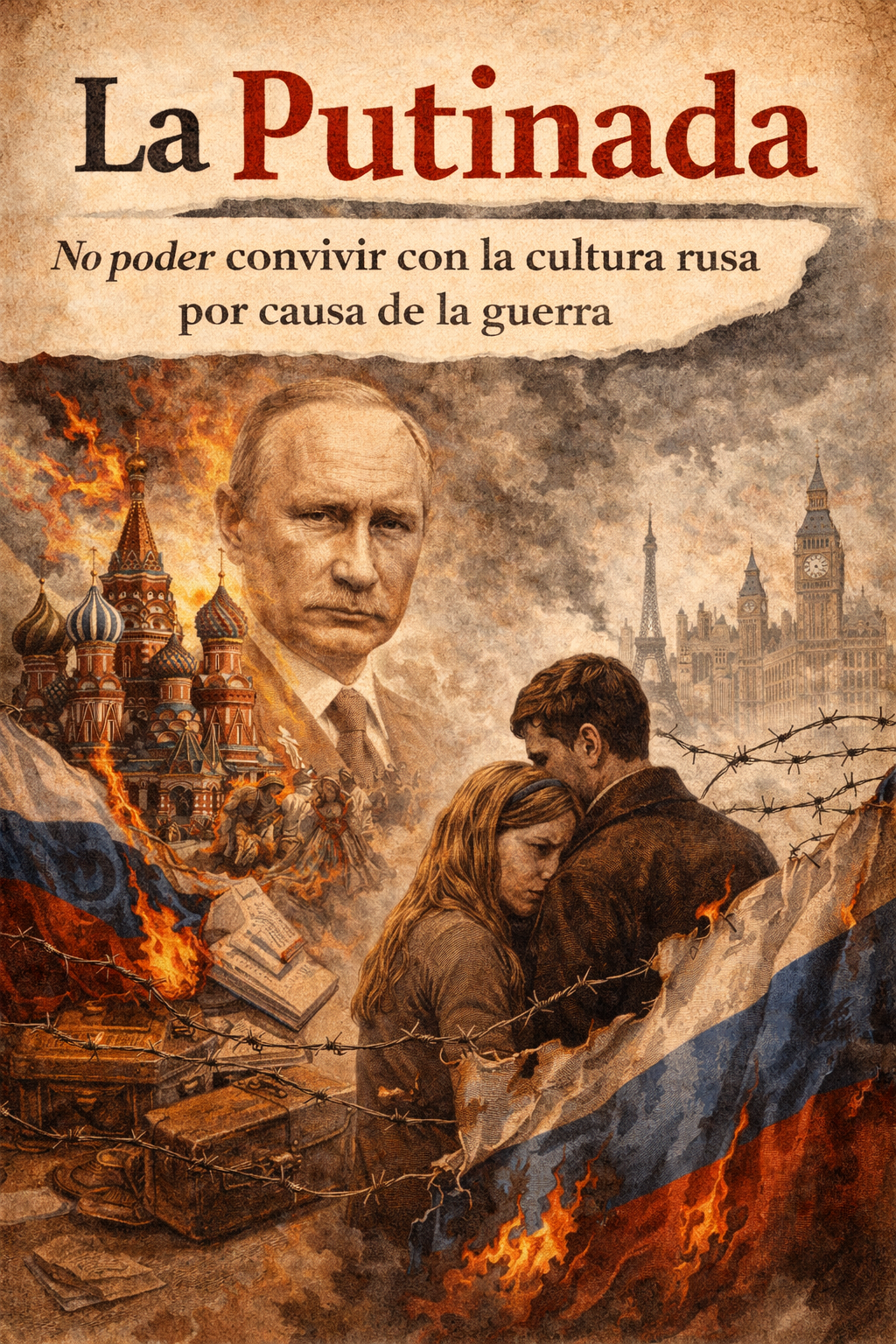






Hey, gotta say I’m really digging pak33game1 lately. The games are pretty decent and it’s been a fun way to kill some time. Check it out for yourself at pak33game1!
Heard a whisper about ff5555. Gave it a browse. Seemed okay. You know, the usual stuff. If you’re after something specific, might be worth a look-see. Here’s the link to ff5555.
Thinking about grabbing the APK from Lucky101apk. Hope it’s safe and virus-free, you know how it is. lucky101apk
188BET got blocked again? No worries! linkvao188betmoinhat always has the latest working links. Saves me every time. Get in the game using linkvao188betmoinhat
You have brought up a very great details, thanks for the post.