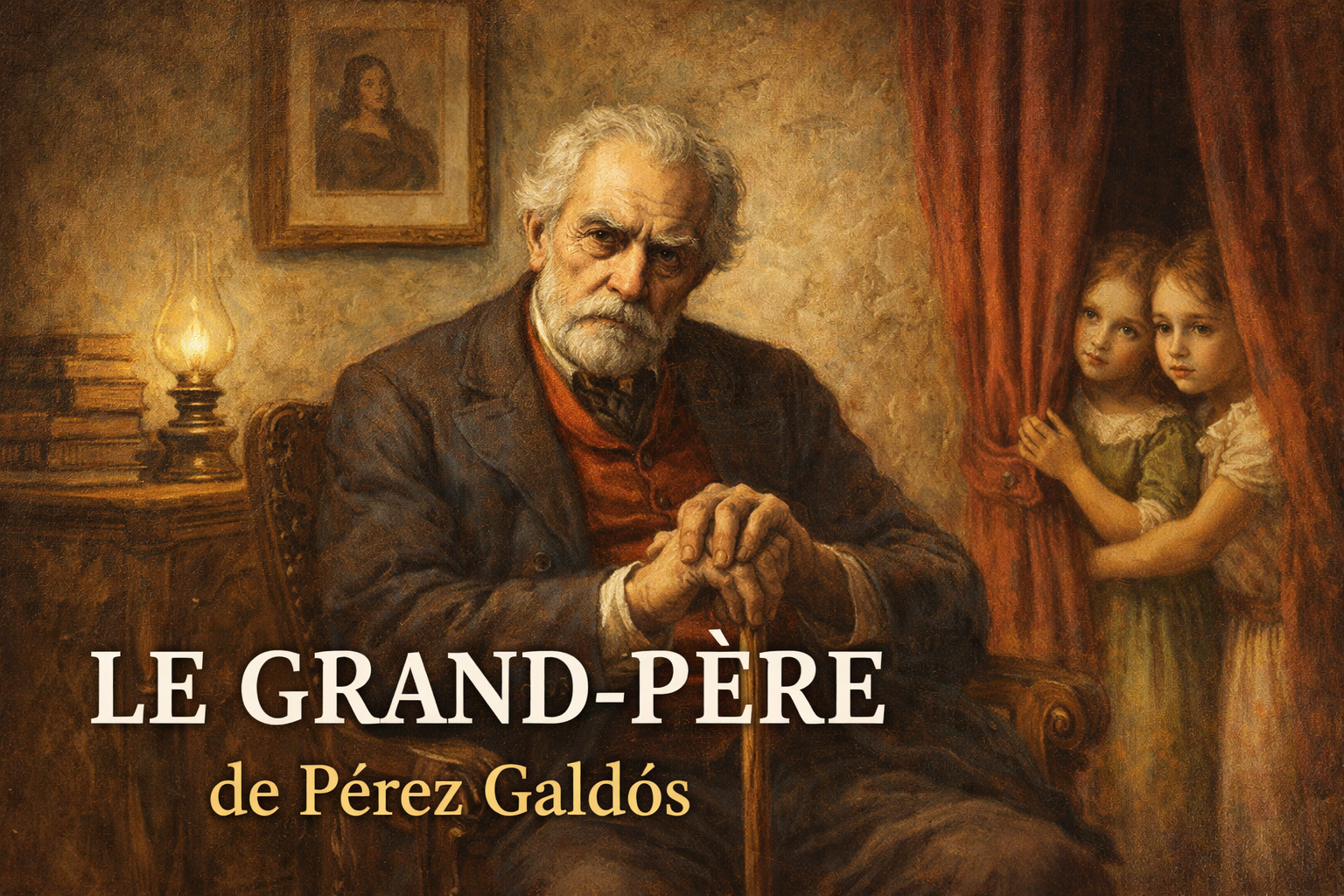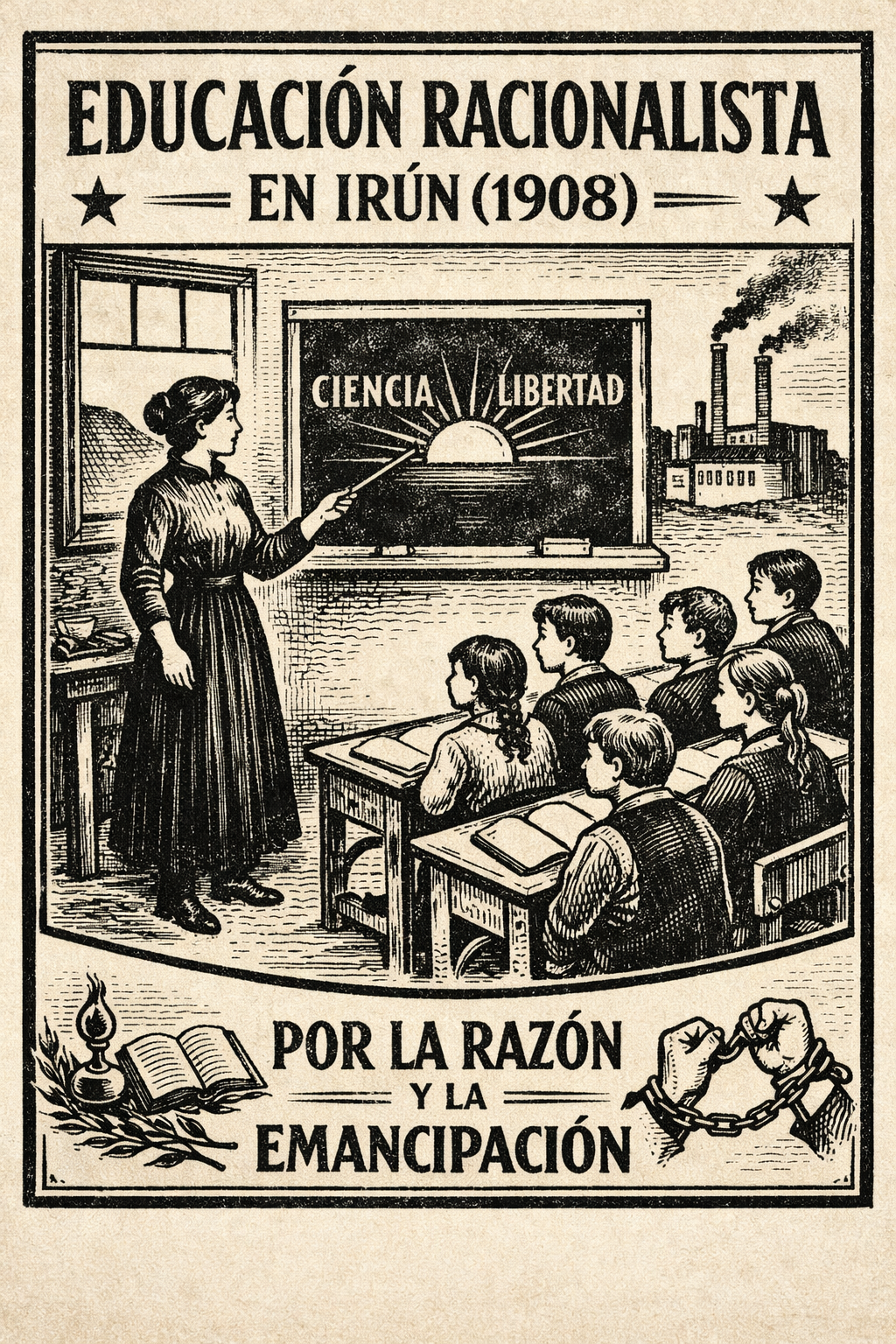No hay productos en el carrito.
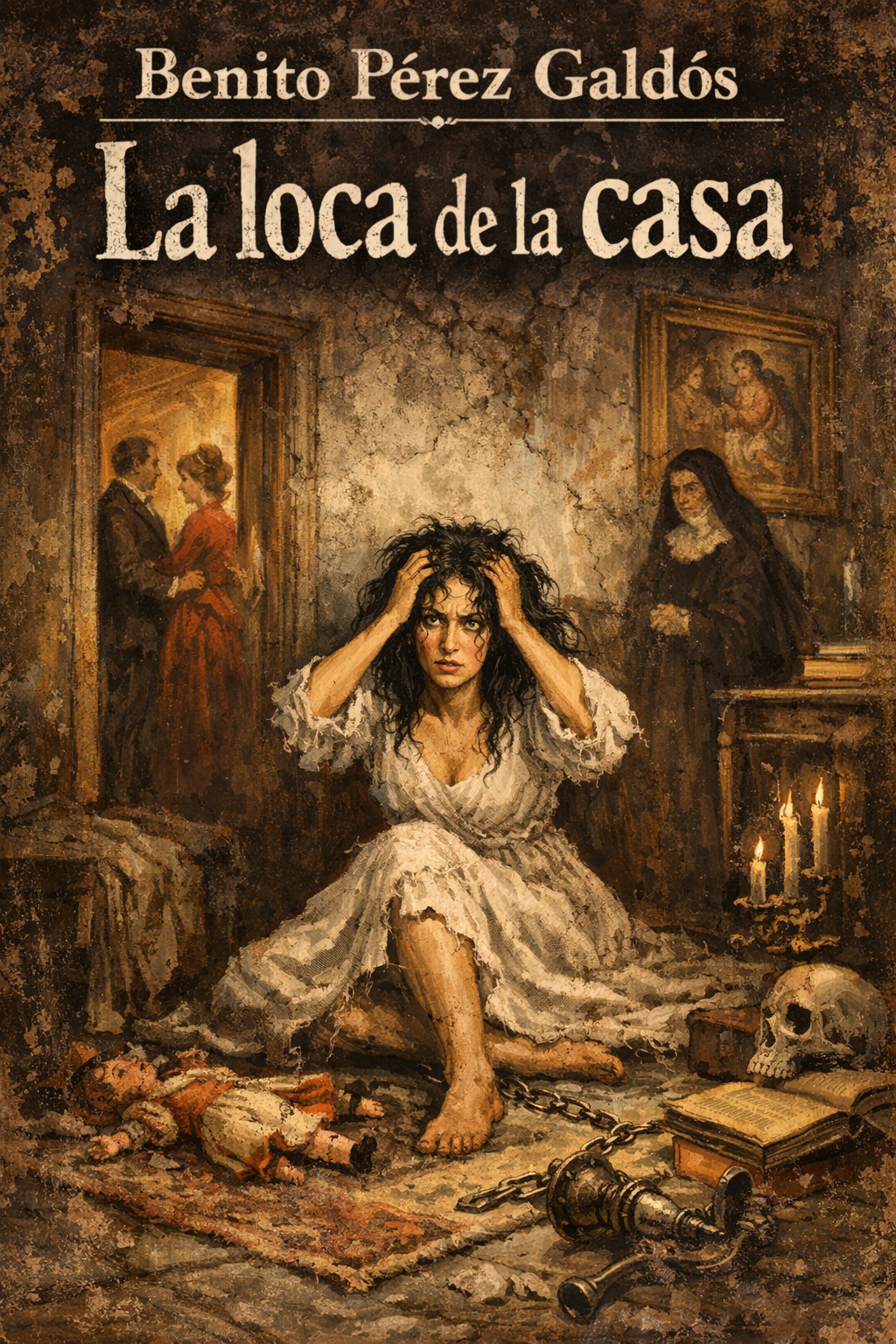
Emilia Pardo Bazán Nuevo Teatro Crítico
Año III, número 25, enero 1893.
Si ando desacertada al calificar a la nueva producción dramática de Pérez Galdós, réstame siquiera el consuelo de que no es por falta de conocimiento y examen de litigio. He asistido a dos ensayos generales y al estreno, y tengo sobre mi mesa la edición completa de la obra. Parece ocioso decir que el público aficionado esperaba con ansiedad el estreno de La loca de la casa. Realidad, aunque tan aplaudida, festejada y hermosa, se juzgaba muestra solamente de lo que Galdós podía hacer en el campo escénico; al fin y al cabo, Realidad, que había nacido novela, conservaba señales de su origen, y a éste origen, tanto como a la inexperiencia dramática del autor, se achacaban los defectos de composición y plan que en ella notaban algunos críticos. Aleccionado por la práctica, que para ingenio tal no necesitaría ser muy larga; escribiendo ad hoc, con el propósito inicial de hacer teatro; disponiendo de reposo, de tiempo, de esa fecunda soledad que engendra y exalta la inspiración artística, Galdós tenía que darnos, en La loca de la casa, medida cabal de sus facultades dramáticas, y ofrecernos una creación más redonda, perfecta e intensa que Realidad había sido.

Así pensó la gente, y desde la altura de estos optimismos se ha despeñado con igual rapidez al pesimismo desconsolador, afirmando que ya está visto y demostrado plenamente que Galdós no posee el don del teatro, que la personalidad del novelista veteranos y vencedora en cien combates ahora la del dramaturgo novel, y que el semi-fracaso de la nueva comedia se convertirá en fracaso completo, si Galdós reincide. Dice graciosamente Emilio Zola, en su ameno libro El naturalismo en el teatro,: “Ya conocemos la teoría: el autor dramático es un hombre predestinado, que nace con una estrellita en la frente. Habla, y la multitud reconoce y se inclina. Dios le modeló en pasta especial. Su cerebro tiene más casillas que el de los demás hombres. Es domador del público. Tiene un foco eléctrico en la mirada. Y este don o llama divina es de tan preciosa calidad, que sólo desciende y arde sobre algunas cabezas escogidas; una docena lo más, en cada siglo. Es cosa para dar risa, el autor dramático elevado a ungido del Señor. Algunos renglones después, añade, poniéndose serio, el ilustre autor de Germinal: “Entendámonos. No hay arte que no requiera el don. El pintor que carezca de él hará medianísimos cuadros, y lo mismo el escultor, y otro tanto el músico. Entre la gran familia de los autores, nacen filósofos, historiadores, críticos, poetas, novelistas; es decir, individuos a quienes sus aptitudes personales inclinan a la filosofía, la historia, la crítica, la poesía o la novela: cuestión de vocación, que también existe en los oficios manuales. Esta vocación la requiere el teatro no menos, por ejemplo, que la novela. Y nótese que la crítica, siempre inconsecuente, no existe el don al novelista. Si el mozo de cordel de la esquina hiciese una novela, nadie potestaría, estaba en su derecho; pero cuando Balzac se lanzaba a escribir una obra teatral, era un tole-tole: los críticos le trataban como a verdadero malhechor.
No hay argucia capaz de rebatir estas cuerdas reflexiones que encarnan el lúcido buen sentido de un hombre más original y franco todavía en sus críticas que en gran parte de sus novelas. Mucho antes de haber leído a Zola, y cuando estudiaba (sin aceptarla en cuanto filosofía de la naturaleza) la hipótesis de Darwin, sentía yo cierta vaga predisposición al darwinismo literario, y me impacientaban las clasificaciones por géneros, sobre todo si tenían la absurda pretensión de ascender de formales a sustanciales. El vulgo las admite, mediante que son cómodas y fáciles y le despejan el cerebro. De nada vale argüirle con ejemplos, afirmarle que el verdadero talento sirve lo mismo para un barrido que para un fregado; no señor; es más sencillo ponerle a cada ingenio su rótulo; encasillarlo, como ahora dicen, y que no salga de su casilla, pena de la vida y accesorias.
Respecto al teatro, que es a lo que íbamos, si hay alguien que nazca con especial disposición y luz para él (y es evidente que sí hay) no existe nadie que pueda vanagloriarse de pisar las tablas sin resbalón. Mil causas y circunstancias, que todos conocen, aunque las olviden, hacen resbaladizo el plano inclinado de la escena. Es partida que se juega en tres horas, sin desquite, y en que, después de calcularlo muy bien todo, un cabo que quede suelto desgracia el conjunto. Y no se desgracian solamente los autores inexpertos, sino, en idénticas proporciones, los expertos y avezados al métier.
Lo mismo que el novelista, que rara vez merece nombre de tal si no ha escrito una docena de novelas, el autor dramático no domina su oficio hasta que se puede decir de él que tiene teatro: mas de ese teatro, compuesto de ocho o diez o quince comedias o dramas, lo mismo que de las doce novelas del novelista, solo dos o tres ¡ a lo sumo! Descuella y están destinadas a vivir. Tamayo pasa por decano -en gloria- de nuestros dramaturgos: y de su teatro no se recuerda sino el Drama nuevo. De la fecunda producción de Echegaray van cayendo en el olvido buen número de obras: dos o tres se destacan y se afirman, entre ruinas y maleza, derechas e intactas como columnas de mármol.
Los que creían que Galdós iba a entrarse de rondón por las tablas – cuando ni por la novela se entró, y en prueba léase El Audaz y La Fontana de Oro.- desconocían la índole peculiar de estos aciertos artísticos, que no son comparables a otros aciertos asegurados infaliblemente por la repetición e insistencia. La primera vez que se enhebra una aguja, el enhebrar, una aguja parece una montaña. A pocos ensayos, la niña más torpona enhebra con precisión y rapidez. Escribir para el teatro, escribir novelas, cuentos, versos, no es enhebrar agujas.
También hay error en creer que dándole a un autor mejores condiciones -reposo, soledad- se obtendrán sensibles ventajas. El problema del acierto es más complejo, e insoluble, por desconocerse los datos, -el estado mental y psíquico del autor cuando concibe, medita y ejecuta la obra. En materias de creación artística, hay que repetir una frase del mismo Galdós: “lo muy claro y resabido es bueno para los tontos”. Si el hombre fuese una máquina, sus productos, en igualdad de condiciones, serían iguales; en superioridad, superiores. Este diablillo, quisicosa o llamarada que arde en la mente, se envuelve en el misterio, oculta sus operaciones en lo más recóndito del santuario, y deja pendiente y sin solución el eterno enigma de la generación artística, tan secreto como el de la fisiológica, en que un mismo padre y una misma madre dan hijos distintos, hasta opuestos en genio y figura.
II
He dicho (mostrando una vez más mi probada valentía) que La loca de la casa fue un semi-fracaso, y lo repito, pues debo a mis lectores, que conocen la devoción y admiración que el autor me inspira, la escueta verdad. Los espectadores, en general, salieron descontentos de los dos últimos actos de la obra, y por efecto reflejo de esos dos últimos actos, mal impresionados respecto al conjunto; y la crítica periodística, en diversos tinos más o menos respetuosos y benévolos, dejó sin embargo entrever claramente el mismo juicio desfavorable.
Creo que están en su derecho la crítica y el digno senado, siempre que no extremen las cosas y saquen la consecuencia incongruente de que La loca de la casa revela incapacidad dramática en Galdós. Con mayor fundamento podría sostenerse la tesis contraria, y lo intentaré, a la vez que manifiesto mi propio sentir. La idea de La loca de la casa puede condensarse -desdeñando referir menudos incidentes- en pocos renglones. José Cruz, obscuro y pobre mozo que partió en sus juventudes a América a hacer fortuna, vuelve a su patria, Barcelona, dueño de inmenso caudal. Del país nuevo y robusto donde labró su suerte, trae Cruz la noción más rigurosa del chacun pour soi y del bellum ómnium contra omnes: le ha costado sudor de sangre alzarse del polvo rico y fuerte, y viene resuelto a defender su riqueza y su fuerza, no a capa y espada, sino a puñadas, a tiro seco si es preciso. Una sola ilusión o anhelo imaginativo le acompaña: hacer suya la magnífica quinta donde de niño desempeñó los oficios más viles; enlazarse a la familia de los que fueron sus amos; fundir su sangre y hacer casta con la estirpe a quien sirvió. Llega en ocasión propicia, porque sobre la familia de sus antiguos amos se ciernen la rutina, la quiebra y la deshonra. Cruz ofrece su mano a una de las señoritas de Moncada, a cambio de apuntalar con sus millones la casa y el crédito de la razón social: y como la señorita, horrorizada de la rudeza y tosquedad de modales y expresiones del advenedizo, se niegue rotundamente a venderle su mano, la otra señorita de Moncada, que está próxima a profesar en la comunidad religiosa del Socorro, siente la inspiración de aceptar abnegaciones y sacrificios mayores aún de los que la impondrían la regla, y salva la honra y tomando por marido al indianote atroz, descreído, positivista, sin delicadeza para el amigo y sin entrañas para el pobre.
Tal es la situación que se desenvuelve en los dos primeros actos, y ciertamente no puede haberla más original, ni que más cautive al espectador, interesando su curiosidad moral, pues moral es también el conflicto que en ellos se prepara, como resultado de la violenta combinación de dos espíritus antitéticos en todo, de dos personas que vienen de los polos opuestos del mundo del alma. Son dos actos de perlas, hábiles y bellos, el primero con su exposición tan completa y clara, con la presentación franca y avasalladora de José Cruz, que desde el primer instante nos domina, o, como dicen nuestros vecinos, nous empoigne, y con la poética, teatral y dulce aparición de la monjita Victoria, aparición que, sin salir de la realidad, trae un dejo de visión celeste; el segundo conmovedor y cada vez más dramático dentro del oportuno corte humorístico de muchas escenas, al par que de efecto seguro, calculado como lo podría calcular un maestro en mecánica escénica -un Sardou-. En la primera mitad de La loca de la casa, el autor, a quien se supone sin motivo desprovisto de instinto teatral, ha acertado maravillosamente, encontrando la scène à faire, el punto culminante en que una obra se apodera del público: el momento en que Victoria, quitándose la toca, emblema de la vocación, ofrece a Cruz ser su mujer.
Mirados con lente, analizados con mala voluntad y deseo de encontrar pelillos, no diré que sean perfectos los dos primeros actos de La loca de casa. Desde luego yo había notado en el ensayo cierto capital delito contra la verosimilitud; el que Victoria casi monja ya, devota y mística, adopte resolución tan grave como dejar el convento por el matrimonio, sin previa consulta del confesor. Al leer después el texto completo de la comedia, vi que, según era de presumir, no se le había escapado a Galdós semejante pifia; Victoria consultaba al confesor antes de decidirse, pero las exigencias de la brevedad (¡ojo! Un acto no ha de pasar de treinta y cinco minutos!) obligaron a un corte que suprimió la consulta. Dejando a un lado tiquis miquis, y yendo al grano, al conjunto, a la impresión general, que es la válida y definitiva, los dos primeros actos de La loca de la casa bastan para confirmar lo que he asegurado y lo que había pensado siempre al releer las novelas de Galdós; que en este autor insigne hay inventiva lozana, hallazgos de poeta, gran frescura de fantasía, diálogos encantadores, instinto dramático que rebosa, y que, si quiere, o, por mejor decir, si sigue queriendo, hará teatro.
Volviendo al pleito pendiente, ósea a La loca de la casa, diré que cuando cae el telón, al terminar el acto segundo, la expectación del auditorio ha llegado a su apogeo. Sabe el espectador que Victoria, la cristina exaltada, la despreciadora del vil metal, va a fundir su existencia de soñadora mística con la existencia del ávido millonario, del buscador de oro, del yankee español práctico y despiadado, cuyo lema es que perezca el ser débil y desarmado para la lucha, que a nadie se de nada por nada, y que los enfermos se mueran pronto, dejando libre el puesto a los sanos, ahitos de vida. El contraste no puede ser mayor; la situación, interesantísima; el público, subyugado, se promete que, en la lucha de la fiera con el ángel, el ángel se hará mujer y la fiera hombre, obedeciendo la transformación a la misma causa poderosa que determina todas las transformaciones del mundo físico y del mundo moral: al amor.
El amor, en Cruz y en Victoria, tenía que surgir fatalmente de la fusión matrimonial: en Cruz, porque Victoria representa el único ideal de su bronca y áspera existencia de negociante aventurero, la unión con la casa de Moncada y la constitución de la familia; en Victoria, porque, piadosa y creyente, había de entregarse de buena fe al esposo dado por la Iglesia; soñadora, había de sentir la original atracción de aquel carácter duro y tosco, pero impetuoso y viril; redentorista, había de prendarse de su obra en la persona del pecador redimido. Y a la luz del amor, que mueve el sol y las demás estrellas, como diría Dante, ambos esposos tenían que reconocer claramente la relativa verdad que ignoraban. Cruz, suavizando sus escabrosas formas y ablandando su recia concha de egoísmo, llegaría a comprender que sobre la justicia y el derecho está la piedad, y que el que no sabe compadecer ni perdonar no merece vivir; Victoria, cambiando la orientación de su ideal (sin rebajarlo ni un ápice) sería, como antes el poeta en acción de la vida religiosa, el poeta en acción de la vida doméstica, – la compañera, la asociada, la madre-. Reconciliada con la naturaleza, conocería que hay belleza también en la industria, el comercio, el mismo dinero, cosas buenas en sí, gratas a Dios, que impulso al hombre la suprema ley del trabajo.
No otra podía ser la finalidad de la comedia. Tal vez los espectadores no se daban cuenta de ella en términos claros y precisos, pero la adivinaban, la sentían en el aire. Si no ¿a qué poner frente a frente, más bien que dos caracteres, dos símbolos, dos tendencias, personificadas en dos seres que, o tienen que afirmarse y completarse por el amor, o negarse por la discordia?
¿Por qué Galdós no nos dio lo que esperábamos? Insisto en que la gestación artística encierra un singular misterio. Se acierta cuando se puede y mientras se puede; después la corriente se tuerce y se extravía, y el lector o el espectador se queda desorientado, lleno de sorpresa, murmurando para si: ¿No era mas que esto? Pues yo creía…
Que no debe achacarse la desviación de la corriente en La loca de la casa a inexperiencia o incapacidad teatral del autor, me lo prueba el recordar que un fenómeno parecidísimo se observa en Tristana, última novela que Galdós ha publicado. Tristana principia óptimamente, presenta un problema hondo, marcha hasta poco más de la tercera parte con paso firme y atrevido, y desde la mitad del libro, cambia la decoración: Galdós desenfoca, y no sólo nos deja, como suele decirse a media miel, sino que la obra baja muchísimos quilates, concluyendo sin gran significación lo que empezó “alto, significativo y sonoro”.
En los dos últimos actos de La loca de la casa, que destruyen el excelente efecto de los dos primeros, sucede poco más o menos lo que el lector verá. Cinco meses después de la vida, Victoria, la ex monjita, aparece dedicada a llevar las cuentas de la casa comercial de su marido, tarea a la cual va tomando gusto, porque con ella desahoga su plétora de actividad. Por Cruz no ha pasado un día; es el mismo logrero implacable que conocimos; y tampoco parece que su mujer haya puesto en juego ningún recurso para modificarle. Un incidente, el vencimiento de un plazo que despojará de su casa patrimonial a cierta marquesa arruinada (amiga de Victoria y madre del joven Daniel, que pretendió a Victoria antes de sus planes de monjío) hace estallar la lucha. Con dudosa rectitud y extraño apocamiento, Victoria, en vez de pedir de frente a Cruz el perdón de la deuda, entrega a escondidas a la marquesa un talón que Cruz destinaba a cierto pago. Sábelo el marido: se exaspera; llega hasta dudar de la virtud de su esposa, imaginando que los recuerdos mal extinguidos del cariño de Daniel reverdecen, y que Victoria no ha socorrido a una amiga, sino a la madre de un amante: insiste Victoria en el socorro; porfía Cruz para no concederlo; y entonces la esposa, recordando una cláusula estipulada verbalmente antes del matrimonio, declara que procede la separación, y huye del techo conyugal. Así acaba el tercer acto.
Ya nos deja este acto algo fríos, porque en todo él Victoria desmerece a nuestros ojos: desciende del pedestal. La entrega subrepticia del talón a la marquesa, revela confusión entre lo tuyo y lo mío, que envuelve indelicadeza, y por lo mismo nos hiere. Acaso en una novela, con más preparación, con detalles, la toleraríamos; en la escena no. Se comprende que Victoria crea tener derecho, y en efecto lo tenga, a disfrutar del caudal de su esposo; pero ni Victoria, ni nadie que se precie de escrupuloso en materia de intereses, da a una suma destino diferente de aquel para que le fue entregada, sin conocimiento del que la entregó. Ante el código de la probidad, Victoria comete un abuso de confianza.
Sin género de duda, al separarse de su esposo, también incurre en ligereza inexplicable en tan cristiana mujer, y aun en mujer tan avisada y lista. Para que una señora de la religiosidad de Victoria se separe de su marido -no teniendo ni la escusa de profesarle aversión- se necesitan motivos serios, reiterados, de esos que labran huella en el espíritu y hacen imposible la coexistencia. El escándalo de una separación pública es tan grande, que ni Victoria lo había de arrostrar por un quítame allá esos miles de pesetas, ni menos se había de decidir a paso que puede envolver tan terribles consecuencias sin meditación, tiempo, consulta, etc. Victoria, al desertar de su puesto de honor, que es su casa, más que la mística sublime e ingenua de los dos primeros actos, parece una chiquilla antojadiza, resuelta a dominar e imponerse por medio de irreflexivos arrechuchos, a un hombre que comprende que está prendado de ella. ¿A qué dar tal campanada, abriendo camino a las murmuraciones y a los supuestos de la más negra malicia, cuando, aun llevadas las cosas al último extremo, con una separación casera hubiera bastado? Esa huida súbita, ostensible, con gente, es injustificada y por lo mismo no conmueve a nadie.
Además comprendemos que es eventual y aparente; que tan inconsiderado arranque carece de lo único que podría cohonestarlo; que no obedece a la convicción dolorosa de que la vida en común se ha vuelto imposible, si no -lo repito- a un ardid más o menos calculado, para domeñar a José María. Al subir el telón para el cuarto acto, todos estamos en el secreto, y sin emoción asistimos al regateo largo, tesonudo, con que Victoria ajusta como peras su vuelta al hogar.
Hay, sin embargo, en este acto una circunstancia que pudo haber producido escenas admirables: Victoria está en cinta: su marido lo ignora; ignora que se ha cumplido el más ardiente de sus anhelos, el único en que del propio egoísmo nace el altruismo más puro y más generoso: el espectador sí sospecha lo que ocurre, y tiene barruntos de que el niño hará el milagro: y el
milagro no se hace y el espectador se desilusiona. Es verdad que José María se alegra mucho al saber que hay novedades; pero, alegre y todo para sacarle un céntimo tiene su mujer que darle más vueltas que al trigo en el molino; y cuando después de ajustar y ajustar, se conforma a ciertas liberalidades y obras pías, comprendemos que, en lo íntimo de la conciencia, Cruz no ha sufrido la más leve variación; que suelta los ochavos a poder de torniquete, y que el triunfo de Victoria es externo, formal, hijo de las circunstancias sin el menos sentido psicológico.
Lo peor del ajuste es que tampoco Victoria gana en él sino el dinero, perdiendo bastante en lo demás. Sus “plumas de ángel, caen al suelo; su mercantilismo piadoso es menos simpático quizá que la adquisividad enérgica de su marido. El desagrado de los espectadores en el último acto procede de ese ajuste, tan inconcebible como la separación del tercero, y más innecesario, porque con dos palabras, con un abrazo, con una sonrisa, se expresaría lo mismo: que Cruz quiere reconciliarse con Victoria, y que está resignado a pagar el gusto. Sólo que -diga lo que quiera el buen Jordana- de milagro, ni noticia; al fin de la comedia, Cruz y Victoria son tan diferentes y opuestos como eran al principio: escuchar las últimas palabras que Victoria dirige a su marido: “Tú eres el mal, yo el bien…”lo cual, si no es modesto, tampoco es rigurosamente exacto.
III
Temo que lo escrito ofrezca un tinte de severidad inoportuna. Ojalá o se tergiverse mi intención. Yo considero que la primera mitad de La loca de la casa es de oro; la segunda, relativamente, de plomo; por eso he llamado semifracaso, en Galdós, a lo que otros autores hubiesen recogido, como las penas de la famosa décima de Calderón, para hacerlas alegrías. Si Galdós escribe -y ojalá escriba- veinte comedias más, han de correr la varia suerte que corren las obras dramáticas, y también, más a la callada, las novelescas. La substancia de mis afirmaciones, hela aquí: la inferioridad de dos actos, en comedia que tan bien principiaba, no dice nada, nada absolutamente, en contra de las facultades de Galdós para el teatro.
Tal cual es, La loca de la casa vive, atrae, apasiona, hace pasar una noche gustosísima, y está llevando gente al teatro de la Comedia. El tipo de Pepet se ha grabado en la memoria del público: muchas frases de la obra corren y se saborean: nadie que tenga meollo se aburre oyendo aquellos diálogos; y esto no lo consiguen hoy (dentro del género serio y selecto a que La loca de la casa pertenece) sino tan pocos, tan pocos autores españoles…que podría contarlos, no por los dedos, sino por las sortijas que en ellos uso.
Y ya que hablé de las frases de la comedia, he de hacer observar un hecho curioso. Así como en Mariana el lenguaje sencillo y corriente adoptado por Echegaray delataba la influencia de Galdós y de su drama Realidad, en La loca de la casa ciertos rizos y copetes indican que la primera manera de Echegaray no ha pasado por Galdós sin dejar alguna huella. ¿Necesito añadir que apruebo lo primero y desapruebo lo segundo, votando con los que han condenado, sobre toco en boca de Pepet, esas flores de trapo pintadas con anilina?
Galdós es el rey de la frase familiar. Su naturalidad fue nuestra delicia: su espontaneidad y su misma negligencia satirizaron y enfurecieron, por espacio de largos años, a los escritores que encañonan con tenacilla la prosa y a lo poetas que amerengan el verso. Le agradecimos que hablase como la gente y nos enseñase a seguir el mismo camino (si nos lo permitía la malhadada tradición retórica). Creo que preferíamos sus descuidos a las académicas gallardías y afectaciones castizas de otros. ¿Nos le va a pervertir el teatro? ¿Va a caer en fabricar esos espejos para alondras que los críticos complacientes llaman pensamientos sublimes? No: Galdós tiene sobrada sinceridad, sobrada gracia, sobrada humanidad, sobrada humanidad, sobrado fondo para no acertar a ser sublime siendo natural, y verdadero, y liso y llano.
Me falta decir algo de la interpretación. En ella, Miguel Cepillo, actor del cual yo tuve siempre muy alta idea, ha revelado plenamente sus extraordinarias facultades. La voz, tan llena, tan varonil, tan vibrante; la figura, tan escénica; la gesticulación, tan adecuada, tan poderosa, tan del tipo que imaginó Galdós, asombraron en esta comedia a los que no me creían cuando yo les afirmaba que papel de que se penetre bien Cepillo, lo creará de un modo magistral, haciendo imposible el que lo domine después en el mismo grado otro actor. Pepet queda vinculado a Cepillo. Es la misma perfección el desempeño de este papel, en conjunto tan nuevo y hermoso.
En cuanto a María Guerrero, sostuvo el suyo, luciendo el talento que acostumbra, pero luchando con el inconveniente de lo mucho que decae el personaje de Victoria desde los primeros actos hasta el final. En Mariana el papel ayudaba a la eminente actriz; en La loca de la casa tiene a veces María que ayudar al papel.