No hay productos en el carrito.

por Amaia León
Soñé que me fusilaban con una sonrisa.
Soñé que corría por un bosque en llamas, la corteza ardiendo como piel agrietada.
Soñé que era una niña viendo morir a su madre.
Otros sueños me llevaban a lugares donde se habían olvidado de mí, pero luego me encontraban. Y al despertar supe que ninguno de esos sueños era mío.
Llevo 213 días en la Sala Blanca. Lo sé porque cada vez que se apaga la luz del techo hago una muesca con la uña en la pata de la cama. No tengo ventanas. Ni nombre. Solo un código tatuado en la muñeca: R‑0001.
“R” de receptor. El primero. El más resistente.
Cada día despierto con un recuerdo nuevo. A veces solo es una frase:
«Tú no tienes la culpa, papá».
Otras veces, un olor: sangre seca, perfume de lirios, gasolina quemándose sobre tierra húmeda. Otros días son ruidos que no sé identificar muy bien, música de un violín que golpea la misma melodía como si de un ensayo se tratase. Una mano pequeña muy suave quiere apretar mi mano, pero no puede porque no tiene fuerza, yo tampoco.
La doctora Silva me observa detrás del cristal espejado. Sus gafas redondas se empañan cuando suspira; a veces aprieta un diminuto medallón plateado que lleva al cuello, como si buscara coraje en su tacto frío. Al principio me preguntaba por qué; ya no. He aprendido que la mente se rompe más por las preguntas que por las respuestas, y todavía más por los silencios.
—Hoy será más fácil —me dijo una vez. Era mentira. Siempre es peor.
El Programa de Reasignación Emotiva nació después de la Tercera Ola de Suicidios. Demasiada gente con traumas incurables; faltaban cuerpos capaces de absorber recuerdos dolorosos y almacenarlos. Al principio lo intentaron con IA. No funcionó: las máquinas no sufrían y, sin sufrimiento, el recuerdo no se liberaba del donante. Entonces inventaron los receptores humanos.
Voluntarios, dijeron. Pero yo no recuerdo haberme ofrecido.
Un día me entregaron una foto: un niño de cinco años, camiseta de dinosaurios, cicatriz en la ceja izquierda. Al dorso, dos líneas temblorosas:
«Gracias por absorber mi miedo. Gracias por dejarme seguir siendo padre».
Lloré tres horas seguidas sin saber por qué. Esa noche soñé con el niño huyendo de un incendio: pasillos convertidos en hornos, rugido de gas acumulado, la puerta que no se abría.
La doctora Silva ha entrado hoy con una cápsula roja. Solo las usan cuando el recuerdo es completo. Inyectan. Esperan. Observan. Documentan. Lo sentí al instante:
Yo tenía nueve años. Mi madre gritaba por teléfono. Mi padre estaba borracho. El florero estalló contra la pared. Me escondí bajo la mesa. Las manos temblaban. El corazón galopaba. Luego, un silencio viscoso.
Y después… la sangre.
Pero esta vez no era un recuerdo ajeno. Aquella era mi cocina, mi madre, mi voz quebrada.
Comencé a buscar patrones. En cada visión, algo mío: una mancha de nacimiento en un antebrazo, la melodía de la nana que me cantaba mi abuela, la risa rota de mi hermana. No eran recuerdos prestados. Eran pedazos de mí. Fragmentos desprendidos y devueltos sin orden.
Alguien me borró. Me dividieron. Me rellenaron de mí mismo.
“La mente no tolera el vacío”, anotó una vez la doctora. “La identidad se aferra incluso al dolor con tal de no disolverse”.
A mí me han convertido en un sumidero: tomo los dolores ajenos para que puedan vivir, pero muero un poco más cada vez que los archivo en mi carne.
Hoy he recibido el último. Llegó sin cápsula ni jeringa. Solo entró un asistente, dejó sobre la mesilla un sobre sellado y susurró: «Lo siento». Luego pulsó un botón y la luz se hizo negra.
Y entonces lo vi:
Yo frente a un tribunal. Me acusaron de múltiples cargos: permitir el olvido, redactar discursos sin alma, programar IA para ocultar la compasión, y firmar decretos que suprimían la empatía, la historia, la memoria colectiva. Cada acto, decían, era un delito contra la ética de la humanidad. Me ofrecí —¡sí, yo mismo! — para limpiar mi historial. A cambio de inmunidad, cedí mi cuerpo al programa.
«Bórrenlo todo», dije. «Úsenme como contenedor».
Fui mi propio verdugo. Y mi propio castigo.
Por eso, en mis sueños, siempre me fusilan. Y el bosque en llamas al que corro cada noche es solo el eco de mi propio cuerpo ardiendo de recuerdos que ya no me pertenecen.
Hay un rumor persistente en los pasillos, algo que se cuela cuando abren la esclusa: el proyecto se está cancelando; los receptores nuevos no resisten, el índice de rotura psicológica es del 94 %. Yo era el prototipo que funcionó demasiado bien. En lugar de colapsar, aprendí a reorganizar los recuerdos. A reconstruirme.
He escrito esto en trozos de servilleta, con sangre seca y paciencia. Si alguien lo encuentra, si alguien lo lee, que sepa que no soy un monstruo.
Solo fui humano. Y ya no lo soy.
Soy recuerdo.
Soy todos los miedos que otros ya no soportan.
Y pronto, olvidaré también que escribí esto.
Tal vez un día despertemos y descubramos que los recuerdos nos devoran a nosotros.
Tal vez ya lo hacen.



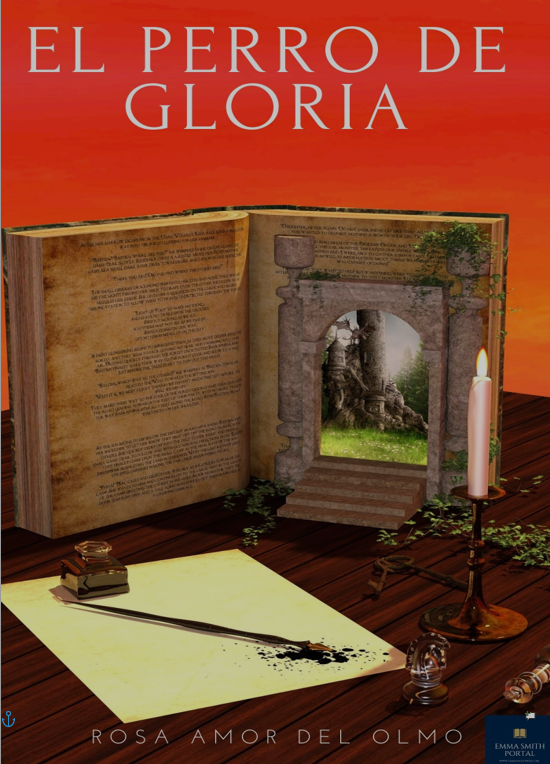
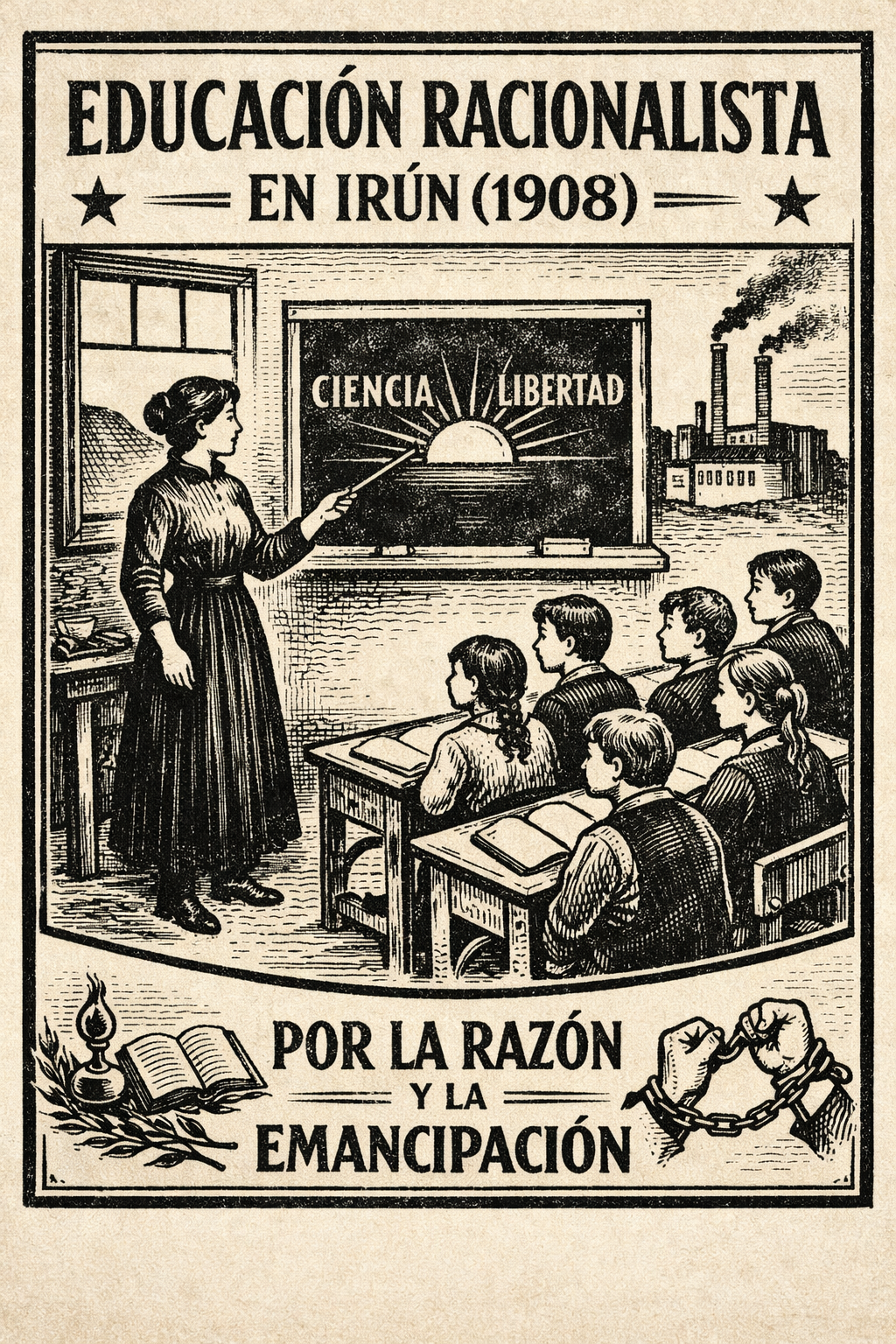











Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.