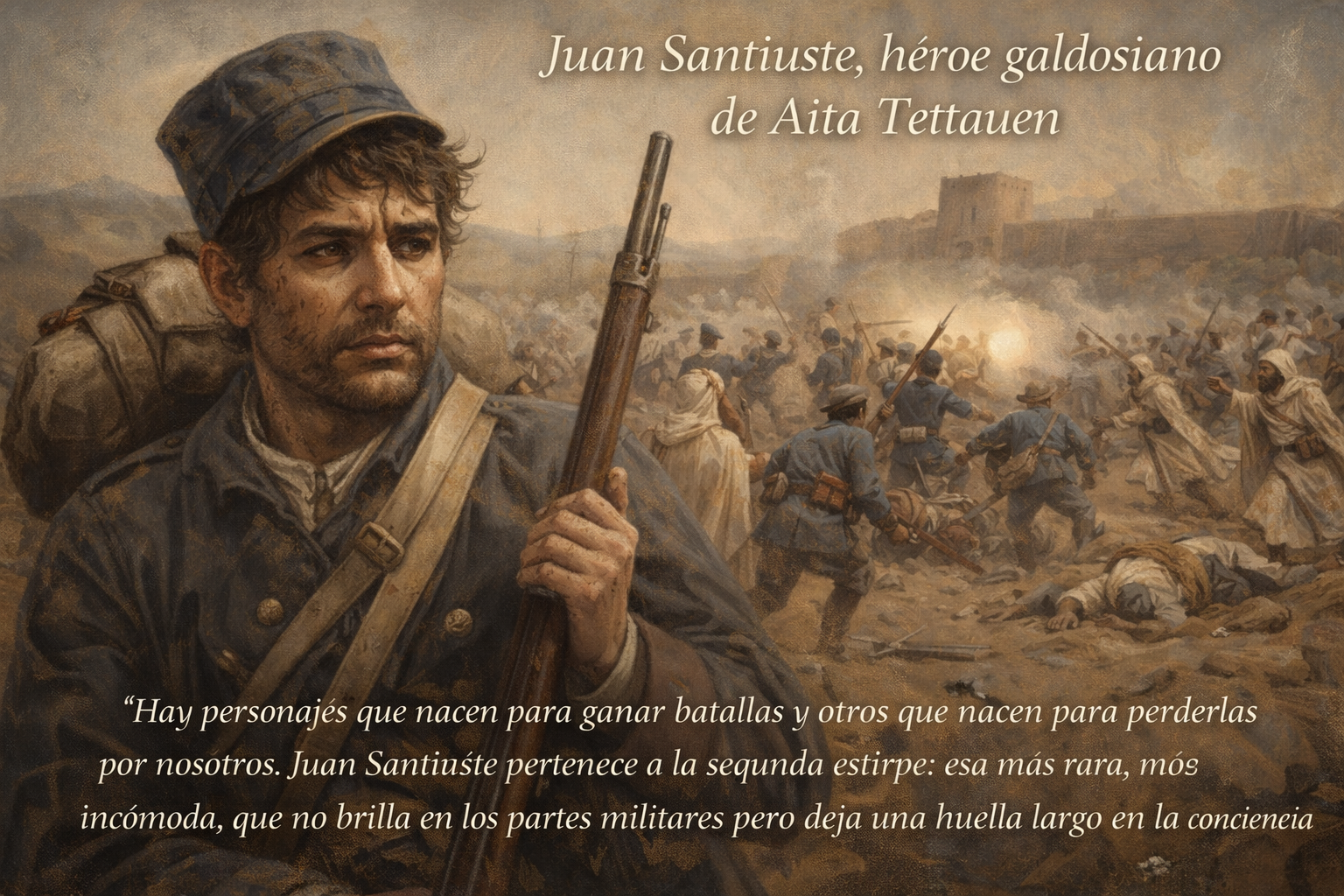No hay productos en el carrito.

Gloria Sánchez (A.NEBRIJA)
José María de Pereda (1833-1906) fue un novelista español célebre por sus novelas de costumbres y su fiel retrato de la vida rural montañesa de Cantabria. Es considerado el máximo exponente del realismo costumbrista del siglo XIX en España, puente entre los cuadros regionales tradicionales y la novela realista moderna. Entre sus obras más destacadas figuran Sotileza (1885) y Peñas arriba (1895), novelas que le granjearon gran reconocimiento en su época por la viveza de sus descripciones y la defensa de los valores tradicionales. A continuación se ofrece un repaso detallado de su biografía, producción literaria, estilo y legado en la literatura española.
Biografía
José María de Pereda y Sánchez Porrúa nació el 6 de febrero de 1833 en Polanco, Cantabria, en el seno de una familia católica de propietarios rurales. Fue el último de veintidós hermanos, de los cuales solo nueve alcanzaron la edad adulta. Pasó su niñez en el ámbito campesino de Polanco hasta que en 1843 su familia se trasladó a Santander para procurar a José María una mejor educación. Cursó el bachillerato con resultados discretos, más interesado en la caza, la pesca y la vida al aire libre que en los estudios académicos. En 1852 marchó a Madrid con la idea de ingresar en la Academia de Artillería, pero la vida bohemia de tertulias, bailes y teatros en la capital lo apartó de la carrera militar. Fue testigo de los sucesos de la Revolución de 1854 (la Vicalvarada), que más tarde recrearía literariamente, y llegó a escribir por entonces una comedia (La fortuna en un sombrero, 1854) que nunca llegó a publicarse. Tras aquel periodo madrileño, regresó a Santander en 1855; ese mismo año perdió a su madre y contrajo el cólera, sufriendo luego una larga convalecencia que afectó su ánimo. Recuperado, inició su vocación literaria colaborando en la prensa local: desde 1858 publicó artículos costumbristas y críticas teatrales (muchos bajo el seudónimo “Paredes”) en periódicos santanderinos como La Abeja Montañesa y fundó el semanario satírico El Tío Cayetano.
En 1864 Pereda reunió algunos de esos relatos de costumbres en su primer libro, Escenas montañesas. Poco después se involucró brevemente en la vida política: tras la Revolución de 1868 apoyó el carlismo (tradicionalismo monárquico) y llegó a ser elegido diputado carlista por el distrito cántabro de Cabuérniga. Sin embargo, desencantado de la política, se retiró de la vida pública. En 1869 contrajo matrimonio con Diodora de la Revilla. Aconsejado por su amigo el erudito Marcelino Menéndez Pelayo, Pereda decidió entonces dedicarse de lleno a la literatura, iniciando así su carrera de novelista de largo aliento. Durante la década de 1870 dio forma a varias novelas importantes (como se detalla en la siguiente sección) que consolidaron su prestigio. En 1897 ingresó como miembro de número en la Real Academia Española, pronunciando un célebre discurso sobre la novela regional al que respondió Benito Pérez Galdós en nombre de la corporación. En sus últimos años, Pereda sufrió problemas de salud que limitaron su actividad pública. Falleció en Santander el 1 de marzo de 1906, a los 73 años de edad.
Obras principales
A lo largo de su trayectoria, José María de Pereda publicó tanto colecciones de relatos cortos de corte costumbrista como novelas extensas. Entre sus obras más importantes pueden destacarse:
- Escenas montañesas (1864) – Colección de relatos y cuadros de costumbres ambientados en la Cantabria rural. Fue su primer libro y supuso su debut literario, aunque en su momento pasó bastante desapercibido para la crítica. Con el tiempo se revalorizaría como antecedente de sus novelas mayores.
- Tipos y paisajes (1871) – Segundo volumen de estampas costumbristas montañesas, que al igual que Escenas montañesas recoge descripciones costumbristas de su tierra natal. En su época tampoco obtuvo gran resonancia, pero reforzó la inmersión de Pereda en la literatura regionalista.
- El buey suelto… (1878) – Primera novela extensa de Pereda, subtitulada “Cuadros edificantes de la vida de un solterón”. En ella realiza una defensa del matrimonio frente a la soltería, reflejando la moral tradicional católica del autor. El refrán popular “Buey suelto bien se lame” da título irónico a esta obra, que exalta la vida familiar.
- Don Gonzalo González de la Gonzalera (1879) – Novela ambientada en un entorno rural, con la que Pereda arremete contra el caciquismo local y las pretensiones del liberalismo en los pueblos. A través del personaje de Don Gonzalo (un advenedizo liberal en una aldea cántabra), el autor plantea una sátira de las nuevas ideas progresistas desde su óptica tradicionalista.
- De tal palo, tal astilla (1880) – Novela de tesis de temática religiosa. Fue concebida como réplica a la novela Gloria (1877) de Pérez Galdós, que abordaba un amor interreligioso. Pereda, en De tal palo, tal astilla, reafirma los valores del catolicismo ortodoxo frente al escepticismo y el liberalismo ideológico, mostrando las consecuencias de apartarse de la fe.
- El sabor de la tierruca (1882) – Novela de ambiente regional que supuso el primer gran éxito literario de Pereda. En esta obra el autor exalta los valores tradicionales y la vida sencilla de la “tierruca” montañesa (Cantabria), ofreciendo una visión idealizada y emotiva de su tierra natal. La novela emocionó a críticos como Menéndez Pelayo por la autenticidad y sencillez de sus escenas rurales.
- Pedro Sánchez (1883) – Novela de trasfondo político y parcialmente autobiográfica. Narra la trayectoria de un joven idealista en el convulso contexto de la España de mediados de siglo, incorporando recuerdos de la Revolución de 1854 que el propio Pereda vivió de cerca. Pedro Sánchez refleja la desilusión del protagonista ante la política y la sociedad, en línea con la visión desencantada del autor tras su experiencia en la vida pública.
- Sotileza (1885) – Considerada la obra maestra de Pereda, es una novela ambientada en el mundo marinero de Santander en el siglo XIX. Retrata con vívido costumbrismo el ambiente de los pescadores de la bahía santanderina, a través de la historia de la joven Silda (apodada “Sotileza”) y el pueblo humilde de pescadores que la rodea. Destaca por sus personajes entrañables y por la recreación minuciosa del habla y las costumbres marítimas montañesas, lo que le valió un especial reconocimiento crítico y popular.
- La puchera (1889) – Novela corta cuyo título alude a una olla ferroviaria (puchera). Es otra de sus obras destacadas de costumbres regionales, donde ofrece un vigoroso fresco de la vida campesina en Cantabria. La puchera continúa la línea realista y tradicionalista del autor, incidiendo en las virtudes y penurias de la gente del campo montañés.
- Peñas arriba (1895) – Última gran novela de Pereda y otra de sus creaciones más celebradas. Ambientada en un remoto valle de la montaña cántabra, contrapone los valores puros y patriarcales de la vida rural con la influencia corruptora de la ciudad moderna. En Peñas arriba abundan magníficas descripciones de los paisajes y aldeas de Cantabria, que sirven de telón de fondo a la regeneración moral de su protagonista (un joven señorito urbano que descubre las virtudes del mundo rural). Esta novela sintetiza la visión tradicional de Pereda y su maestría como narrador costumbrista.
(Además de las anteriores, Pereda publicó otros títulos como Tipos trashumantes (1877), Esbozos y rasguños (1881), La Montálvez (1888), Nubes de estío (1891) o Pachín González (1896), entre otros. Si bien de menor relevancia popular, completan el panorama de su producción literaria.)
Estilo literario y temas recurrentes

José María de Pereda cultivó un estilo plenamente realista y costumbrista, en estrecha sintonía con la estética narrativa de su época. Sus novelas se caracterizan por la minuciosidad descriptiva y el gran detallismo en la pintura de paisajes y ambientes. En las partes narrativas adopta un lenguaje elaborado, de tono elevado y sintaxis rica en subordinadas, propio de un escritor académico del siglo XIX. En contraste, los diálogos de sus personajes están plasmados con viveza coloquial y fidelidad al habla popular cántabra: Pereda reproduce modismos, giros dialectales y expresiones locales, otorgando autenticidad y colorido costumbrista a las conversaciones. Este cuidadoso manejo dual del lenguaje –culto en la narración y popular en los diálogos– es un rasgo distintivo de su estilo, a la vez sobrio y veraz.
En cuanto al contenido, las obras de Pereda suelen reflejar la ideología tradicionalista y la experiencia vital del autor. Muchos de sus escritos incorporan recuerdos personales o están inspirados en sucesos que él conoció de primera mano (por ejemplo, la revolución de 1854 en Pedro Sánchez o el desastre del vapor Cabo Machichaco en Pachín González). Pereda se sitúa en las antípodas de los novelistas cosmopolitas o escépticos de su tiempo: fue profundamente regionalista, de sensibilidad austera y firmemente católico, rasgos que se plasman en su literatura. Sus páginas exaltan con frecuencia una forma de vida rural, patriarcal y tradicional, presentada como moralmente superior frente a la decadencia del mundo moderno. El autor manifestaba abiertamente su rechazo a las novedades y cambios sociales de la modernidad, idealizando en contraste la sencillez, la religiosidad y las costumbres ancestrales de la provincia. Entre los temas recurrentes de su obra destacan precisamente la defensa de los valores familiares y religiosos, la crítica a las ideas liberales y al materialismo, y la confrontación entre el campo y la ciudad. En sus primeras novelas, por ejemplo, Pereda abordó directamente la apología del matrimonio (El buey suelto), la denuncia del liberalismo y el caciquismo (Don Gonzalo…) o la reafirmación de la fe católica frente al pensamiento secular (De tal palo, tal astilla). Incluso en obras posteriores, más matizadas, persiste ese trasfondo ideológico conservador. No obstante, desde el punto de vista literario, su profunda sinceridad y convicción al retratar ese mundo hacen que sus novelas trasciendan la mera tesis moral, cobrando valor universal por la humanidad de sus personajes y la calidad de su prosa.
La narrativa de Pereda destaca también por su poderoso pintoresquismo: fue un maestro en la descripción de la naturaleza y los paisajes de Cantabria. Sus evocaciones de la costa, la montaña y los pueblos montañeses poseen una fuerza visual extraordinaria; la crítica lo ha señalado como un robusto paisajista con una genuina y vigorosa visión de la naturaleza virgen. Esta capacidad para recrear ambientes hace que la geografía cántabra cobre vida en sus páginas y se convierta casi en un personaje más de sus historias, envolviendo las tramas en atmósferas profundamente arraigadas al terruño.
Pereda en el movimiento realista y costumbrista
José María de Pereda forma parte de la brillante generación de novelistas realistas españoles de la segunda mitad del siglo XIX, junto a contemporáneos como Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín” o Emilia Pardo Bazán. Dentro de ese grupo, su papel fue peculiar: Pereda se erigió en el principal representante –prácticamente único en su tipo– de la modalidad de novela costumbrista regional en España. Es decir, fue el autor que llevó a su máxima expresión la transición desde el costumbrismo regionalista tradicional (propio de escritores anteriores como Fernán Caballero o Ramón de Mesonero Romanos) hacia la novela realista de amplia estructura argumental. Diversas historias de la literatura lo señalan, de hecho, como el máximo exponente del tránsito entre el cuadro de costumbres regional y la novela de ficción realista en la narrativa española del XIX.
En sus inicios, Pereda abrazó la herencia costumbrista escribiendo cuadros y relatos cortos centrados en las tradiciones locales de Cantabria, género muy apreciado en el Romanticismo tardío. Pero a partir de la década de 1870 supo dar el salto hacia la novela extensa, integrando esas descripciones costumbristas en tramas más complejas, con personajes desarrollados y conflictos argumentales. De este modo, trascendió lo meramente anecdótico o pintoresco para dotar a sus obras de una estructura novelística sólida y un profundo valor literario. Sus novelas regionales lograron así reconocimiento al nivel de las mejores del realismo español, aportando una voz diferenciada dentro del movimiento. Mientras que otros realistas exploraban ambientes urbanos, políticos o psicológicos, Pereda mantuvo el foco en la realidad rural cántabra, abriendo camino a la llamada novela regional como subgénero destacado del siglo XIX.
Ideológicamente, Pereda se mantuvo al margen de ciertas tendencias radicales asociadas al Realismo europeo, como el Naturalismo de Émile Zola que ganaba adeptos en la época. El escritor cántabro rehuyó ser etiquetado como naturalista y prefería definirse simplemente como “realista”, manteniendo una independencia de escuelas o corrientes. No era un literato profesional volcado en teorías, sino un narrador que escribía por “imperiosa necesidad de espíritu”, volcando sus convicciones en sus textos. Esta postura, alejada de modas foráneas, hizo que su obra tuviese un carácter único. Emilia Pardo Bazán llegó a calificar su estilo de “perediano”, reconociendo en él una variante propia de naturalismo tradicional, marcada por el sello personal del autor. Así, aunque Pereda no siguió los derroteros del naturalismo militante ni del progresismo ideológico, ello no le impidió ocupar un lugar de honor en el realismo español. En su tiempo obtuvo amplio reconocimiento de crítica y público, y compartió amistad y respeto mutuo con escritores ideológicamente opuestos, como el liberal Galdós. El mismo Galdós elogió la “personalidad vigorosa” de Pereda y la singularidad de su contribución literaria. De este modo, Pereda encarnó una faceta del Realismo hispano que enriqueció el mosaico del movimiento, aportando la voz de la España rural, tradicional y norteña a la gran novela del XIX.
Impacto y legado
En vida, José María de Pereda fue uno de los escritores españoles más leídos y apreciados de su época. Sus novelas regionales gozaron del favor del público (no solo en Cantabria sino en toda España e incluso en el extranjero) y la crítica contemporánea lo tenía en alta estima. Tras su muerte en 1906 y con el advenimiento de nuevas corrientes literarias en el siglo XX, su popularidad general decayó en parte –los cambios sociales y estéticos hicieron que el mundo que Pereda describía pareciera “pasado de moda” para muchos lectores–. Sin embargo, su obra nunca cayó en el olvido: títulos como Sotileza, La puchera o Peñas arriba han permanecido en el canon de la literatura española del siglo XIX y continúan reeditándose y estudiándose. En las últimas décadas, de hecho, se ha observado un renovado interés académico por Pereda: han aparecido ediciones críticas exhaustivas de sus principales novelas, así como monografías y estudios que reevalúan su contribución cultural. Esta labor investigadora moderna ha puesto de relieve la vigencia de Pereda como cronista literario de un modo de vida y unas hablas populares que forman parte del patrimonio cultural español.
En Cantabria, la figura de Pereda sigue siendo objeto de especial orgullo y recuerdo. Los Jardines de Pereda en Santander –principal parque público de la ciudad– llevan su nombre y exhiben un imponente monumento dedicado al escritor, con relieves escultóricos que representan escenas de sus novelas más famosas. Su casa natal en Polanco y otros lugares vinculados a su vida se han convertido en referencias dentro de rutas literarias locales. Pereda es reconocido como el gran novelista de la “tierruca” montañesa, el escritor que elevó las costumbres y paisajes de Cantabria a la categoría de literatura universal. Su legado perdura tanto en esos homenajes materiales como, sobre todo, en la influencia que ejerció en la novela regional española. Autores posteriores que cultivaron la narrativa costumbrista y rural –desde Miguel de Unamuno en Paisajes hasta Miguel Delibes en El camino, por citar algunos– han seguido, consciente o inconscientemente, la senda abierta por Pereda al dignificar las realidades locales en la ficción. En conjunto, José María de Pereda dejó una huella indeleble en la literatura española del siglo XIX, consagrándose como maestro del costumbrismo regional y modelo de fidelidad a la verdad popular en la novelística. Su obra, vigorosa y sincera, sigue invitando a descubrir un rico universo rural y humano que trasciende el tiempo y las modas literarias.
Fuentes: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Ayuntamiento de Polanco – “Municipio Literario”; EcuRed – José María de Pereda; Escritores.org – Biografía de Pereda.