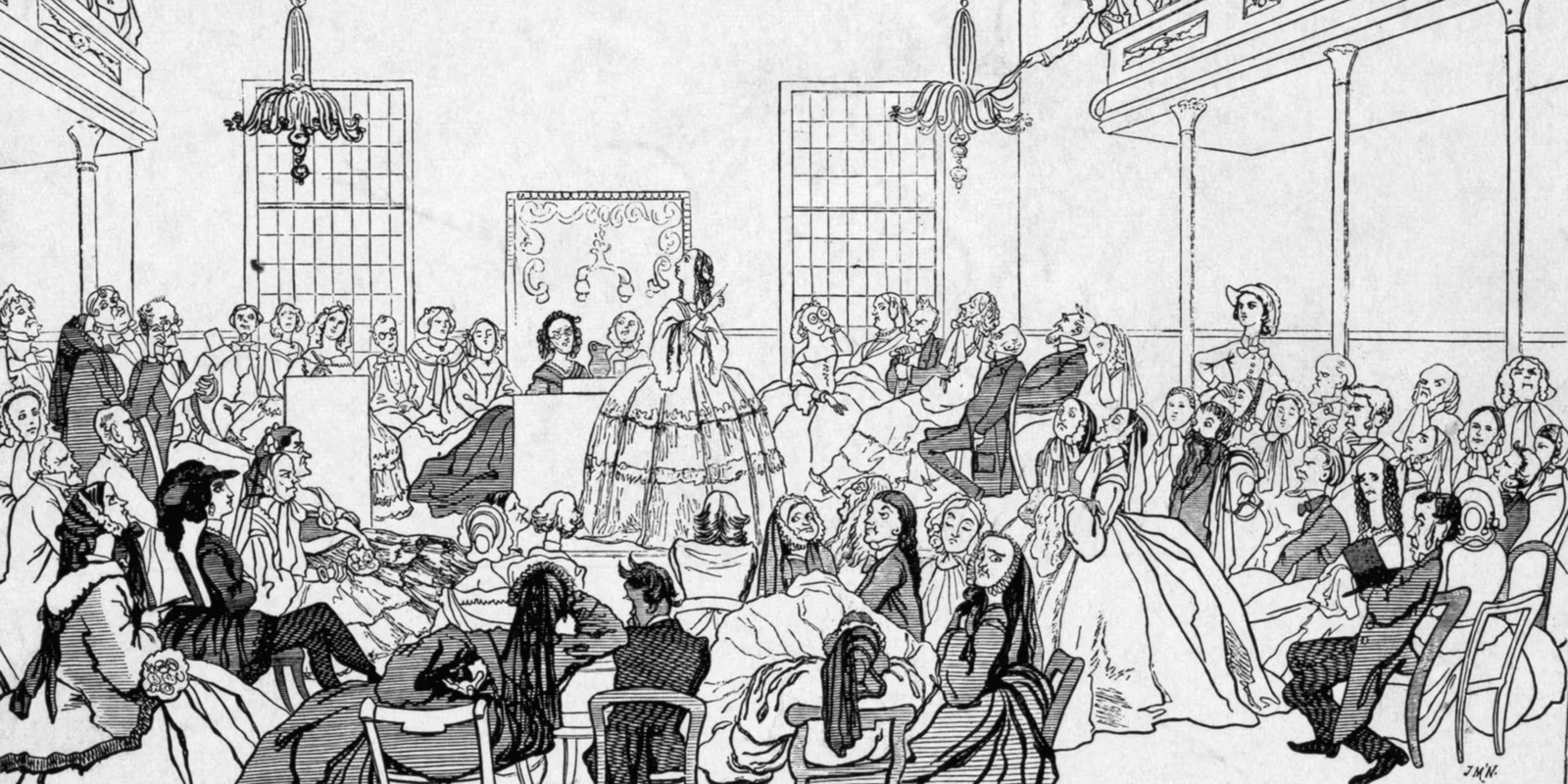No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
A comienzos de 1939 la Segunda República Española se hallaba al borde del colapso militar y político. La caída de Cataluña a inicios de febrero de 1939, seguida de la ocupación franquista de Menorca y la dimisión del presidente Manuel Azaña el 27 de febrero, tras el reconocimiento oficial del régimen de Franco por Reino Unido y Francia, asestaron un golpe definitivo a la moral republicana. Con la República reducida a la zona centro-sur (Madrid, Valencia y parte de La Mancha y Levante) y cercada por las tropas sublevadas, la situación militar era desesperada.
En el terreno político, el Gobierno de Juan Negrín –presidente del Consejo de Ministros desde 1937– mantenía la consigna de resistir a toda costa, con la esperanza de forzar a Franco a negociar o de enlazar la contienda española con la inminente guerra europea. Esta política chocaba con un sentimiento creciente de agotamiento entre la población y con la opinión de la mayoría de mandos militares republicanos: en una reunión celebrada el 16 de febrero de 1939 en el aeródromo de Los Llanos (Albacete), todos los generales presentes excepto uno (José Miaja) expresaron su oposición a prolongar una guerra ya perdida. El almirante Miguel Buiza, jefe de la Flota republicana, incluso amenazó con evacuar la Armada si Negrín insistía en la resistencia sin condicionesuvadoc.uva.es. Pese a ello, Negrín decidió continuar la lucha, confiando en un cambio en el escenario internacional o en arrancar mejores condiciones de paz.
Paralelamente, las tensiones político-ideológicas dentro del bando republicano alcanzaban su punto crítico. Tras los Hechos de Mayo de 1937 en Barcelona y la sustitución del gobierno de Largo Caballero por el de Negrín, se había impuesto un mayor control y disciplina en la zona republicana, con fuerte influencia del Partido Comunista de España (PCE) en el Ejército Popular. Este giro “ordenado” hacia el esfuerzo de guerra vino acompañado de la persecución de la revolución social que impulsaban anarquistas y sectores del socialismo, generando hondas enemistades internas. El PCE, antes minoritario, experimentó un crecimiento espectaclar de 22.000 militantes antes de la guerra a unos 350.000 a fines de 1937. Para 1939 los comunistas controlaban directamente 8 de los 17 Cuerpos de Ejército de la zona central-sur republicana, y en Madrid, donde se librarían los últimos combates, tres de los cuatro cuerpos de ejército estaban mandados por oficiales comunistas (y el cuarto igualmente influido por comisarios políticos del PCE). Esta preeminencia comunista suscitaba recelo y hostilidad entre otros sectores antifascistas: anarquistas de la CNT, socialistas no comunistas (incluyendo la poderosa UGT) e incluso republicanos de izquierda tradicional veían con alarma la hegemonía del PCE. Negrín, miembro del PSOE, dependía en gran medida del apoyo comunista para sostener su gobierno en la etapa final de la guerra, lo que le granjeó acusaciones de estar “entregado” a la Unión Soviética. De hecho, figuras destacadas de su propio partido como Indalecio Prieto, Julián Besteiro o el ex presidente Largo Caballero habían roto con Negrín, reprochándole su alineamiento con los comunistas. Prieto llegó a escribirle en junio de 1939: “Usted, al lanzarme del Gobierno, cedió a exigencias del Partido Comunista”, reflejando la fractura interna socialista.
En este clima de división y desmoralización, empezó a gestarse una conspiración para deponer a Negrín y poner fin a la guerra. Desde la derrota republicana en la batalla del Ebro (noviembre de 1938) y la posterior pérdida de Cataluña, militares profesionales y políticos antinegrinistas concluyeron que prolongar la resistencia solo acarrearía más sufrimiento inútil. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia franquistas y la quinta columna activa en Madrid alimentaban la idea de que Franco podría ofrecer una “paz sin represalias” a quienes facilitasen una rendición rápida. En febrero de 1939, la quinta columna transmitió a Casado y a Besteiro una supuesta declaración de clemencia conocida como las “Concesiones del Generalísimo”, donde Franco aparentemente garantizaba ciertas indulgencias a los republicanos vencidos. Aunque en retrospectiva dichas promesas resultaron ser un señuelo vacío, en aquel momento avivaron las esperanzas de un sector del mando republicano de conseguir una paz honrosa negociada, diferenciando entre “delitos políticos” y “comunes”, con amnistía para militares y tiempo para la evacuación al exilio. Este es el contexto en el que el coronel Segismundo Casado y sus aliados decidieron dar el golpe de Estado contra Negrín.
Actores implicados: Casado, el Consejo de Defensa, Negrín, el PCE y otros
El protagonista central del golpe fue el coronel Segismundo Casado López, jefe del Ejército del Centro. Casado era un militar de carrera de Forty años, veterano del Ejército español, que había permanecido fiel a la República durante la guerra pero mantenía desde hacía tiempo un profundo recelo hacia la influencia comunista en el gobierno y el ejército. Se sentía postergado frente a los oficiales afectos al PCE y los asesores soviéticos, y consideraba que los comisarios políticos y dirigentes comunistas menoscababan la autoridad de los mandos profesionales. Según sus propias memorias, Casado aspiraba a repetir un gesto histórico similar al Abrazo de Vergara de 1839 (que había sellado el fin de la Primera Guerra Carlista sin represalias entre vencedores y vencidos): buscaba una capitulación pactada que respetara la vida y el rango de los militares republicanos profesionales y evitara una “inútil efusión de sangre” en una guerra ya perdida. Para ello, comenzó a tejer alianzas con diversas facciones anticomunistas dentro del bando leal y a establecer discretos contactos con emisarios de Franco en las semanas previas a marzo de 1939.
Junto a Casado se articuló un heterogéneo grupo de aliados civiles y militares que compartían el rechazo a la línea de resistencia a ultranza de Negrín y el PCE. Entre los conspiradores destacados se encontraban:
- Generales y oficiales republicanos profesionales: además del propio Casado, sobresale el general José Miaja, heroico defensor de Madrid en 1936, quien prestó su prestigio como figura pública al encabezar nominalmente la nueva junta golpista. También apoyó la sublevación el general Manuel Matallana, jefe del Estado Mayor Central, quien estaba al tanto de las negociaciones con los franquistasabc.es. Otros oficiales en connivencia fueron el general Leopoldo Menéndez (Ejército de Levante) y comandantes como Cipriano Mera, anarquista pero al mando del IV Cuerpo de Ejército en la zona Centro, quien aportaría fuerzas determinantes en los combates contra los comunistas en Madrid.
- Socialistas antinegrinistas: destacó el veterano dirigente socialista Julián Besteiro, de 64 años, presidente de las Cortes Constituyentes en 1931 y figura del ala moderada del PSOE. Besteiro, opuesto tanto a la influencia comunista como a la continuación de una guerra que veía perdida, se unió a Casado convencido de la necesidad de negociar una paz inmediata. Junto a él participó Wenceslao Carrillo, dirigente socialista y padre de Santiago Carrillo, conocido por su postura anticomunista dentro del PSOE. Cabe señalar que la Agrupación Socialista Madrileña (federación socialista de Madrid) fue un importante sostén de la conjura; esta agrupación, muy influida por Besteiro y Carrillo padre, se había opuesto tenazmente a la colaboración con el PCE desde 1937s.
- Anarquistas (CNT-FAI): irónicamente, fueron esenciales para el triunfo de un golpe encabezado por militares. Los anarquistas madrileños, partidarios desde tiempo atrás de crear un Consejo Nacional de Defensa para lograr una paz negociada, respaldaron “sin vacilación” la conspiración casadista. El citado Cipriano Mera movilizó su IV Cuerpo de Ejército (columna anarquista) para tomar Madrid, y dirigentes libertarios como Eduardo Val y José González Marín participaron en la junta rebelde ocupando carteras en el nuevo Consejo de Defensa. Incluso el célebre anarquista Melchor Rodríguez, conocido como “el ángel rojo” por salvar prisioneros en 1936, apoyó la insurrección contra Negrín.
- Republicanos moderados: miembros de partidos republicanos burgueses también colaboraron. En el Consejo de Defensa se integraron Miguel San Andrés (de Izquierda Republicana, el partido de Azaña) como consejero de Justicia, y José Del Río (Unión Republicana) en Instrucción Pública. Estas personalidades representaban a los sectores republicanos no socialistas que anhelaban el fin de la guerra y desconfiaban del dominio comunista.
De este modo, el Consejo Nacional de Defensa surgido del golpe estuvo compuesto por una coalición amplia de casi todas las fuerzas antifascistas excepto los comunistas. La presidencia quedó en manos del general Miaja, con el coronel Casado ocupando la Consejería de Defensa (es decir, el control militar). Julián Besteiro asumió la Consejería de Estado (relaciones políticas), Wenceslao Carrillo la de Gobernación (Interior), los anarquistas Eduardo Val y González Marín las de Comunicaciones y Hacienda respectivamente, mientras que socialistas de la UGT como Antonio Pérez ocuparon Trabajo. Esta composición mixta evidenciaba la confluencia de “antinegrinistas” de diversos orígenes –socialistas, anarquistas y republicanos– unidos coyunturalmente contra el enemigo común que representaban Negrín y el PCE. Paradójicamente, el órgano revolucionario que los anarquistas habían soñado (un Consejo de Defensa) terminó presidido por un militar de carrera (Miaja), reflejando las ironías de aquel momento histórico.
Frente a ellos se encontraba el gobierno legal de la República encabezado por Juan Negrín López, del PSOE, sostenido de facto por la alianza con el PCE. Negrín, apodado despectivamente “el Lenín español” por sus detractores, se había comprometido a la estrategia de resistencia total con la promesa de “Resistir es vencer”. En los últimos meses contaba prácticamente solo con el apoyo firme de los comunistas españoles y de la Unión Soviética (además de México internacionalmente). Sus ministros socialistas y republicanos más moderados habían abandonado España (Indalecio Prieto, por ejemplo, partió al exilio en 1938), o se mostraban ya dubitativos. Dos figuras clave que permanecían leales eran el General Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Central (quien sin embargo también acabaría exiliándose), y el ministro de Asuntos Exteriores Julio Álvarez del Vayo, del entorno de Negrín y próximo al PCE. El Partido Comunista de España, por su parte, dirigía a través de sus comisarios a gran parte del Ejército Popular y controlaba posiciones estratégicas en Madrid, Valencia y Cartagena. Entre sus mandos militares más destacados en aquellos días figuraban el teniente coronel Luis Barceló (comandante del I Cuerpo de Ejército en Madrid) y los comisarios Pedro Checa y Santiago Carrillo en la esfera política. Estos serían los principales opositores al golpe de Casado desde dentro del bando republicano. En suma, al iniciarse la sublevación en marzo de 1939, la República estaba dividida en dos bandos irreconciliables: por un lado, los “casadistas” (republicanos, socialistas anticomunistas, anarquistas y militares profesionales) partidarios de cesar la guerra incluso al precio de entregar el poder, y por otro, los “negrinistas” o pro-comunistas, decididos a resistir a Franco hasta el límite.
Desarrollo del golpe y enfrentamientos posteriores
El golpe de Casado se desencadenó la noche del 5 de marzo de 1939 en Madrid. Ese día, el coronel Casado, apoyado por la quinta columna franquista, movió sus piezas: unidades militares leales a la conspiración ocuparon puntos neurálgicos de la capital, incluyendo el Ministerio de Defensa. Casado emitió un comunicado radiado a través de Unión Radio Madrid, junto a Julián Besteiro, anunciando que el Gobierno de Juan Negrín había sido depuesto por traicionar al pueblo y pretender instaurar una dictadura comunista. Simultáneamente, el general Miaja asumía nominalmente la jefatura de la capital llamando a la calma. Negrín, quien se encontraba en su cuartel general de Elda (Alicante) junto a varios ministros y dirigentes comunistas, fue tomado por sorpresa. A primeras horas del 6 de marzo, el propio Negrín habló telefónicamente con Casado (tras interceptar una llamada de Casado al general Matallana) exigiéndole que desistiera. La respuesta del coronel fue tajante: “Ustedes ya no son Gobierno ni tienen fuerza ni prestigio… La suerte está echada, ya no retrocedo”.
Consciente de que no podría sostenerse sin derramamiento de sangre fratricida, Negrín optó por evitar una confrontación directa: esa misma madrugada del 6 de marzo, el Dr. Negrín, acompañado por sus ministros más cercanos (Álvarez del Vayo, la Pasionaria Dolores Ibárruri, Vicente Rojo, entre otros dirigentes comunistas), embarcó en varios aviones desde los aeródromos de Monóvar y Elda rumbo al exilioabc.es. El último gobierno legítimo de la República abandonaba suelo español, estableciéndose provisionalmente en Toulouse. Antes de partir, Negrín aún alcanzó a redactar una misiva a Casado instándole a evitar un choque armado: “Estamos obligados a evitar toda sangrienta contienda entre quienes hemos sido hermanos de armas” – escribió, en un postrero llamamiento a la unidad. No obtuvo respuesta. Quedaba así el campo libre para que Casado y sus aliados tomaran el control en la zona centro-sur.
Sin embargo, el golpe no puso fin inmediato a la contienda: desencadenó una breve pero intensa guerra civil dentro de la guerra civil en Madrid. Las fuerzas leales al PCE y a Negrín no aceptaron sin más la sublevación. En Madrid capital, el teniente coronel Luis Barceló, comandante del I Cuerpo de Ejército (de filiación comunista), inicialmente fingió acatar al Consejo de Defensa pero pronto organizó la resistencia. Apoyado por otros oficiales comunistas (como el mayor Guillermo Ascanio y el comisario Pedro Pérez), Barceló concentró tropas en la zona de Retiro-Nuevos Ministerios y lanzó una contraofensiva contra los casadistas. Por su parte, las fuerzas de Casado contaban con la 14.ª División de Cipriano Mera (anarquista), que entró a Madrid desde el exterior, así como unidades del II y III Cuerpo de Ejército cuyos mandos se habían plegado al golpe.
Los enfrentamientos armados estallaron el 7 de marzo y se prolongaron durante cerca de una semana, con epicentro en Madrid. Hubo tiroteos y combates en diversos barrios (Cuatro Caminos, Usera, zonas del centro) y especialmente en torno a los cuarteles de Nuevos Ministerios, donde resistían los comunistas de Barceló. Esta contienda fratricida fue caótica y amarga: muchos soldados de a pie, conscientes de que la guerra contra Franco estaba perdida, se mostraron renuentes a disparar contra sus antiguos compañeros de armas. Hay testimonios de frecuentes casos de confraternización entre tropas enfrentadas, similares a los ocurridos en Barcelona en mayo de 1937. Según relató el capitán comunista Vicente Pertegaz, los casadistas a veces avanzaban ondeando banderas republicanas y gritando vivas a la República, induciendo a los soldados leales a confraternizar, tras lo cual aprovechaban para desarmarlos sin lucha. Pertegaz describió la confusión y desmoralización reinantes: “Preguntaban a veces por qué luchaban y era muy difícil satisfacer estas preguntas… Todos tenían la clarividencia de que de aquella lucha el único que iba a salir beneficiado era Franco”. Esta reticencia de muchos combatientes a matarse entre sí explica que el número de víctimas mortales fuese relativamente bajo para la magnitud de la ciudad y los días de combates: investigaciones posteriores han documentado en torno a 233 fallecidos y unos 564 heridos en Madrid por estos choques fratricidas. Estas cifras oficiales (procedentes del Servicio Sanitario del Ejército del Centro) difieren de estimaciones infladas que durante años circularon en la historiografía –algunos autores llegaron a hablar sin fundamento de hasta 2.000 muertos, e incluso hubo cifras fantasiosas de “varios miles”–. En realidad, la mini-guerra civil de Madrid fue breve y limitada, en parte por la desgana de los soldados a combatir y en parte porque la superioridad numérica de las fuerzas casadistas (que aglutinaban a la mayoría de unidades del Ejército del Centro) inclinó pronto la balanza.
Hacia el 12 de marzo de 1939, la resistencia comunista en la capital fue totalmente sofocada. El coronel Luis Barceló, tras rendirse sus últimos reductos (incluido el cuartel de Retiro), fue hecho prisionero junto con sus principales colaboradores. El Consejo Nacional de Defensa, ahora con el control militar asegurado, se apresuró a ajustar cuentas: Barceló y algunos oficiales leales a Negrín fueron sometidos a consejos de guerra sumarios por “rebelión”. Pocas semanas después, el propio Consejo de Defensa fusiló al coronel Barceló –considerado cabecilla del “levantamiento comunista”– junto al comisario Juan José Conesa, acusándoles de homicidios durante los enfrentamientos (les imputaron la muerte de tres oficiales casadistas y de dos militantes socialistas anticomunistas durante los combates). Aquella ejecución, llevada a cabo el 15 de marzo, simbolizó la ruptura definitiva entre las dos facciones republicanas: los vencedores internos castigaban a los vencidos por la espalda, aun antes de la llegada de Franco.
Con Madrid pacificado bajo su mando, el Consejo Nacional de Defensa envió emisarios al enemigo para intentar obtener la ansiada capitulación negociada. Ya el 12 de marzo Casado había comunicado a las autoridades franquistas su disposición, junto al general Matallana, a desplazarse a Burgos (sede del Cuartel General de Franco) para tratar los términos de la paz, tomando como base las famosas “Concesiones del Generalísimo” previamente difundidas. Esa iniciativa, sin embargo, recibió una respuesta fría e inmediata: Franco rehusó siquiera recibir a los altos mandos republicanos. En un mensaje tajante, el Caudillo dejó claro que “no estaba dispuesto a que acudieran allí los mandos superiores enemigos” ni a discutir condición alguna: la única opción era la rendición incondicional del Ejército republicano. A esas alturas Franco ni siquiera simuló negociar; sus órdenes a sus subordinados fueron de proseguir la ofensiva final sin demora.
Efectivamente, el 26 de marzo de 1939, apenas dos días después de un último y estéril contacto en el aeródromo de Gamonal (Burgos) entre delegados casadistas y franquistas, las tropas de Franco lanzaron la ofensiva definitiva en todos los frentes aún en manos republicanas. Ante esta realidad inexorable, el Consejo de Defensa reconoció su fracaso para lograr condiciones y, el 27 de marzo, ordenó a los gobernadores civiles preparar la evacuación y cesar cualquier resistencia. Las líneas republicanas, desmoralizadas y sin mando unificado, prácticamente se disolvieron: las fuerzas franquistas ocuparon Murcia, Albacete, Valencia y Alicante en rápidos avances sin oposición significativa durante los últimos días de marzo. En Madrid, el general Miaja se negó a organizar una defensa suicida y la ciudad se rindió sin combate el 28 de marzo, cuando las vanguardias franquistas entraron por la puerta de Alcalá.
Miles de civiles y combatientes republicanos desesperados intentaron huir por los puertos levantinos antes de la llegada del enemigo. El caso más dramático fue Alicante, donde unos 15.000 a 20.000 refugiados se agolparon en el muelle esperando inútilmente barcos que nunca llegaron en número suficiente. Solo unos pocos cientos pudieron ser evacuados en buques británicos y franceses; la gran mayoría fue capturada por las tropas franquistas, que entraron en el puerto al amanecer del 31 de marzo. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el último parte de guerra declarando oficialmente terminada la contienda: “Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares”. La Guerra Civil Española concluía así sin un acuerdo de paz, sino con la imposición total de la victoria franquista.
Motivaciones políticas, ideológicas y estratégicas del golpe
Las razones detrás del golpe de Casado fueron múltiples y entrelazadas, combinando motivaciones ideológicas, político-personales y estratégicas. En primer lugar, hubo un declarado móvil ideológico-anticomunista: Casado y sus aliados justificaron su acción afirmando que prevenían un supuesto “golpe comunista” que Negrín y el PCE estarían planeando para instaurar una dictadura soviética en España. Este argumento, esgrimido por Casado en sus proclamas radiofónicas y plasmado después en sus memorias, sirvió para unir a diversos sectores bajo la bandera común del anti-comunismo. Sin embargo, la historiografía contemporánea coincide en que tal amenaza comunista era más un pretexto que una realidad inminente. Como han señalado Paul Preston, Ángel Bahamonde y Ángel Viñas, Casado utilizó el espantajo del “poder soviético” para sumar apoyos a su conspiración, pero “la verdadera intención de Casado era poner fin a la política de resistencia que defendían Negrín y el PCE y negociar una ‘paz honrosa’ con Franco que beneficiara a los militares de carrera como él”. Es decir, más que salvar a España de un imaginario golpe comunista, buscaba asegurar la supervivencia y privilegios de la oficialidad republicana (él mismo incluido) mediante una rendición pactada.
Esta motivación estratégica de salvar al Ejército profesional quedó explícita en los contactos de Casado con agentes franquistas. El coronel confiaba en obtener de Franco garantías de respeto a la vida de los militares republicanos, su incorporación al nuevo ejército o al menos la posibilidad de exiliarse sin represalias. En definitiva, aspiraba a una paz “sin vencidos ni vencedores” –salvo en el caso de los comunistas, a quienes concibió como chivos expiatorios que entregar para aplacar a Franco–. Cabe señalar que este cálculo de Casado contenía una dosis significativa de ingenuidad (o autoengaño): se sustentaba en creer en la buena fe de Franco, quien supuestamente recompensaría la “traición honorable” de los militares republicanos que le abrían las puertas de Madrid. La realidad, como se vio, fue muy distinta: Franco no tenía intención alguna de ofrecer clemencia ni distinguir entre unos republicanos y otrosp. A toro pasado, el historiador Ángel Bahamonde critica duramente a Casado por esta actitud: “El coronel Casado pecó no de ingenuidad… sino de soberbia y deslealtad, por su deseo de imponer la razón militar sobre la civil”, es decir, por anteponer su voluntad y la de otros militares a la del gobierno legítimo de la República.
Otro factor clave fueron las profundas rivalidades políticas y personales acumuladas durante la guerra. La sublevación de Casado no surgió de la nada, sino como culminación de “muchos años de enemistades contenidas” entre las distintas familias del bando republicano. Desde antes de la guerra existían recelos entre socialistas y anarquistas; durante el conflicto, la radicalización y expansión del PCE exacerbó esas tensiones. Varios hechos –la represión del POUM y la muerte de Andreu Nin en 1937, la disolución del Consejo de Aragón anarquista por el gobierno Negrín, la destitución de Largo Caballero y la marginación del ala socialista caballerista, etc.– dejaron resentimientos imborrables. El odio al comunismo y al “negrinismo” se extendió así en capas amplias de republicanos no comunistas: “Todos lo hicieron [se sumaron al golpe]: los militares de carrera, los republicanos, la CNT, la UGT y gran parte del PSOE” movidos por esa animosidad, explica Aguilera Povedano. En febrero de 1939 circulaba incluso el rumor (alentado por la propaganda franquista y creído por algunos ingenuamente) de que Negrín planeaba entregar el poder al PCE o dar un autogolpe comunista. Aunque hoy se sabe que tal plan nunca existió y se reconoce que Negrín no pretendía implantar una dictadura roja, el miedo a esa posibilidad unió a “sinceramente antifascistas” de diversas tendencias en la conspiración contra él. En suma, la antipatía ideológica (liberales, socialistas moderados y anarquistas versus comunistas) y los agravios intrarrepublicanos jugaron un rol motivador de primer orden en el golpe de Casado. Como ha destacado el historiador Francisco Alía, la sublevación de marzo del 39 “fue la culminación de estas disputas y el resultado de muchos años de enemistades” entre facciones del propio campo republicano.
Por último, no puede ignorarse la motivación humanitaria (o al menos “pragmática”) esgrimida por Casado y sus seguidores: el deseo de evitar más derramamiento de sangre inútil en una guerra decidida. En sus declaraciones públicas, los golpistas afirmaban anteponer el salvar vidas de civiles y combatientes a cualquier consideración ideológica. Besteiro, por ejemplo, hombre de convicciones humanistas, veía la continuación de la lucha como un sacrificio vano de la población. Casado, en su alocución radiada tras el triunfo de su golpe, llegó a proclamar que gracias a su acción “hemos obtenido una paz decente y honrosa, en las mejores condiciones posibles, sin efusión de sangre”. Aunque esta aseveración resultó discutible (dado que Franco impuso igualmente una dura represión), refleja que, al menos en el plano discursivo, los conjurados se presentaban como salvadores de la vida de sus compatriotas, evitando una prolongación desesperada de la guerra. Incluso enemigos políticos de Casado reconocieron esa posible intención: el exministro republicano Rafael Sánchez-Guerra escribió años después que, pese al fracaso, “Casado ha querido poner fin al conflicto de un modo pacífico y digno… España entera le debe el ahorro de muchos momentos de angustia que aún le aguardaban”. Esta valoración, aunque discutible, subraya que un componente moral (detener el sufrimiento) sí estuvo presente en la mente de algunos actores del golpe.
En síntesis, las motivaciones del golpe de Casado combinaban el cálculo estratégico (buscar una rendición ventajosa antes de una derrota total), la aversión ideológica al comunismo y al liderazgo de Negrín, y la voluntad de poner fin al derramamiento de sangre. Todas ellas confluyeron en la dramática decisión de rebelarse contra el propio gobierno republicano, repitiendo –como apuntó el hispanista Stanley G. Payne– la paradoja con que comenzó la Guerra Civil: “la Guerra Civil finalizó como había empezado, con una gran parte del ejército republicano rebelándose contra su Gobierno, al que acusaban de estar bajo el dominio del comunismo”.
Consecuencias inmediatas e implicaciones en el final del conflicto y el exilio

El golpe de Casado precipitó el desenlace de la Guerra Civil en términos militares y dejó profundas secuelas políticas para el bando republicano derrotado. Inmediatamente, la consecuencia más evidente fue la capitulación sin condiciones de la República. Al eliminar al gobierno de Negrín e intentar negociar en posición de debilidad, Casado entregó de facto la victoria total a Franco. Como se vio, Franco impuso la rendición incondicional y emprendió la ofensiva final, ocupando en pocos días todo el territorio restante. Así, la Segunda República dejó de existir como entidad político-militar efectiva a finales de marzo de 1939. El Consejo Nacional de Defensa de Casado solo gobernó de manera efímera, durante unas tres semanas caóticas, actuando más como junta de rendición que como gobierno real. De hecho, cuando las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo, el Consejo ya había prácticamente cesado su función. Muchos de sus miembros huyeron o se ocultaron. Solo Julián Besteiro, fiel a sus principios, permaneció en su despacho esperando a los vencedores; sería detenido inmediatamente y moriría encarcelado al año siguiente. En resumen, en el plano institucional el golpe significó la disolución acelerada de lo que quedaba de la República.
Otra consecuencia directa fue agravar el sufrimiento de los republicanos al término de la contienda. Paradójicamente, el golpe que pretendía evitar “más sangre” no logró proteger a la población civil ni a la mayoría de combatientes de la represión franquista. Al contrario, al no alcanzarse ninguna garantía en las negociaciones fallidas, no hubo “paz honrosa” ni amnistía: la rendición fue seguida por una durísima represión. Decenas de miles de republicanos –militares, militantes de partidos del Frente Popular, funcionarios, sindicalistas– quedaron a merced de los vencedores. Franco había dejado claro en Gamonal que no otorgaría ninguna clase de garantías ni respetaría un éxodo masivo más allá de casos excepcionales como el propio Casado y su círculo. En efecto, muy pocos tuvieron un salvoconducto. Casado mismo, junto a algunos colaboradores cercanos, logró huir en condiciones relativamente privilegiadas: el 30 de marzo abandonó España desde el puerto de Gandía (Valencia) a bordo de un buque de guerra británico, con la aquiescencia franquista Sus “valedores” fueron, irónicamente, la Marina Real británica y mandos franquistas locales que facilitaron su embarque. Tras recalar en Marsella, Casado marchó al exilio en Gran Bretaña. Pero para la multitud de civiles y combatientes anónimos congregados en los puertos mediterráneos (Alicante, Gandía, Cartagena, Valencia), no hubo tal indulgencia: fueron abandonados a su suerte, pues las potencias democráticas no intervinieron para evacuarlos, y terminaron sufriendo detenciones masivas, campos de concentración y depuraciones bajo el nuevo régimen. En este sentido, algunos historiadores señalan que la acción de Casado, al desorganizar la autoridad republicana en las últimas semanas, entorpeció planes de evacuación que el gobierno Negrín y ciertas unidades podían haber intentado. Un ejemplo fue el episodio de Cartagena: el 4 de marzo, en vísperas del golpe, se produjo una sublevación confusa en la base naval cartagenera, con enfrentamientos entre casadistas y franquistas infiltrados. El almirante Buiza decidió sacar la flota republicana de Cartagena rumbo al norte de África para impedir que cayera en manos franquistas. Si bien esa medida evitó que los sublevados capturaran los buques, también dejó a miles de refugiados sin medio de escape, pues la flota partió casi vacía hacia Bizerta (Argelia). En palabras de un cronista, “Aquello fue una tragedia que condenó a miles de antifascistas a quedar atrapados en la España de Franco”. Es difícil achacar toda la responsabilidad de este drama a Casado, pero lo cierto es que la descoordinación final del bando republicano tras el golpe contribuyó al caos y a la imposibilidad de evacuar a la mayoría de los perseguidos.
En el plano político y simbólico, el golpe de Casado supuso la “última puñalada” a la República. Muchos republicanos en el exilio interpretaron aquel acto como una traición imperdonable que fracturó la ya debilitada unidad antifascista en el momento más crítico. Especialmente para los sectores afines al PCE y para los negrinistas, Casado y quienes lo apoyaron quedaron marcados con el estigma de traidores. Esta percepción tuvo importantes implicaciones en el exilio republicano. Desde 1939, la diáspora republicana se organizó en diversos núcleos (México, Francia, la URSS, etc.) y en ellas se reprodujeron en parte las divisiones del final de la guerra. Juan Negrín, por ejemplo, vivió el resto de sus días en el ostracismo político: sus propios compañeros del PSOE (influenciados por Prieto y Besteiro) le expulsaron formalmente del partido en 1946, acusándolo de haberse sometido al comunismo. Negrín murió en el exilio (París, 1956) sin haber logrado rehabilitar su papel a ojos de la mayoría de la dirección socialista de posguerra. En cambio, sectores moderados del republicanismo en el exilio, vinculados a Prieto, culparon a Negrín de no haber negociado antes la paz y vieron con cierto fatalismo el golpe de Casado como resultado de sus “errores”. No obstante, es importante destacar que Casado tampoco gozó de prestigio entre la emigración republicana. Ni la derecha franquista confió plenamente en él (para Franco seguía siendo un militar “rojo” que solo al final cambió de bando), ni la izquierda exiliada le perdonó su insurrección contra el gobierno legítimo. Durante los años 40, Casado vivió en Londres y luego en Latinoamérica bastante aislado, sin poder siquiera reunirse con su familia hasta 1951. Intentó infructuosamente obtener reconocimiento del régimen franquista a su rango militar pre-guerra; el régimen se lo negó por haber servido voluntariamente a la República. Tampoco entre los republicanos expatriados halló acomodo: su negativa a integrarse en ningún partido del Frente Popular y su responsabilidad en la derrota final lo convirtieron en un paria para muchos. En síntesis, el golpe no dio a Casado ni poder duradero ni honor; terminó repudiado por ambos bandos, lo que ilustra la amarga ironía de su destino.
El final del conflicto quedó marcado indeleblemente por el golpe de Casado. Históricamente, cabe preguntarse si dicho golpe alteró sustancialmente el curso de los acontecimientos o si simplemente aceleró lo inevitable. La mayoría de historiadores contemporáneos coinciden en que, dado el empecinamiento de Franco en no conceder condiciones, la República estaba condenada a la derrota total, resistiese Negrín unas semanas más o menos. Sin embargo, las formas de ese final sí se vieron afectadas: la guerra terminó con una rendición militar absoluta en lugar de una posible negociación política (por mínima que esta fuera). El golpe interno privó a la República de hablar con una sola voz en los últimos momentos y dio a Franco un pretexto propagandístico: presentarse no solo como vencedor sobre los “rojos”, sino también como quien había salvado a España del caos “rojo sobre rojo”. La prensa franquista, por ejemplo, se regodeó aquellos días titulando que “la zona roja se ha sublevado contra Negrín” y que los “rojos de Casado” derrotaban a los “rojos de Stalin”, enfatizando la imagen de anarquía y descomposición en el campo enemigo. En este sentido, el golpe de Casado sirvió objetivamente a la propaganda franquista, que pudo afirmar que incluso los propios republicanos depusieron a Negrín por comunista. A largo plazo, también influyó en la memoria histórica: durante décadas, en ciertos círculos republicanos (sobre todo comunistas), el nombre de Casado quedó asociado a la “puñalada trapera” y la derrota.
Casado versus Negrín: interpretaciones historiográficas y valoración crítica
La contraposición entre Segismundo Casado y Juan Negrín, figuras antagónicas en aquellos últimos días, ha sido objeto de abundante debate historiográfico. Las valoraciones sobre sus actuaciones varían, pero la historiografía española contemporánea tiende a un consenso matizado: Casado aparece, en perspectiva histórica, como el militar conspirador que precipitó la caída de la República sin conseguir las ventajas que prometía, mientras que Negrín es visto como el político tenaz cuya estrategia de resistencia, aunque casi imposible, buscaba mantener viva la legitimidad republicana hasta el último momento.
En los primeros años posteriores a la guerra, las interpretaciones estuvieron altamente polarizadas. La historiografía franquista y los propios escritos de Casado presentaron su golpe bajo una luz justificativa: Casado era el “salvador” que libró a España de la tiranía comunista que Negrín preparaba. En Londres, ya en 1939, Casado publicó en inglés The Last Days of Madrid (traducido al castellano como Así cayó Madrid, 1968), donde defendía su alzamiento como un mal menor necesario para obtener clemencia de Franco y evitar un baño de sangre inútils. Estas memorias, lógicamente parciales, mantuvieron viva su versión de los hechos. Por otro lado, en el exilio republicano, especialmente en el seno del PCE, se difundió la narrativa opuesta: Negrín y los comunistas habrían querido resistir hasta enlazar con la guerra mundial, y la traición de Casado fue lo que frustró la última oportunidad de la República. Obras tempranas de exiliados –como Testimonio de dos guerras (1969) de Manuel Tagüeña, un comandante comunista del Ebro– subrayaron el honor con que Negrín y los suyos quisieron pelear hasta el final y la felonía que supuso el golpe casadista (Tagüeña calificó a Casado de “felón” en sus escritos). Durante el franquismo, por tanto, convivieron dos mitos enfrentados en la sombra: el de Casado héroe vs. Casado traidor.
Con la llegada de la democracia y el acceso a archivos, los historiadores han reevaluado aquellos sucesos con mayor objetividad y base documental. Los estudios más recientes tienden a desmontar las falsedades propagandísticas (por ejemplo, hoy “nadie cree que Negrín pretendiera dar un golpe comunista”, en palabras de Aguilera Povedano) y a contextualizar tanto las acciones de Casado como las de Negrín. Autores como Paul Preston, Ángel Viñas o Javier Cervera han investigado a fondo el final de la guerra y coinciden en líneas generales en que Casado actuó como un golpista que, con la excusa del anticomunismo, dio la estocada final a la República. Preston, en su obra El final de la guerra. La última puñalada a la República (2014), ya subraya en el título esa idea de traición final. Estos historiadores concluyen que Negrín tenía razones atendibles para querer resistir (esperar un conflicto europeo que cambiase las tornas, o al menos morir con las armas en la mano) y lo exculpan de responsabilidad en la guerra civil interna de marzo del 39, achacando esta exclusivamente a Casado y sus aliados. En esta visión, Negrín aparece como un dirigente legítimo, quizá obstinado pero patriótico, mientras que Casado encarna la deslealtad militar y el faccionalismo que minaron a la República.
No todos los historiadores han sido igual de indulgentes con Negrín. Otros análisis –por ejemplo los de Santos Juliá o del hispanista Burnett Bolloten– aunque condenan el golpe de Casado, ponen mayor énfasis en la cuota de responsabilidad que tuvo la política del PCE y del propio Negrín en generar el odio que explotó Casado. Se recuerda que Negrín, al apoyarse casi exclusivamente en los comunistas, fue dejando de lado a amplios sectores del Frente Popular, alimentando un resentimiento que acabaría pasándole factura. Desde esta óptica, Casado no es absolvido –sigue siendo considerado un golpista equivocado– pero sus acciones se entienden como “la culminación de disputas internas” largamente gestadas. Así, la historiografía contemporánea tiende a un relato equilibrado: reconoce la sinceridad de muchos de los participantes del golpe al querer terminar la guerra, pero también evidencia que sus expectativas de piedad fueron ilusorias y que objetivamente su rebelión solo benefició a Franco. En definitiva, no hay “héroes blancos” en esta historia –“en el golpe de Casado hubo muchos grises, algún negro y ningún blanco”, como apunta Aguilera–.
En cuanto a la figura de Juan Negrín, la historiografía española reciente ha tendido a su rehabilitación. Durante años, pesó sobre él la losa de las críticas de Prieto, Besteiro y otros exiliados; sin embargo, estudios modernos (como los de Enrique Moradiellos y Ricardo Miralles) han resaltado su difícil papel y han desmontado leyendas negras. Hoy se valora que Negrín actuó movido por un legítimo afán de aguantar esperando ayuda internacional, y se descarta tajantemente que pretendiera “entregar España a Stalin”. La expulsión de Negrín del PSOE en 1946 se revisa ahora como una injusticia influida por la Guerra Fría. Incluso en España, en 2008 sus restos fueron trasladados desde París a Las Palmas, su tierra natal, con honores discretos, símbolo de un cierto reconocimiento. Por su parte, Segismundo Casado permanece como un personaje controvertido en la memoria histórica. No ha recibido homenajes públicos destacados; su muerte en 1968 pasó casi inadvertida. Algunos historiadores militaristas franquistas como Ricardo de la Cierva elogiaron su acción, pero en la España democrática su figura suele presentarse críticamente. Paul Preston, por ejemplo, juzga que “Casado se comportó con Franco como si no tuviera nada con lo que negociar, olvidando que Franco estaba obsesionado con tomar Madrid”, en alusión a la ingenuidad del coronel al creer que podía obtener concesiones. La obra académica más reciente de Ángel Bahamonde (Madrid 1939: la conjura de Casado, 2014) subraya la “deslealtad” de Casado pero a la vez explica su proceder dentro del contexto de la desintegración republicana, sin demonizaciones simplistas.
En conclusión, el golpe de Estado del coronel Casado en marzo de 1939 fue el epílogo dramático de la Guerra Civil, nacido de la desesperación y las divisiones internas. Sus responsables alegaron motivos nobles –evitar una dictadura comunista y salvar vidas mediante una paz negociada–, pero en la práctica sus acciones no lograron ni la paz ni salvar a la mayoría de sus compañeros. Históricamente, Casado ha quedado asociado a la “traición final” a la Segunda República, mientras que Negrín, tras décadas de polémica, es reconocido como el último líder legítimo que intentó mantener la dignidad de la República ante lo inevitable. La historiografía contemporánea, con el acceso a documentos y memorias de ambos bandos, ha clarificado que Franco jamás contempló otra cosa que la victoria total, por lo que el gesto de Casado fue, en el mejor de los casos, ingenuo, y en el peor, funesto para la suerte de los vencidos. Con todo, el golpe de Casado constituye un episodio complejo y humano en el que confluyeron ideales traicionados, miedos ideológicos y tragedia; un “segundo golpe” contra la República que selló su destino y dejó una amarga enseñanza sobre la fragilidad de la unidad en tiempos de crisis.
Fuentes consultadas: historiografía reciente (Preston, Viñas, Bahamonde, Juliá, Aguilera Povedano), documentos de la época (memorias de Casadouvadoc.uva.es, correspondencia Negrín-Prietouvadoc.uva.es, testimonios de combatientes como Tagüeña y informes del PCE) y estudios académicos publicados con motivo del 80.º aniversario de estos hechosuvadoc.uva.esuvadoc.uva.es, los cuales arrojan luz sobre las motivaciones y consecuencias de este crítico episodio final de la Guerra Civil Española.