No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 desató -como sabemos- una oleada de solidaridad mundial con el pueblo ucraniano. Al mismo tiempo, emergió una respuesta cultural controvertida: un boicot simbólico a la cultura rusa, confundiendo al pueblo con su líder, Vladímir Putin. En nombre de la condena al Kremlin, obras de arte, artistas e incluso clásicos rusos han sido apartados de escenarios y eventos internacionales. Esta reacción —a la que llamaremos aquí “la Putinada”— plantea un dilema inquietante: ¿hasta qué punto es legítimo vetar una expresión cultural por la nacionalidad de sus creadores? Algunos advierten del riesgo de alimentar una nueva forma de rusofobia al castigar indiscriminadamente todo lo ruso. En palabras del alcalde de Florencia, Dario Nardella, frente a peticiones absurdas de retirar estatuas de escritores rusos: “No confundamos. Esta es la guerra de un dictador y de su gobierno, no de un pueblo contra otro. En vez de cancelar siglos de cultura rusa, pensemos en frenar cuanto antes a Putin”. La frase subraya el quid de esta Putinada: la confusión entre un régimen y toda una civilización.
Desde los primeros días del conflicto, las instituciones culturales occidentales manifestaron su repudio a la invasión. Sin fisuras, la cultura se volcó en mostrar apoyo a Ucrania y repudio a la agresión. Sin embargo, pronto surgieron dudas sobre cómo materializar ese apoyo cuando se trataba de artistas y obras rusas. ¿Debían cancelarse conciertos, exposiciones y funciones solo por ser rusos los involucrados? ¿O únicamente si esos artistas apoyaban públicamente a Putin? Francia, por ejemplo, suspendió actos culturales vinculados a instituciones oficiales rusas o a artistas que respaldaran la intervención en Ucrania. Eventos internacionales como Eurovisión excluyeron la participación rusa “porque su presencia desacreditaría la competición”. La Unión Europea de Radiodifusión expulsó a Rusia de Eurovisión 2022, y la Academia de Cine Europeo vetó películas rusas en sus premios de ese año. Muchos museos, festivales y teatros adoptaron políticas similares, al menos contra cualquier delegación “oficial” del Estado ruso. En España, el Ministerio de Cultura instó a suspender proyectos con la Federación Rusa mientras mantenía abiertas las puertas a creadores independientes, dejando claro: “Sabemos distinguir perfectamente entre un país y un pueblo. Seguiremos leyendo a Tolstói, pero condenamos al Gobierno ruso”. Esta declaración del ministro Miquel Iceta marcaba una posición sensata: no reducir la riqueza cultural de un pueblo a la caricatura geopolítica de su gobierno. Pero llevar esa diferenciación a la práctica ha resultado mucho más complejo de lo que parece sobre el papel.
Boicots culturales y artistas en la mira
Con la guerra en curso, numerosos artistas rusos vivos han quedado atrapados en una encrucijada. Algunos, especialmente aquellos percibidos como cercanos al Kremlin, fueron objeto de cancelaciones inmediatas. El caso más sonado fue el del director de orquesta Valery Gergiev, amigo personal de Putin y defensor de la anexión de Crimea. La Scala de Milán le pidió públicamente que se pronunciara por la paz; ante su silencio, decidió prescindir de él, considerando insostenible acoger a un artista identificado con un “acto criminal”. En cuestión de días, Gergiev fue expulsado de teatros y orquestas de primer nivel en Nueva York, Viena, Múnich o Rotterdam. Igualmente, la famosa soprano Anna Netrebko –criticada por su tibieza inicial contra Putin– vio canceladas sus actuaciones en la Ópera Metropolitana de Nueva York y otros escenarios, viéndose obligada a “dar un paso atrás” en su carrera internacional. En contraste, artistas que expresaron abiertamente su repudio a la invasión han intentado seguir trabajando: el pianista Alexei Volodin, por ejemplo, pudo mantener su gira tras declarar que “repudia rotundamente el ataque de Vladímir Putin a Ucrania”. Esta exigencia tácita de “certificado de pureza política” pone a los creadores rusos contra la espada y la pared: si callan, pueden ser vetados en Occidente; si alzan la voz contra la guerra, arriesgan censura o represalias en su propio país. Es posible que haya realidades que no conocemos para nada, pero eso sí, ¡opinamos!
La situación de estos artistas se asemeja a una cacería de brujas moderna. “Discriminar a otros simplemente por su nacimiento, por pertenecer a una nación, es un acto racista”, advertía la filósofa italiana Donatella Di Cesare, alertando contra el exceso de los vetos indiscriminados. Muchos directores culturales europeos compartían esas reservas. El organizador de un festival barcelonés recordaba que “no estamos hablando de selecciones nacionales, sino de personas, para las que muchas veces no es fácil manifestarse contra la guerra porque viven en un país sin libertad de expresión”. De hecho, hay ejemplos trágicamente irónicos: el fotógrafo ruso Alexander Gronsky fue excluido de una muestra en Italia simplemente por su nacionalidad; pocos días después era detenido en Moscú por protestar contra la guerra. La realidad demuestra que no todos los rusos son Putin, y muchos rusos sufren también bajo las decisiones del Kremlin. El actor de origen ruso Costa Ronin pidió “paciencia y respeto” ante esta situación, recordando que “existe una diferencia entre las personas y el Estado”. Confundir a todo un pueblo con su gobernante no solo es injusto, sino que borra de un plumazo la diversidad de voces y conciencias dentro de Rusia.
Además, estas cancelaciones culturales tienen un cariz paradójico: pretenden castigar al régimen ruso, pero a menudo terminan perjudicando a disidentes o neutrales. Como resumió el crítico español Jorge Ferrer, se ha lanzado “un ejército de censores” cuyo afán mutilador muerde tanto a Tarkovsky, Tchaikovski como a Dostoyevski o Rimski-Kórsakov, extendiendo a la cultura las sanciones que antes eran políticas. En esta cruzada cultural, voluntarios de la burocracia occidental libran “su propia guerra contra el Kremlin”, aunque “a nadie debe sorprender que se estén pegando tiros en el pie”. La metáfora es certera: al disparar contra la cultura rusa, Occidente arriesga lesionarse a sí mismo, traicionando sus propios valores de libertad artística.

El absurdo de silenciar a los clásicos
La Putinada ha llegado al extremo de cancelar también a artistas rusos que llevan décadas o siglos muertos, en un gesto más simbólico que efectivo. Quizá buscando “no ofender sensibilidades” durante la guerra, algunas instituciones han decidido poner sordina a los clásicos rusos. Un caso célebre ocurrió en marzo de 2022: la Orquesta Filarmónica de Cardiff, en Gales, retiró de su programa la famosa Obertura 1812 de Chaikovski, al considerarla “inapropiada” en ese momento. Esta obra, compuesta en el siglo XIX para celebrar la victoria rusa sobre Napoleón, fue cancelada a pesar de que su autor murió en 1893 y nada tenía que ver con Putin. La decisión suscitó críticas y burlas: “¿Por qué cancelar a Chaikovski? Él ha estado muerto por más de 100 años. Creo que ni los muertos están a salvo de ser cancelados”, ironizaba un comentarista. Otro observador alertó: “Chaikovski murió 129 años antes de que Putin decidiera invadir Ucrania… No debemos permitir que nuestro justo odio por la invasión se convierta en disgusto por todo lo ruso o el pueblo ruso”. Sin embargo, la tendencia se extendió. Orquestas en Japón y otros países también anunciaron que sustituirían piezas de Chaikovski por repertorio de otras latitudes. Incluso se discutió la idoneidad de tocar la Sinfonía “Pequeña Rusia” (apodo histórico de Ucrania) del propio Chaikovski, por temor a herir susceptibilidades. Que estemos debatiendo la “peligrosidad” de sinfonías decimonónicas refleja el clima de desconcierto cultural de estos tiempos. El caso más cercano es el del violinista José Fraguas a quien le prohibieron interpretar al compositor romántico, cambiándolo por el concierto para violín y orquesta de Sibelius.
No solo la música clásica ha sufrido este veto retroactivo. En Grecia, el Ministerio de Cultura canceló en 2022 las funciones del ballet El lago de los cisnes a cargo del Teatro Bolshói de Moscú, dejando claro que, de momento, ninguna institución estatal rusa podría representar a Chaikovski en suelo griego. Del mismo modo, la Filmoteca de Andalucía en España suspendió la proyección de Solaris de Andréi Tarkovski, un filme soviético de los años 70, y la reemplazó por la versión hollywoodense de Steven Soderbergh. ¿La razón? Seguir la recomendación de evitar cualquier visionado que pudiera suponer ingresos para el gobierno de Putin mediante derechos de autor. La medida fue considerada “un disparate mayúsculo que provoca más pena que risa” por expertos locales, ilustrando cómo el celo antibélico puede rayar en lo ridículo.
Quizá el colmo llegó en la academia: en Italia, la Universidad Bicocca de Milán llegó a posponer un curso sobre Fiódor Dostoievski, alegando el “momento de fuerte tensión” tras la invasión. La insólita censura fue denunciada por el propio profesor que debía impartir el curso, Paolo Nori, quien lamentó: “Lo que está sucediendo en Ucrania es horrible… Pero no solo los rusos vivos son culpables hoy. También un ruso muerto, que cuando estaba vivo en 1849 fue condenado a muerte por leer algo prohibido. No puedo creer que una universidad italiana prohíba un curso sobre un autor como Dostoievski”lavanguardia.com. El revuelo en redes sociales, sumado a críticas de intelectuales y políticos italianos de diversas tendencias, obligó a la universidad a retractarse y restablecer el curso, atribuyendo todo a un “malentendido” fruto de la tensión del momento. Este episodio, entre tragicómico y aleccionador, demuestra la facilidad con que el pánico moral puede conducir a autocensuras absurdas, felizmente corregidas por la cordura colectiva antes de consumarse. Aun así, queda la pregunta: ¿cuántos otros seminarios, conciertos o publicaciones habrán sido silenciados sin ruido mediático, por ese mismo reflejo condicionado de evitar “lo ruso”? Cada decisión de este tipo reduce los espacios para el diálogo cultural justo cuando más los necesitamos.
Parentescos históricos: cuando la cultura paga por la política
La marginación de la cultura rusa que presenciamos tiene ecos en la historia. No es la primera vez que un pueblo entero paga simbólicamente por las decisiones de sus gobernantes. Un paralelo instructivo lo encontramos en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco que le siguió. Tras la victoria franquista, España quedó aislada internacionalmente y su vida cultural sufrió una enorme depresión. Buena parte de los artistas e intelectuales españoles marcharon al exilio, y durante años se habló del “páramo cultural” de la posguerra. Se llegó a decir que en la España de Franco “no quedaban más que curas y militares, y ni rastro de vida intelectual, refugiada en la emigración”. Era una manera cruda de describir cómo el país, por la obstinación de un régimen autoritario, quedó empobrecido culturalmente y apartado del concierto cultural mundial. Sólo con el tiempo, y tras cambios políticos, España pudo reintegrarse y recuperar su pulso creativo a nivel internacional.
Este ejemplo ilustra que castigar o aislar culturalmente a una nación entera es un error cuyos efectos perduran. En la España franquista, las sanciones y el boicot internacional pretendían presionar al régimen, pero quienes más sufrieron fueron los ciudadanos de a pie y la vida intelectual del país, ahogada primero por la censura interna y luego por el aislamiento externo. Del mismo modo, hoy vemos a la Rusia de Putin convertida en una “isla detestada” en el plano cultural. El propio Putin ha contribuido a ello con su deriva represiva: dentro de Rusia, su régimen ha expulsado o silenciado a decenas de artistas y escritores disidentes, “avergonzados por la guerra o amenazados por denunciarla”. En un giro cruel, Occidente acompaña esa cancelación interna con otra cancelación desde fuera, arrinconando también a los rusos pacifistas o simplemente no alineados con su gobierno. Estamos, como señala Jorge Ferrer, “en el pozo ciego de la cancelación” arrastrados por la barbarie que pretendemos combatir. La lección histórica es clara: confundir a un pueblo con su tirano solo sirve para desfigurar la verdad y empobrecer a todos espiritualmente.
Cabe recordar otros momentos en que las tensiones políticas intentaron censurar el arte “enemigo”. Durante la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra se dejaban de tocar obras de compositores alemanes como Beethoven o Wagner; en los años de la Guerra Fría, tanto Occidente como la URSS desconfiaban del cine, la literatura o la música provenientes del otro bloque, limitando su difusión. Pero a la larga, las grandes creaciones trascienden esas barreras artificiales. Beethoven nunca dejó de ser genial por ser alemán, como Tolstói no deja de ser universal por ser ruso. Los contextos bélicos pasan; la música, la literatura y la danza quedan, testigos de la capacidad humana de crear belleza aun en medio de la oscuridad.
Dicho esto
En tiempos de guerra, es tentador caer en posiciones viscerales y dicotómicas: ellos contra nosotros, lo ruso contra lo ucraniano, “barbarie” contra “civilización”. Como cuando José Antonio Marina hablaba antes de ayer de que la causa de la infelicidad en general la tienen los políticos. Bien. Pero la historia y la conciencia nos obligan a algo más difícil: distinguir el rostro plural de un pueblo de la máscara circunstancial de sus gobernantes. La Putinada de cancelar la cultura rusa en bloque supone un empobrecimiento simbólico inmenso. Significa ceder a la lógica simplista de la guerra, donde todo lo del enemigo se demoniza sin matices. Significa renunciar a la profunda verdad de que el arte trasciende fronteras y regímenes.
La cultura rusa –sus canciones, sus novelas, sus danzas, sus películas– no pertenece a Putin ni a ningún autócrata de turno, pertenece al acervo de la humanidad. Rechazarla es amputar una parte de nosotros mismos. Igual que en la Guerra Civil Española muchos supieron diferenciar la España de Franco de la España de Machado o Picasso, hoy debemos reafirmar que existe una Rusia de Pushkin, de Tolstói, de Shostakóvich, muy distinta de la Rusia de Putin. Cancelar a la primera en respuesta al segundo sería no solo una injusticia, sino un error estratégico y moral.
Las guerras pasan, los dictadores caen; lo que queda, si lo cuidamos, es la voz inmortal de los creadores. Prescindir de esa voz por odio o miedo momentáneos nos hará más pobres de espíritu y menos capaces de entender el mundo. Frente a la brutalidad de Putin, no respondamos con una “Putinada” cultural. Al contrario, defendamos la cultura rusa valiosa –la de ayer y la de hoy– como lo que es: parte integral del patrimonio humano, luz que debemos seguir dejando brillar aun en las noches más oscuras.




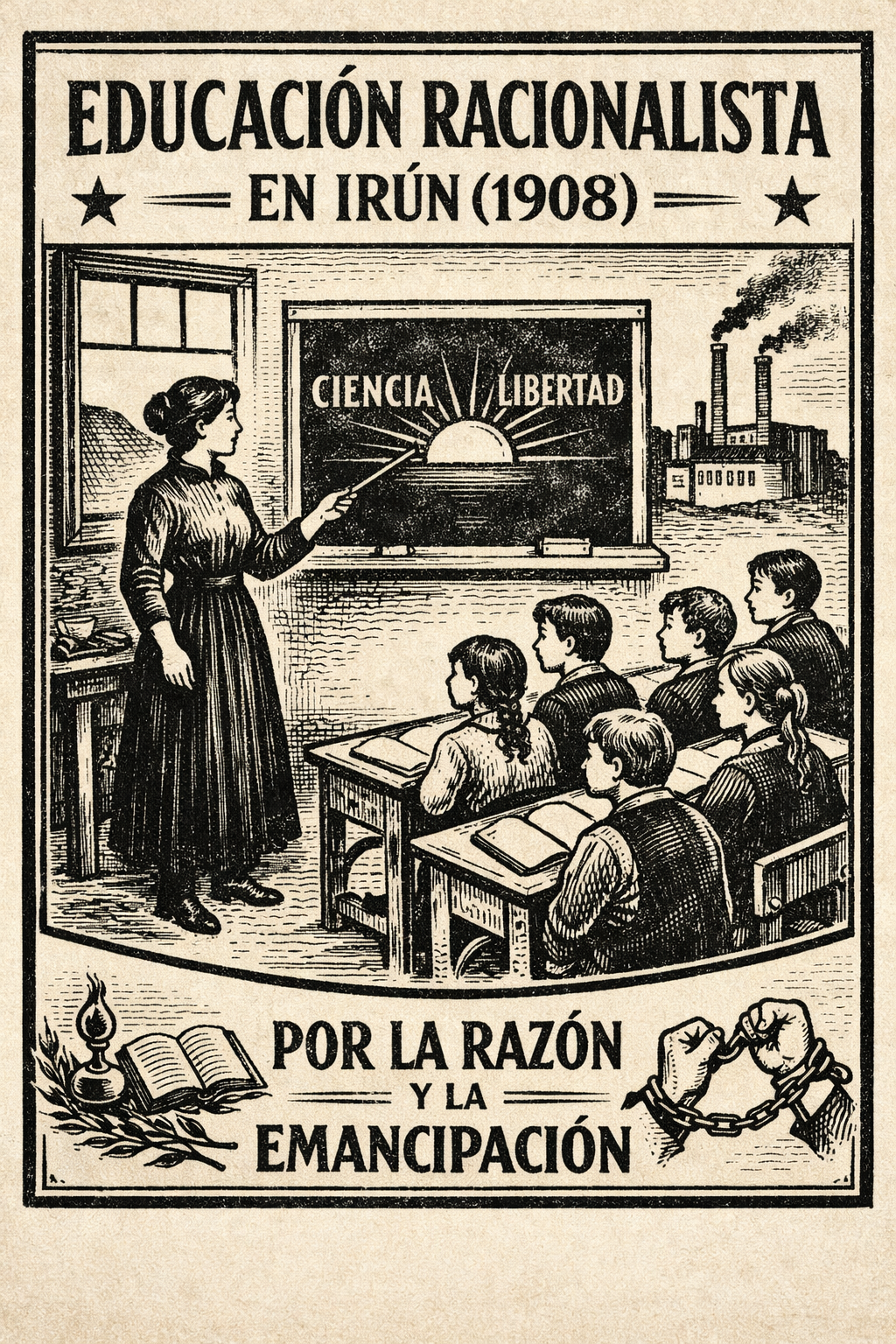











sv88vip sounds pretty intriguing, looking at some options for better bonuses this month and this name came up. What are the vibes? Learn more here : sv88vip
I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.