No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Francisco Torquemada camina por los pasillos helados de su flamante palacio madrileño con más sombras que orgullos a sus espaldas. Acaba de ascender a la cúspide social —es marqués de Gorju, dueño del vetusto palacio de Gravelinas— pero en su rostro no hay rastro de gloria, sino la mueca tensa de un alma en vilo. Benito Pérez Galdós, en Torquemada en el purgatorio (1894), nos sumerge en la penumbra moral de este usurero convertido en gran señor a la fuerza. Se trata de la tercera estación de su viacrucis personal: un purgatorio en vida, intermedio y ambiguo, donde la tensión entre redención y castigo late en cada escena. La atmósfera novelesca es sofocante y sugestiva a un tiempo, poblada de símbolos religiosos invertidos, ironías sociales y silencios espectrales. Galdós despliega aquí una crónica tragicómica de la ambición castigada, dibujando un Madrid crepuscular en el que el protagonista –ese gran avaro de la literatura española– deambula como un ánima en pena entre salones lujosos y pesadillas íntimas.
Ascenso entre tinieblas
Torquemada ha comprado su lugar en el cielo terrestre de la aristocracia, solo para descubrir que ese firmamento de títulos y honores es de cartón piedra. Tras la muerte de su hijo pequeño Valentín –golpe de hoguera que calcinó la poca ternura que le quedaba– el implacable prestamista abrazó una nueva empresa: casarse con Fidela de Águila, joven de linaje noble venido a menos. Con su dote de millones, rescata a la familia de la ruina y a cambio obtiene un antiguo marquesado. Ahora ostenta corona nobiliaria, pavoneándose por doquier en los registros oficiales, pero el peso de esa corona es un yugo para él. Cuanto más se eleva, más se agudiza su desasosiego: la riqueza y el título, lejos de redimirlo, parecen hundirlo en una insatisfacción creciente. Torquemada descubre que habita un palacio que es también una trampa dorada: cada habitación señorial le resulta fría, ajena, poblada de fantasmas que susurran que ese no es su lugar.
En esta etapa intermedia de la tetralogía, todo parece sonreírle a Torquemada en apariencia: ha logrado lo que muchos ambicionan –una familia “distinguida”, un asiento entre la élite, un heredero en camino–. Sin embargo, Galdós nos muestra el envés de ese triunfo material. Al viejo usurero le carcome una incomodidad sorda. Su falta de educación y de sensibilidad para la vida aristocrática lo vuelven ridículo en medio del boato. Detrás de la seda de sus nuevas cortinas y los blasones de su escudo recién acuñado, Torquemada sigue siendo Torquemada: un advenedizo de origen plebeyo, huraño, sin más dios que el dinero. Ahora ha de codearse con condes y generales en tertulias elevadas, pero cada gesto refinado que imita le sale torpe; cada gasto suntuario que su familia política le impone es para él un pequeña muerte. Porque el gran tormento de Francisco Torquemada en su purgatorio es tener que renunciar a lo que más ama: su oro.
Un banquete en la antesala del cielo
Hay una escena formidable que captura esta ironía: el banquete en honor al flamante marqués de Torquemada. En los salones ricamente engalanados de Gravelinas, nuestro protagonista ofrece una cena espléndida para demostrar gratitud y poder. Acuden ministros, obispos, apellidos ilustres… Todos brindan sonrisas y parabienes al antiguo prestamista devenido noble. Torquemada, nervioso y henchido de vana solemnidad, pronuncia un discurso de circunstancia que pretende ser elevado. Pero lo que sale de su boca es un batiburrillo de lugares comunes y pomposas torpezas. Habla de “honor y prosperidad” con frases copiadas de algún manual decimonónico, cita mal a los clásicos, promete vagamente caridad… Sus palabras rebuscadas se enredan en su acento castizo; la retórica se le cae a pedazos como un disfraz mal cosido. Los invitados, interesados en su fortuna, lo aplauden con entusiasmo fingido. El protagonista siente el sudor frío del impostor: aún vestido de gala, se sabe objeto de burla sutil, un payaso triste entre cortesanos hambrientos de crédito.
En un rincón de ese salón, Rafael Águila, el cuñado ciego de Torquemada, “mira” la escena con la lucidez amarga del desengañado. Rafael pertenece a la vieja estirpe aristocrática arruinada y representa la conciencia herida de otro tiempo. Al oír a su nuevo cuñado balbucear grandilocuencias y recibir ovaciones serviles, comprende que algo esencial se ha roto en el mundo que conocía. Este hombre sin linaje, “vulgo prestamista enriquecido”, reina ahora donde antes reinaban los nombres ilustres. En un susurro cargado de ironía y dolor, Rafael sentencia que «la monarquía es una fórmula vana, la aristocracia una sombra… En su lugar impera la dinastía de los Torquemadas… el imperio de los capitalistas». Es la ley del nuevo tiempo: el dinero compra hasta el pedigrí, y la nobleza de cuna se arrodilla ante la fuerza bruta de los millones. Esta reflexión –que Galdós pone en labios del ciego clarividente– resuena como un eco dantesco en la sala festiva: una verdad incómoda anunciada en medio del banquete, como el esqueleto que en los cuentos medievales se sentaba a la mesa para recordar la muerte.
La consecuencia de esta revelación es devastadora para Rafael. Incapaz de soportar un mundo al revés, donde la virtud ya no acompaña a la sangre azul y donde los valores parecen haberse invertido, cae en una depresión abisal. La ceguera de Rafael es simbólica: él no puede ni quiere “ver” ese nuevo orden nacido del estiércol plebeyo que fertiliza a la nobleza, según su propia metáfora cruel. Al final de Torquemada en el purgatorio, ese noble derrotado se convierte literalmente en un fantasma de otro siglo: se arroja por la ventana, suicidándose en un gesto que mezcla protesta y desesperanza. Su cuerpo cae a la oscuridad de la calle, pero su sombra trágica queda suspendida sobre Torquemada y sobre la mansión Gravelinas. En la crónica galdosiana, esta muerte es el clímax del purgatorio: un sacrificio que mancha de culpa silenciosa la conciencia del protagonista. Porque aunque Galdós no lo dice abiertamente, uno siente que en el fondo de su avaro corazón, Torquemada debe preguntarse si toda su ascensión no estará maldita. La tragedia de Rafael Águila flota como un reproche en el aire pesado del palacio: ¿ha valido la pena coronarse rey de las cenizas?
El hijo monstruoso y la expiación ambigua
A esa pregunta sin respuesta se suma el golpe más íntimo y cruel de esta novela: el destino del hijo de Torquemada y Fidela. Francisco había puesto en este bebé todas sus esperanzas de redención personal. Quería en él resucitar al pequeño Valentín, el hijo amado que perdió; soñaba con un heredero brillante que legitimara su dinastía recién inaugurada, un descendiente que llevase su nombre a una posteridad gloriosa y quizá limpiase sus pecados de usurero. Pero el purgatorio galdosiano, siempre irónico, le niega también ese consuelo. El fruto de esta unión interesada entre el dinero y la aristocracia es un vástago deformado, un “pobre anormal” que nace marcado por la desgracia. La criatura crece torpe, incapaz de hablar –apenas emite sonidos guturales– y sus propios padres, angustiados, llegan a referirse a él como “salvaje, bruto… monstruo”. La naturaleza ha gastado con Torquemada una broma macabra: le concede al fin un hijo varón, pero le arrebata la posibilidad de sentirse orgulloso de él. Ese niño inocente, con su presencia inquietante y sus carencias, se convierte en el espejo oscuro de las falacias del protagonista. Es como si la ambición desmedida de Francisco hubiera engendrado un esperpento, una viva metáfora de la unión antinatural entre una nobleza decadente y el capital sin escrúpulos. En la risa extraña o en la mirada perdida de su hijo “idiota”, Torquemada vislumbra el fracaso de sus pretensiones: ni el dinero puede garantizar la salvación del linaje ni comprar la gracia de Dios.
Así, Galdós carga de simbología moral y espiritual cada infortunio de Torquemada en esta etapa. Nuestro protagonista sufre, sí, pero sus sufrimientos no son puramente castigos externos: son también oportunidades de revelación, golpes de un cincel invisible que intenta esculpir en él algo de humanidad. Hay destellos de duda y miedo religioso asomando en el alma acorazada del avaro. En más de una ocasión Francisco –que siempre había desdeñado la fe sincera– siente escalofríos supersticiosos, preguntándose si tanta desgracia no será un aviso del cielo, un purgatorio terrenal donde expiar sus culpas antes de que sea tarde. Sin embargo, la grandeza de Torquemada en el purgatorio reside en su ambigüedad: Galdós no nos ofrece ni condena rotunda ni fácil redención para su personaje. Torquemada sigue aferrado a su ídolo de oro incluso mientras su mundo personal se resquebraja. Mantiene sus manías de usurero (esconder monedas, regatear gastos, desconfiar de todos) al tiempo que el destino le va dando lecciones brutales. El resultado es una tensión permanente entre la posibilidad de la gracia y el arrastre del pecado. Francisco se mueve en penumbras, en ese claroscuro moral donde por momentos parece vislumbrar la necesidad de cambiar, solo para recaer enseguida en la avaricia y el orgullo herido.
Galdós trata a este personaje con una mezcla de ironía cáustica y compasión última. Torquemada es a la vez verdugo y víctima: verdugo porque ha explotado a los pobres, ha comprado personas como quien invierte en acciones (no olvidemos que Fidela le fue entregada “mitad venta, mitad inversión”); pero también víctima, porque queda atrapado en la telaraña de sus propias ansias y termina dando lástima en su patético desvarío. Es difícil leer Torquemada en el purgatorio sin sentir, junto al repelús que provoca su mezquindad, una extraña piedad por este hombre que no sabe cómo ser bueno pero tampoco puede ser feliz siendo malo. Hay en él algo profundamente humano, demasiado humano: esa obstinación ciega con que perseguimos un sueño equivocado, esa negación del espíritu por aferrarnos a lo material, que al final solo nos deja vacíos. Torquemada penando en sus salones de mármol y caoba, rodeado de criados, pinturas antiguas y lujosas inutilidades, recuerda al rico epulón bíblico condenado a padecer sed eterna mientras el mendigo Lázaro goza del cielo. Sus banquetes carecen de alegría, sus riquezas de sentido. Es el retrato de un alma en pena: la de un rico que vislumbra tarde que quizá un camello cargado de oro no pase por el ojo de la aguja de la salvación.
Un diálogo con nuestro tiempo
En la ambigua conclusión de esta crónica purgatorial, Francisco Torquemada permanece suspendido entre dos abismos. No sabemos aún si encontrará la redención en el tramo final de su vida o si sucumbirá al castigo definitivo de sus vicios. Galdós nos deja esa resolución para la siguiente entrega, manteniendo a su personaje en vilo, igual que a sus lectores. Pero lo importante es que, mientras tanto, Torquemada en el purgatorio nos ha confrontado con preguntas incómodas sobre la moral y el espíritu, envueltas en la envolvente narrativa galdosiana. En la figura grotesca y patética de Torquemada adivinamos un reflejo de dilemas universales. ¿Cuántas veces en la vida real vemos a personas encumbradas, rodeadas de lujo, que sin embargo parecen habitar un purgatorio íntimo, vacías de virtud o paz interior? La novela dialoga con la actualidad sin necesidad de forzar paralelismos: la idolatría del dinero, la brecha entre apariencia y esencia, la crisis de valores ante un cambio de época… Son temas de entonces y de ahora. Galdós, con su mirada compasiva, nos invita a mirar más allá del caricaturesco usurero decimonónico y reconocer en él cierta verdad de la condición humana.
Torquemada en el purgatorio es, en definitiva, un ensayo literario sobre la responsabilidad moral del hombre ante sus propios actos, disfrazado de narración realista con tintes esperpénticos. La obra nos sumerge en una atmósfera cargada de presagios, donde el purgatorio no es solo un dogma teológico sino una metáfora viviente de la conciencia. Francisco Torquemada arde sin consumirse del todo en las llamas de sus propias ambiciones; lleva su cruz cotidiana de compromisos y renuncias forzadas; purga culpas que aún no comprende del todo, y lo hace mientras camina tambaleante por la cuerda floja que separa la salvación de la caída. Esa ambigüedad purgatorial es, quizás, lo más moderno y perdurable de la novela: Galdós no nos da un sermón con moraleja cerrada, sino la pintura de un alma en proceso, con todas sus contradicciones a cuestas. En ese espejo oscuro y a ratos cómico, podemos vislumbrar destellos de nuestra propia época y de nosotros mismos. Porque todos, de algún modo, conocemos la sensación de estar a medio camino –sin ser santos ni totalmente perdidos–, buscando redención entre las sombras. Torquemada, con su bolsa de monedas temblando en la mano y sus fantasmas familiares rondando por los pasillos, nos sigue hablando hoy: nos recuerda que ningún triunfo material salva por sí solo, y que el verdadero juicio puede estar ocurriendo aquí y ahora, en el purgatorio ambiguo de nuestras elecciones diarias.


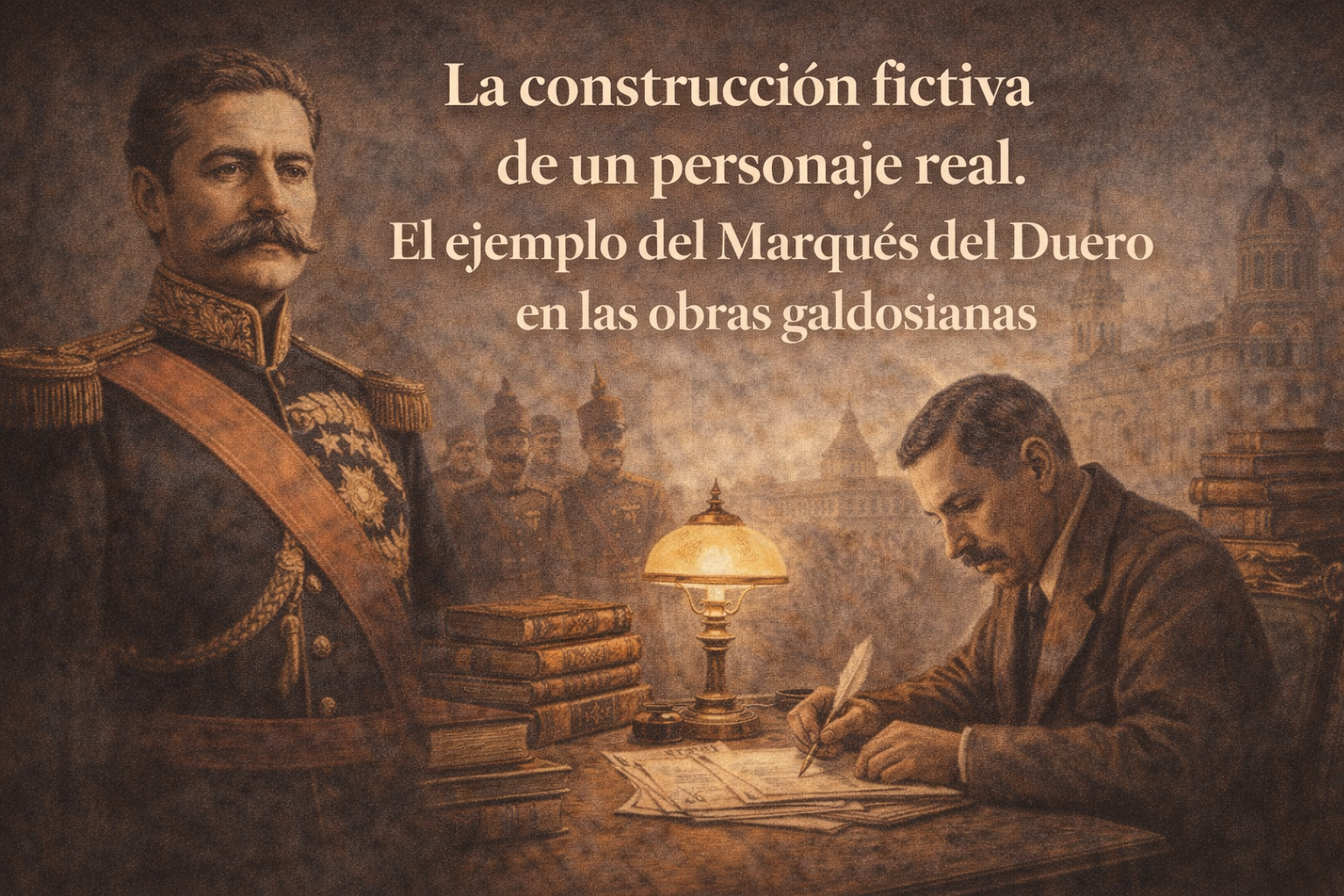
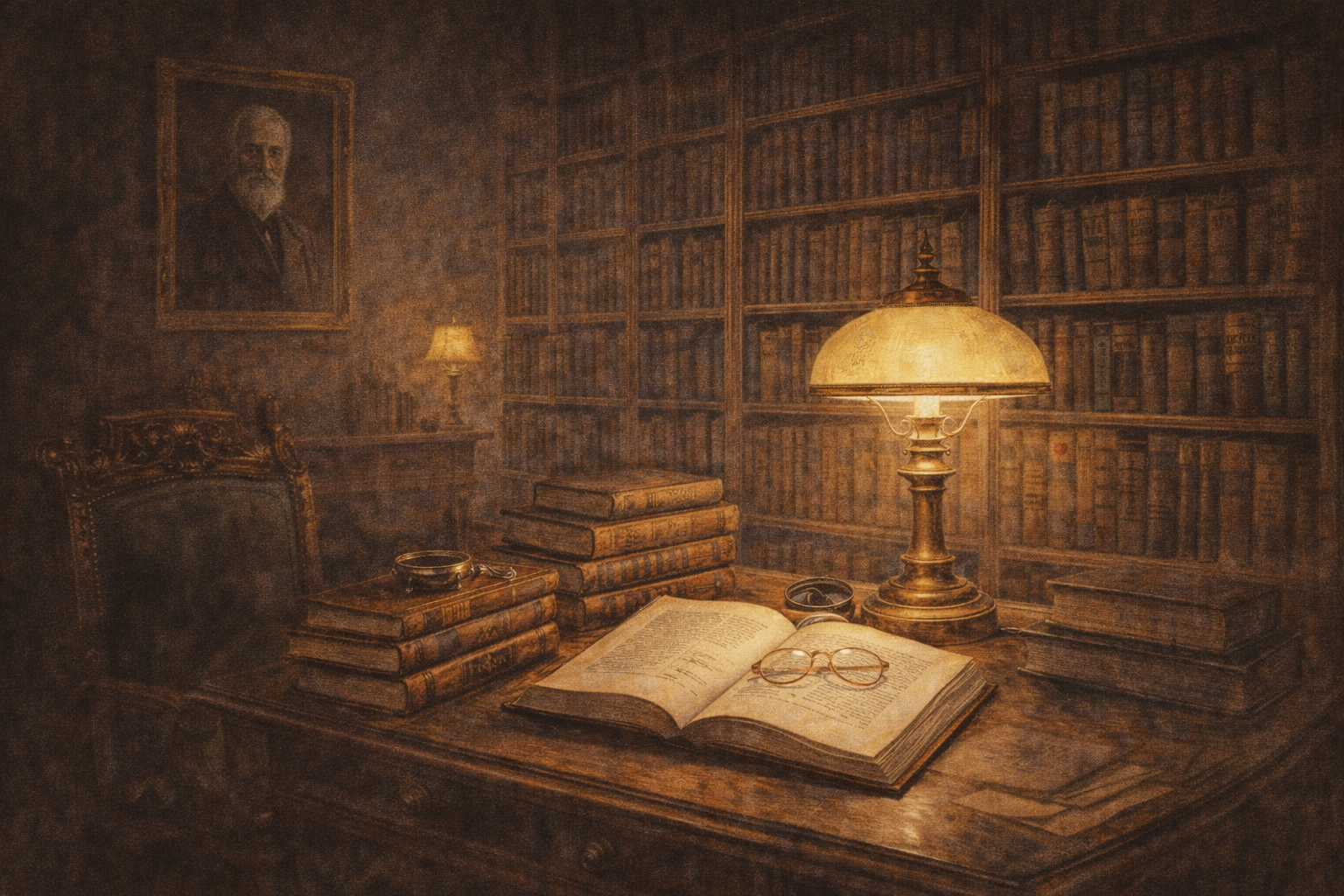



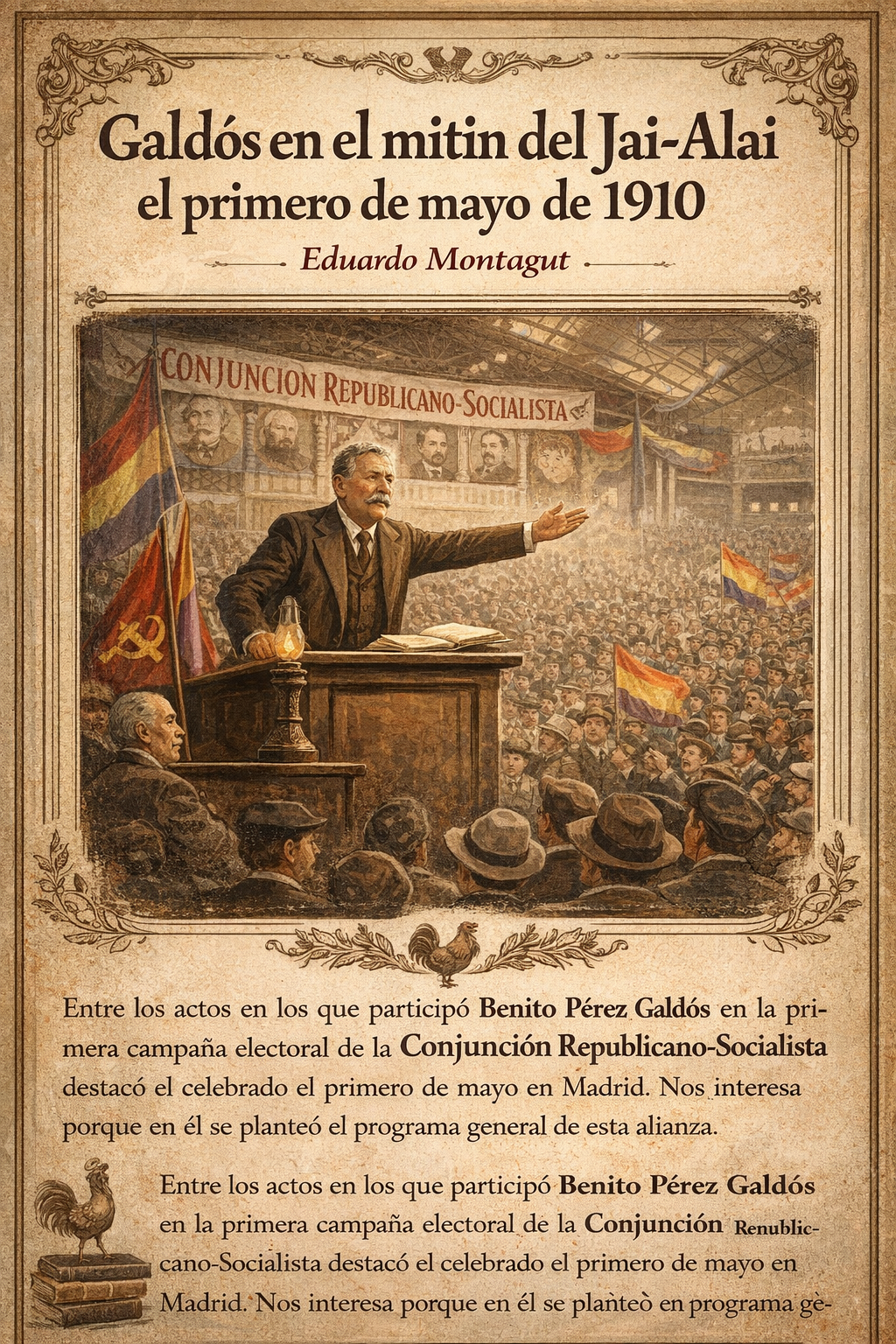
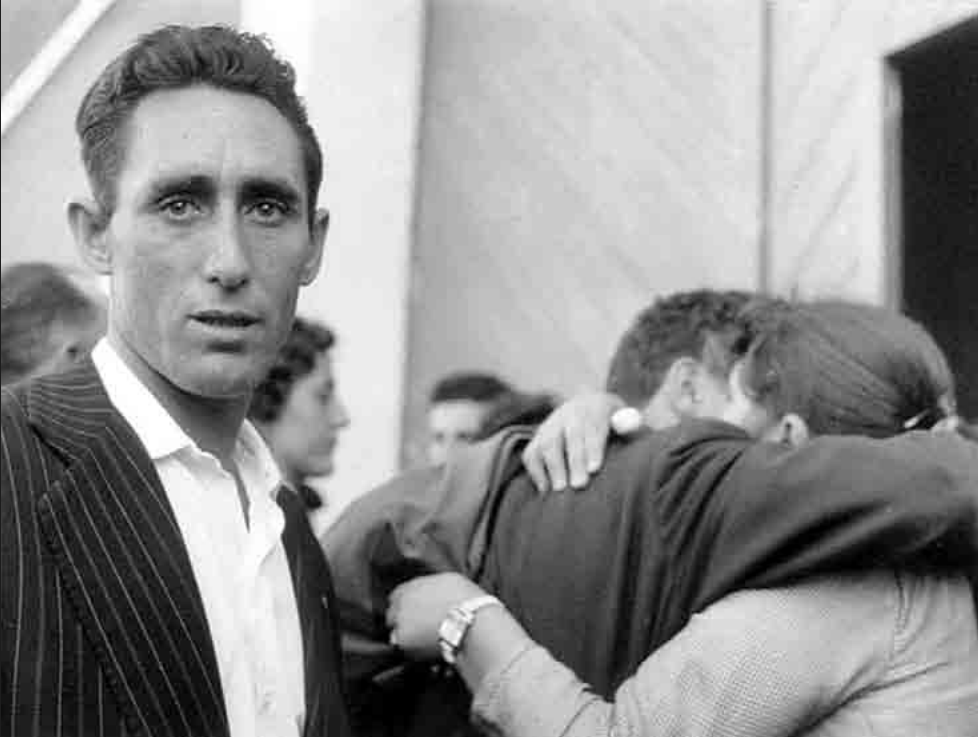
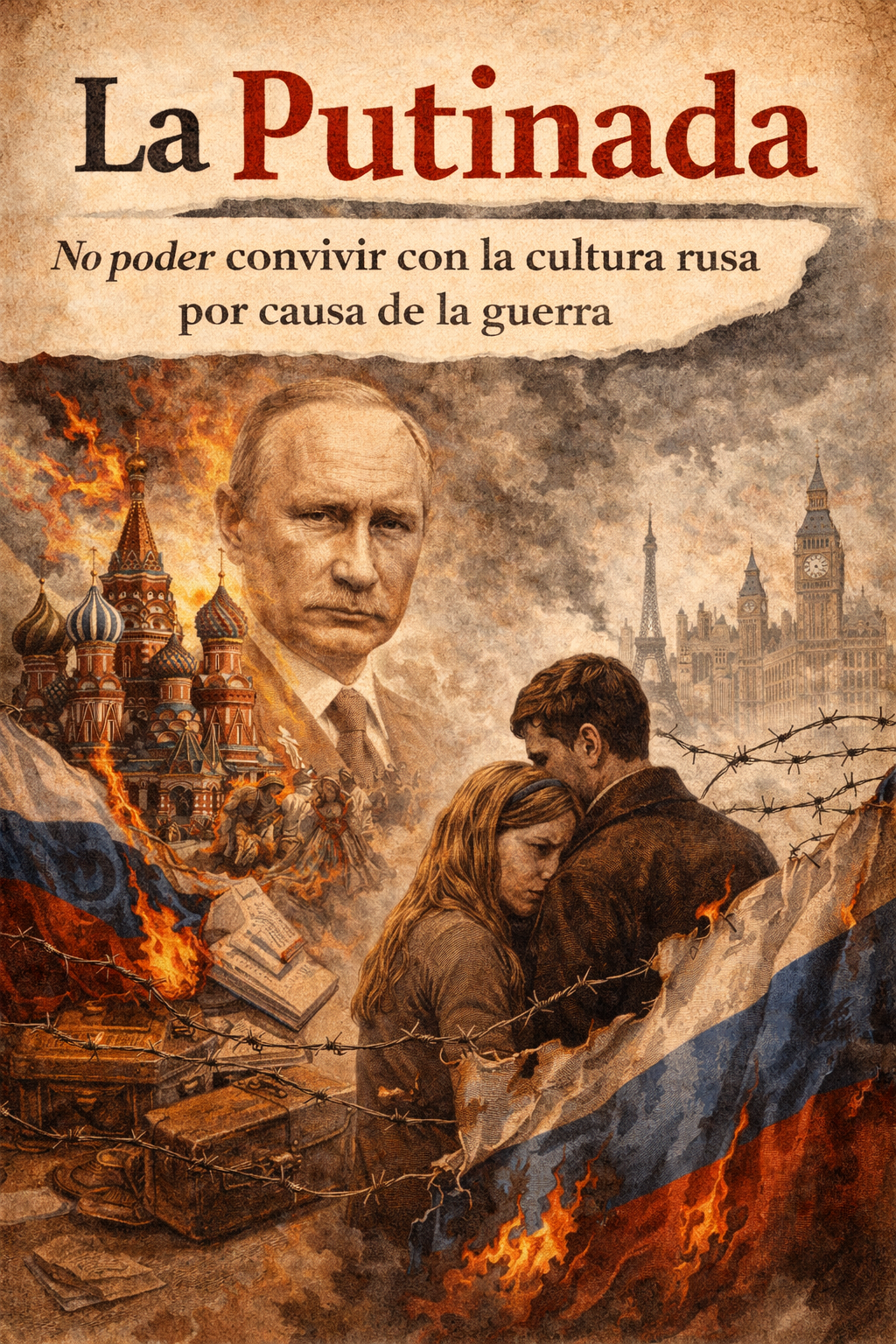






Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.