No hay productos en el carrito.

Benito Madariaga de la Campa, cronista oficial de Santander. Correspondiente de la Real Academia de Doctores de Madrid
En febrero de 1889 concluía Pérez Galdós en Madrid la redacción de su novela corta Torquemada en la hoguera, que era publicada en éste y en el siguiente mes en los números 2 y 3 de La España Moderna, y en el mismo año como libro, junto con otras piezas breves. Quizás debido al título fue traducida fuera de España en Dinamarca, Rusia y Estados Unidos. Anteriormente había aparecido Francisco Torquemada como personaje en El Doctor Centeno (1883), Fortunata y Jacinta (1886-87) y en varios Episodios. El tema no tenía nada que ver con el personaje de la Inquisición, pese al título, sino con un usurero que consumió a muchos infelices. “Es Torquemada -escribe el narrador- el habilitado de aquel infierno en que fenecen desnudos y fritos los deudores”, y añade: “implacable fogonero de vidas y haciendas”, al que también llama el Tacaño y el Peor.
Al comienzo explica Galdós, por medio del narrador, el por qué de su título y el nombre del protagonista, el terrible usurero que achicharró, a fuego lento, a sus obligados y sufridos clientes. Enumera así a los diferentes tipos de víctimas: “Hombres de más necesidades que posibles; empleados con más hijos que sueldo; otros ávidos de la nómina tras larga cesantía; militares trasladados de residencia, con familión y suegra por añadidura; personajes de flaco espíritu, poseedores de un buen destino, pero con la carcoma de una mujercita que da tés y empeña el verbo para comprar las pastas; viudas lloronas que cobran el Montepío civil o militar y se ven en mil apuros; sujetos diversos que no aciertan a resolver el problema aritmético en que se funda la existencia social, y otros muy perdidos, muy faltones, muy destornillados de cabezas o rasos de moral, tramposo y embusteros”. En la nómina de los clientes figuraban tanto las clases menesterosas, como los señoritos gastadores y jaraneros, la nobleza sin dinero, lo del “quiero y no puedo” y los dispuestos a vivir bien sin trabajar. Fue célebre el caso del XII duque de Osuna que perdió todo su patrimonio entre deudores y prestamistas, quienes en 1884 se quedaron hasta con la biblioteca y la armería. Gracias a la intervención de Marcelino Menéndez Pelayo, el Estado adquirió esta importante biblioteca que integró los fondos de la Biblioteca Nacional.
Galdós, mal administrador de su dinero, hombre generoso cuando cobraba tras la publicación de sus libros y debido también a sus aventuras amorosas de solterón, tuvo que pasar por estos mismos apuros que le obligaron a hipotecar varias veces su finca de San Quintín. Por ello conocía muy bien a estos especuladores a los que, como diremos, introdujo como personajes en sus novelas. Curiosamente, gracias a sus penurias económicas dejó una importante obra literaria que asombró a sus coetáneos.
El tema del usurero prestamista ha sido muy frecuente y antiguo en la literatura española y extranjera. Tuvo que impresionarle a Galdós, por ejemplo, la figura del viejo Grandet, arquetipo del avaro, creada por Honorato de Balzac, del que fue buen lector. Sobre todo, aquella página magistral en la que el cura le administra los últimos Sacramentos y los ojos del agonizante se reaniman a la vista de la cruz, el candelabro y la benditera al comprobar que son de plata y a los que mira fijamente. Incluso intenta asir el crucifijo, en aquellos cruciales momentos, cuando se lo dan a besar. Conviene no confundir al avaro, que goza no gastando y atesorando riqueza, con el usurero o prestamista, que considera su negocio como una forma de enriquecimiento. Pero en tanto que el primero es un psicópata, el segundo es un especulador que se comporta como un negociante inmoral.
En las ciudades y, sobre todo, en los pueblos abundaban los usureros y prestamistas, masculinos y femeninos, verdaderos parásitos en una sociedad en la que malvivía una gran parte de la población sometidas a salarios bajos y siempre atemorizada por la posibilidad de una cesantía en el empleo que, por lo menos, les daba para el cocido diario. Había imprevistos que obligaban a recurrir al prestamista: una enfermedad, la boda de la hija o el pago de la contribución sobre cultivos, inmuebles y ganados. Algunos propietarios se veían obligados a empeñar sus fincas. También había habilitados que prestaban dinero a cuenta del sueldo con intereses de hasta el sesenta por ciento anual. Entre el prestamista y sus clientes había unas reglas de conducta que se cumplían respecto a trueques y componendas, dilación de plazos y evitar embargos y gastos del Juzgado. Algunos se convertían en caciques que obtenían fácilmente el voto para sus protectores políticos. Se podría decir que funcionaban con el mismo equilibrio existente entre el parásito y el huésped que lo soporta. La psicología de los usureros era muy especial. Por lo general eran espléndidos con quien les convenía y en su vida particular no eran miserables también solían dar muestras de cierta religiosidad. Algunos
alcanzaron grandes puestos en la escala social como expertos en el negocio especulativo.
Las clases populares se libraron de estos males mediante la creación de Sociedades de Socorros Mutuos que subvenían las necesidades más urgentes por accidentes laborales, enfermedades prolongadas, gastos de medicamentos o entierros, etc, mediante el pago mensual de una cantidad que deducían de un sueldo. A nivel nacional hubo muchas de estas sociedades de las que podemos mencionar, por ejemplo, la Sociedad de Socorros mutuos de Artesanos, o la Asociación de Arte de Imprimir, ect. En Santander existieron varias de esa índole, como la de Hijos del Trabajo, la Hermandad de San Roque, la Sociedad de Mareantes de San Martín de Abajo, la popular de las ciganeras de Santander.
Otras veces había que ir al Monte de Piedad donde se hacían préstamos sobre alhajas y determinadas prendas u objetos. La pobre doña Pura decía en la novela Miau (1888) que mandar sus queridas cortinas “color de amaranto, de seda riquísima, de esa seda que no se ve ya en ninguna parte” al Monte, “era trance tan doloroso como embarcar un hijo para América”. Los partidos de defensa obrera no veían las Casas de Préstamos, que si bien servían en casos de urgencia agravaban la situación en caso de no poder pagar el préstamo. Sin embargo, no era lo mismo el efectuado por un particular que el realzado en un establecimiento que, en el caso de operaciones pequeñas, prendas u objetos poco valiosos, remediaban necesidades y no tenían apenas ganancias.
Galdós conoció a estos curiosos y temidos profesionales del préstamo usurario que regentaban diferentes casas de este tipo y , así, en esta novela alude, por ejemplo, a uno existente en la Calle del Acuerdo. Pero en su obra literaria encontramos otros muchos: el usurero y comisionista Luengo, el avaro comerciante Carlos Moreno Trujillo, Cándido Samaniego, prestamista que era individuo de la “Sociedad protectora de señoritos necesitados”, etc. También prestaba dinero doña Lupe “la de los pavos” buena amiga de Torquemada.
Cuando llegaba el dinero se pagaban las deudas y se traían a casa, como dice el novelista, “los diversos objetos útiles que andaban por esos mundos de Dios en los cautiverios de la usura”. De Torquemada nos cuenta que llevaba en un bargueño papeles y alhajas que garantizaban los préstamos de las gentes. El propio novelista, en sus numerosos apuros económicos, tuvo que depender de estos nefastos personajes. En Santander, algunos de ellos se anunciaban en el directorio de profesiones e industrias, como fue el caso de Cándido Goitia,
que vivía a finales del siglo XIX en Puerta de la Sierra. Pero también conoció a algunos de ellos en Madrid y en Santander.
De agosto a octubre de 1888, José María de Pereda había escrito en Polanco La puchera, que se publicó en Madrid y se puso a la venta hacia el 17 o 19 de enero de 1889, novela donde describe admirablemente un personaje prestamista, El Berrugo”. Anteriormente había escrito De tal palo, tal astilla, que se puso a la venta en las librerías a últimos de marzo de 1880. En ella aparece el procurador don Sotero, católico que, sin escrúpulos, se había enriquecido mediante el préstamo de dinero a sus vecinos.
Sabemos por la correspondencia entre los dos escritores, que Galdós tenía el 6 de febrero de 1889 casi terminada la lectura de La puchera y a primeros de marzo ya había escrito la primera mitad de Torquemada, terminándola el trece de ese mismo mes. Julián Ávila Arellano alude a las palabras “fuego” y “quemadero” que ambos autores emplean en las citadas novelas, primero por Pereda, lo que denotaría alguna posible influencia en Galdós (yo lo llamaría permanencia en el subconsciente de los dos términos) provocado por la lectura de la obra del escritor de Polanco. La coincidencia se extiende también, en una y otra de las novelas, en la presencia de usureros, de un seminarista y de un cura que abandonan los hábitos. También aparecen, respectivamente, los nombres próximos de Romana y tía Roma, lo que parece confirmar este supuesto.
Si nos fijamos, pues, en las fechas de aparición de las dos novelas, vemos que la de Pereda se publicó primero. No sería entonces nada raro que el exseminarista Marcones hubiera inspirado ciertos trazos de la imagen caricaturesca del cura renegado José Bailón. El 21 de marzo el novelista de Polanco le escribe a don Benito y le dice que había leído la primera parte de Torquemada y mediando el mes de abril la segunda. A modo de juicio rápido le apunta así su opinión, capaz de satisfacer a cualquier novelista, cuando un escritor como Pereda le confiesa: “Es algo como biografía, de lo más donoso, original y fresco que ha hecho usted en su vida”.
El argumento de esta novela es el origen de una serie de tres volúmenes más, con el mismo protagonista, que va ascendiendo socialmente hasta llegar a ser financiero, senador y marqués. En esta primera, a don Francisco Torquemada, que así se llamaba, se le pone enfermo de meningitis su hijo Valentín, niño precoz, excepcional en todo, buen lector, que asombra a sus
profesores, sobre manera por su facilidad para el cálculo matemático. El narrador le describe como un muchacho guapo e inteligente, con un tamaño de cabeza un poco más grande de lo normal. Según el profesor Russell P. Sebold (1986) parece que pudo servirle de modelo de inspiración el caso del niño Jesús Rodríguez-Cao, verdadero monstruo de precocidad que ya leía a los dieciocho meses, componía poemas a los siete años y poco más tarde escribía novelas, portento que se malogró al morir a los quince, en 1868.
Un día de repente, el chico viene enfermo de la escuela y comienzan las peripecias y desgracias de don Francisco cuando el médico de casa le diagnostica una meningitis aguda. Ante la gravedad del caso, su padre cae en una profunda postración. Valentín era el ojo de su cara, su preferido hasta para el dinero, pues le consideraba una futura promesa dadas sus facultades para las operaciones matemáticas. Cuando advierte que los remedios humanos no ponen solución a la enfermedad, pese a llamar a un renombrado especialista en meningitis, recurre a la ayuda de la Providencia divina para que, a cambio de su conducta, que será generosa con los más necesitados, se restablezca el muchacho. Los soliloquios del usurero y los diálogos con sus clientes son de lo mejor de la novela. El implacable Torquemada quiere hacer ver a sus acreedores que no es tan malo como le suponen. Los favorecidos por aquel momentáneo arrepentimiento le prometen entonces que su hijo curará. Aterrado ante la posibilidad de la muerte de Valentín, chantajea a Dios y procura comportarse caritativamente con los pobres deudores. Las víctimas del usurero se quedan sorprendidos cuando los apremiados inquilinos, que tienen que pagarle la renta comprueban que se ha hecho de repente manso, conciliador y hasta que ejerce con ellos una menguada caridad. No solo perdona dinero, sino que lo ofrece y se hace dadivoso con los pobres. Y Torquemada el Peor empieza a practicar, a su modo, obras de misericordia. Pero Valentín continua grave, en esta febril, delira y se queja. El solo pensar que su hijo pudiera morir sobrecoge al usurero. En esta situación, Torquemada acepta todo menos la resignación y llega a preguntarse: ¿Qué tiene que hacer Valentín en el cielo? Y en su rebeldía exclama indignado: “¡Llevarse al niño aquel, lumbrera de la ciencia, y dejar acá todos los tontos!”. Para desgracia suya, la consulta de los médicos le ofrece un pronóstico pesimista. Las expresiones delirantes del hijo, con fórmulas matemáticas, bajo los efectos de la fiebre, tienen un contrapunto de comicidad. Su chantaje, muy típico de la falsa religiosidad de la época, lleva al prestamista a prometer a la Virgen del Carmen una gruesa perla si se restablecía la salud de su hijo. Pero la “Tía Roma”, con
más sentido, le dice: “Créame a mí: véndala y déle a los pobres el dinero”. Refiere Galdós los remordimientos de conciencia de Torquemada ante las situaciones de extrema pobreza de estas gentes, hacia las que es cruelmente indiferente. Pero ahora quiere ceder hasta los colchones propios. “Tía Roma” los rechaza y le replica: “Y todo ello es porque está afligido; pero si se pone bueno el niño, volverá usted a ser más malo que Holofernes”.
Describe Galdós admirablemente el comportamiento del usurero ante la gravedad de su hijo, lo que hace que se muestre de una manera fluctuante con algunos de sus sacrificados clientes, tal como ocurre con Martín, el pobre pintor tuberculoso, deudor suyo al que socorre, pero del que se lleva, a cambio, unos cuadros: “Lo único que haré -dijo don Francisco levantándose y examinando de cerca los cuadros- es aceptar un par de estudios, como recuerdo…” Su caridad oscila entre la gracia solicitada del restablecimiento de la saludo de su hijo.
Y es que la religiosidad de Torquemada no dejaba de ser pobre y mal entendida por él y por su amigo y asesor, el ex cura José Bailón, en cuyo retrato se recrea Galdós, descripción que no tiene nada que envidiar a la de Marcos, alias “Marcones”, el prófugo de la sotana que describe Pereda en La puchera. En el retrato físico, le pinta el narrador de formas robustas y de gran alzada y del que dice que “no tenía cara de cura, ni de fraile ni de torero”. Y sigue el retrato: “el forzudo tórax y las posturas que sabía tomar, alzando una pataza y enarcando el brazo, le asemejan a esos figurones que andan por los techos de las catedrales, despatarrados sobre una nube”. Sus ideas religiosas resultaban variopintas y curiosas cuando se preguntaba sobre el destino final, el cielo y el infierno. Las lecciones que le daba a Torquemada sobre el Dios. Humanidad, no tenían desperdicio.
Ignacio Elizalde (1981) ha analizado los diferentes tipos de clérigos creados por el novelista canario, con curas guerrilleros, ambiciosos, inmorales, vulgares, burgueses y revolucionarios, junto a otros bondadosos y ejemplares, catálogo en el que no figura José Bailón, al que podríamos calificar de cura descarriado con unas ideas religiosas tan confusas, que al propio Torquemada le parecía “el clérigo más enigmático y latero” que había conocido. Con motivo de la Revolución de 1868 muchos curas y frailes habían soltado las sotanas y hábitos y éste lo hizo al año siguiente. Sus conocimientos de religión, que debieran de haber sido su fuerte, no dejaban de ser sorprendentes. Creía en la reencarnación y que después de muertos volvíamos a nacer y consideraba a los
humanos como una parte de Dios. No creía, sin embargo, ni en el infierno ni en el cielo y, a su juicio, era en este mundo donde se recibían los premios y castigos. Entre sus cualidades, y no buenas, figuraban sus ideas revolucionarias y el ser escritor político y de folletín, que se pasó al protestantismo y se amancebó con una viuda rica de la que tuvo un negocio de venta de leche de burras. Fue también usurero y su amistad con Torquemada procedía de ser éste asesor suyo en el difícil negocio de sacar rédito al dinero. El novelista se extiende en el retrato de Bailón al que describe y castiga con fina ironía y del que dice que sabía tanto de urbanismo como de la higiene pública y añade: “De astronomía y música también se le alcanzaba algo; no era lego en botánica, ni en veterinaria, ni en el arte de escoger melones”.
Respecto a Torquemada, las referencias que hacen otros personajes galdosianos coinciden en describirle como un hombre con aire clerical, que para otros tenía “ciertos rasgos de tipo militar con visos clericales”. En las sucesivos novelas escritas por Galdós sobre Torquemada (Torquemada en la Cruz, Torquemada en el Purgatorio y en Torquemada y San Pedro) encontramos otros detalles biográficos de este curioso personaje tan bien caracterizado or Galdós. Nicolás G. Round ha recogido en un estudio los principales datos de su vida desde su llegada a Madrid en 1850. Por la biografía sabemos que de joven fue alabardero, que estuvo casado dos veces y en este segundo matrimonio tuvo otro hijo al que puso también el nombre de Valentín y que en cierto modo, resultó también otro monstruo, ya que era un oligofrénico.
Bailón y el médico “Quevedito” son en esta primera novela las víctimas en las que descarga Torquemada su mal humor. Este último fue novio y luego marido de su hija Rufinita. Galdós se decidió a enviar esta novela a La España Moderna, revista de la que era propietario Lázaro Galdeano, a petición de la escritora Emilia Pardo Bazán, interesada en la promoción de la revista, debido a la amistad íntima que tenía con Galdeano. También a Pereda le había solicitado que colaborara. Según cuenta don Benito, tal como recoge Julián Ávila, le entregó a doña Emilia la primera parte, quien le acusa recibo para decirle que “la novela es de órdago”, pero que la encuentra “visiblemente encogida y mermada”. Cuando la lee completa en galeradas, le manifiesta doña Emilia: “¡Qué novela tan sentida y tan hermosa!”. Al fin, apareció en los números dos y tres de febrero y marzo.
El hispanista Arthur L. Owen (1924) fue el primero que advirtió que el avaro de Galdós merecía figurar entre los más significados de la creación
literaria. A su juicio, el novelista le hizo ser más real y humano que los tratados por otros autores, “Torquemada es, a pesar de todo un ser humano con derecho a nuestra simpatía. Sabe de otras emociones independientes de su avaricia. Tiene temores, esperanzas, aflicciones, ¡hasta ama! Aquí se apoya la fuerza de la creación galdosiana: en que ha dado vida a una figura de carne y hueso, y no a una abstracción”. El crítico Joaquín Casaldurero (1974) considera Torquemada en la hoguera como una de las obras maestras de Galdós, cuyo personaje es creado “en el momento de más plena y feliz inspiración”. Torquemada lucha entre el dinero y el amor a su hijo y, como dice Casalduero, quiere comprar a toda costa la salud. Se puede decir que más bien quiere hacer un cambio, un negocio más, una caridad no sentida con el prójimo, para pagar así la curación de su hijo. Subraya este crítico, que el autor le hace ser en la novela “hondamente humano” y mostrar, al menos, una gran capacidad de ternura hacia su hijo. Torquemada nos trasmite sus pesares ante la proximidad de la muerte Yalentín y llegamos a apiadarnos de su dolor, sentido junto a la cama del hijo, y el hondo sufrimiento que le producen las quejas lastimosas y el delirio del pobre muchacho ocasionado por la fiebre alta. Con razón opina Sánchez Barbudo que la muerte en ésta y en las otras novelas de Torquemada figura como protagonista final de la serie. Hay un momento en que quiere ser comprendido y amado por sus clientes que también sufren, y les dice: “compadézcanme, que yo también lo necesito” y hasta reza. La angustia del padre y la situación depresiva que le ocasiona la enfermedad se ven atenuadas por el acentuado sentido del humor y las dosis de ironía que emplea Galdós en algunas de las escenas. El lenguaje y las “muletillas” en las conversaciones del prestamista resultan tan graciosas como los absurdos pensamientos religiosos de Bailón.
La acción de la obra se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, con referencias a los años 1836, 1868, 1873 y 1881, años estos últimos en que se establecen vaquerías en Madrid para la venta de leche y la fotografía figura ya como profesión, detalles que aparecen en la novela. Está compuesta por nueve cortos apartados o capítulos que relatan cómo era Torquemada y su familia, su ascensión económica, el caso sorprendente de Valentín, la descripción de José Bailón y sus teorías religiosas y el diagnóstico de la meningitis del hijo. A partir de este momento empiezan los actos de generosidad y caridad del prestamista con sus clientes esperando que a cambio Dios le ha de favorecer con la curación de su hijo. Cuando expira Valentín el
cuadro resulta esperpéntico y la comicidad mitiga la parte desagradable del trance.
En el 68 es cuando nos dice el narrador Torquemada compró una casa de corredor en la calle de San Blas, inmueble que supo aprovechar bien en su reparto para dedicarlos al alquiler. Los domingos los dedicaba a cobrar los recibos y como el negocio le fue bien, mas tarde compró otra. Y las rentas no eran baratas. Por ejemplo, en Madrid, mediado el siglo, en la calle del Soldado había casas donde vivían en malas condiciones un número excesivo de personas menesterosas. Una buhardilla podía costar treinta reales mensuales y un piso malo no menos de sesenta y uno. La especulación del suelo fue un buen negocio para la burguesía que a lo largo del siglo va a dedicarse, entre otros negocios, a la reforma y construcción de casas con un incremento del número de viviendas.
El cuento está escrito con estilo suelto y desenfadado, en el que descuellan los retratos de los personajes con descripciones llenas de gracia e ironía. Se advierte en el relato el contraste entre el humorismo y el dolor en las diferentes situaciones del personaje que no pierde la esperanza de que su hijo recobre la salud, en medio de una circunstancia personal angustiosa. Para Torquemada su hijo Valentín es su principal riqueza y constituye su promesa futura. Por ello se rebela a dar a su hijo a Dios.
En Torquemada en la hoguera, está presentido y abocetado el personaje de Benigna, protagonista de Misericordia que pide limosna para su señora. Aquí es la Tía Roma la que reparte con la familia Torquemada los alimentos que la daban en las casas ricas. La vida económica y las formas de especulación en Madrid y en la España de su tiempo reflejan en la novela la mentalidad del personaje, cuyo oficio conocía bien Pérez Galdós, que intentó, a la vez, ofrecer una enseñanza moral a través, de la caricatura como en este caso. Hay un suspense a lo largo de la narración y el lector espera el desenlace de ese conflicto entre los dos amores de Torquemada: el dinero y su hijo, pero dejemos que el lector descubra por sí mismo.


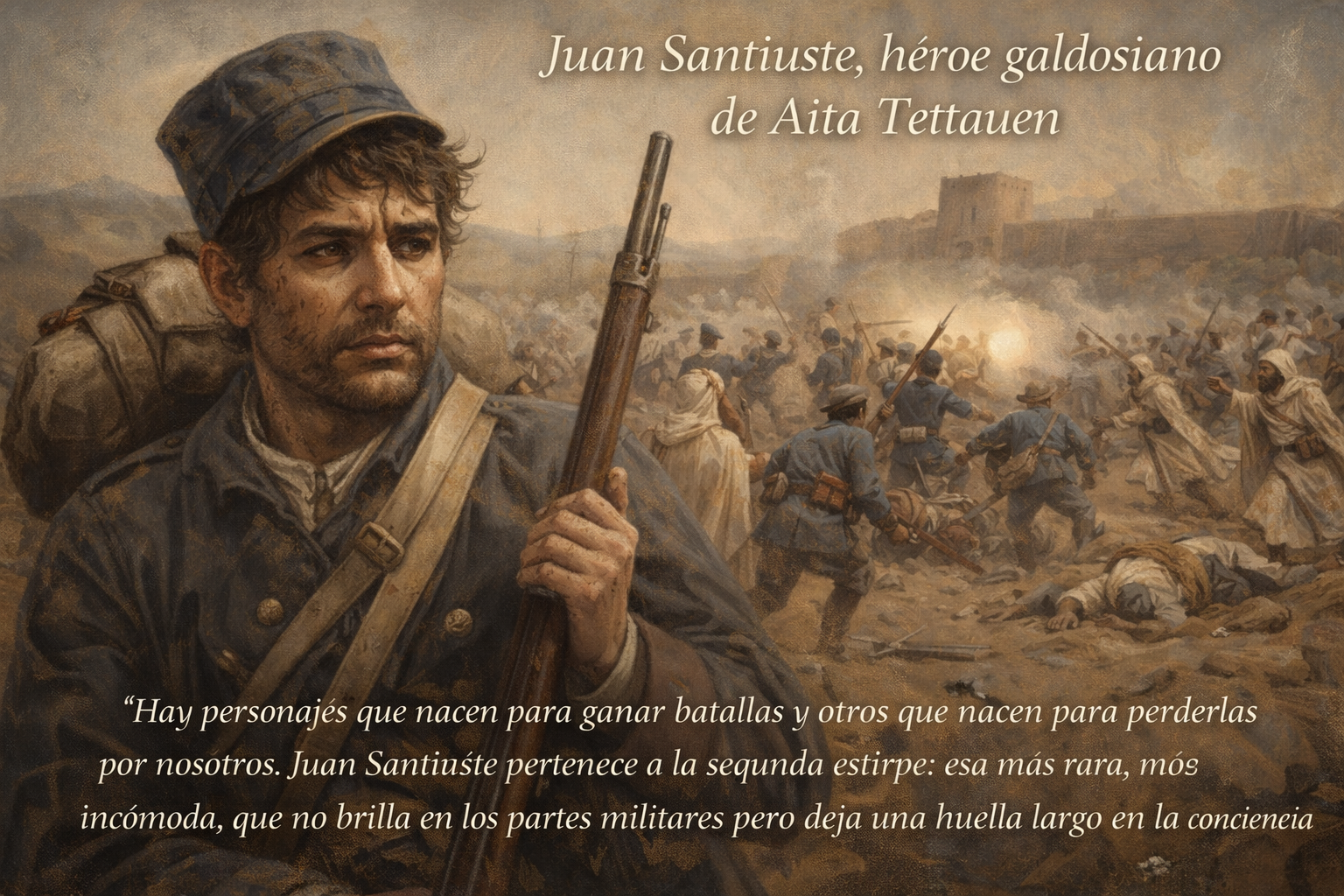
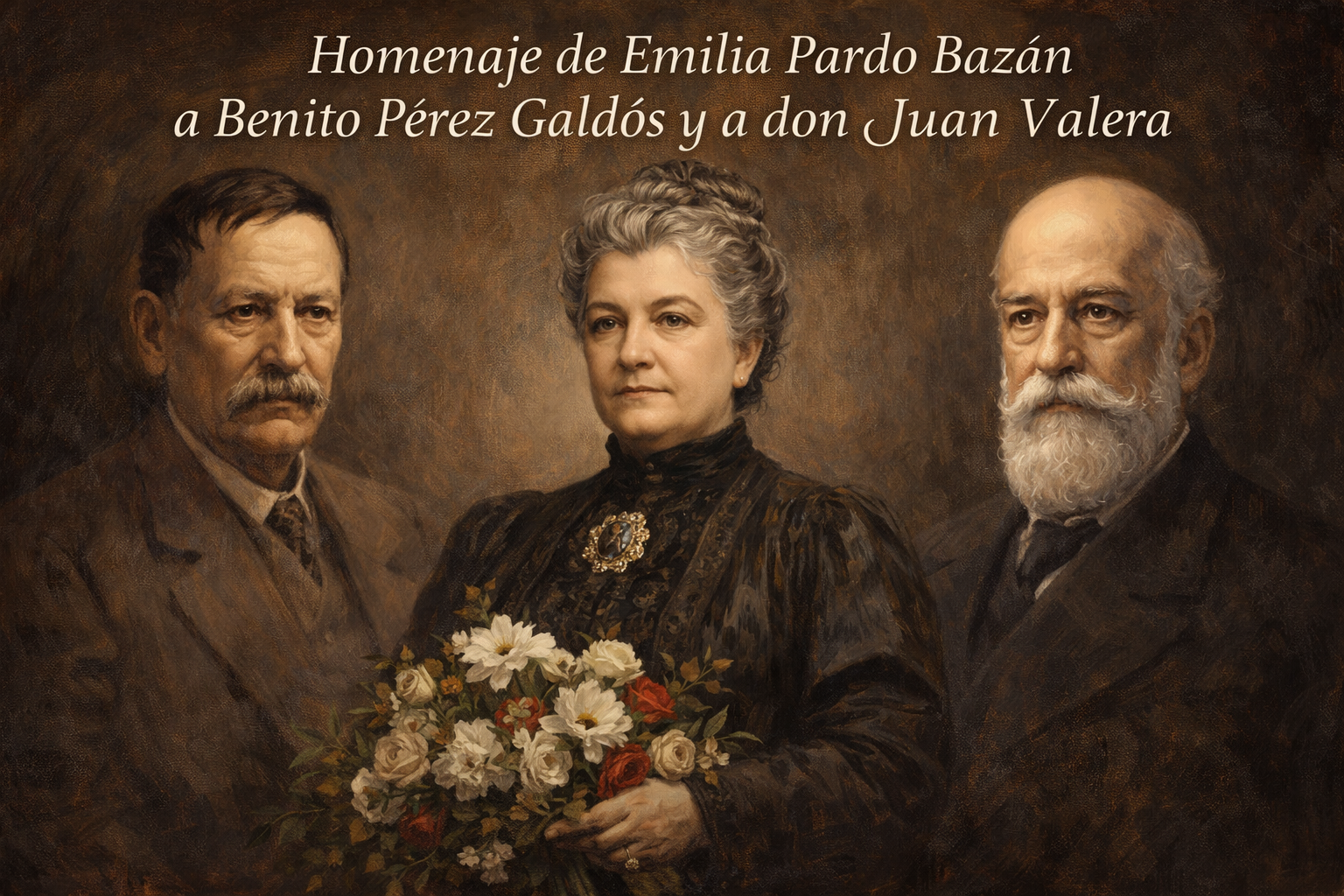












Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/id/register-person?ref=UM6SMJM3