No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
“Primera memoria” (1960) es una de las novelas más emblemáticas de Ana María Matute, autora española de la posguerra. Se trata de la primera entrega de su trilogía Los mercaderes y la obra con la que obtuvo el Premio Nadal en 1959. Ambientada en los inicios de la Guerra Civil Española, la novela ofrece una mirada íntima y poética al tránsito de la niñez a la adolescencia durante un periodo convulso. A continuación, exploramos el contexto en que Matute escribió esta obra, su argumento, personajes, temas, estilo y la repercusión crítica que ha tenido dentro de la literatura española del siglo XX.
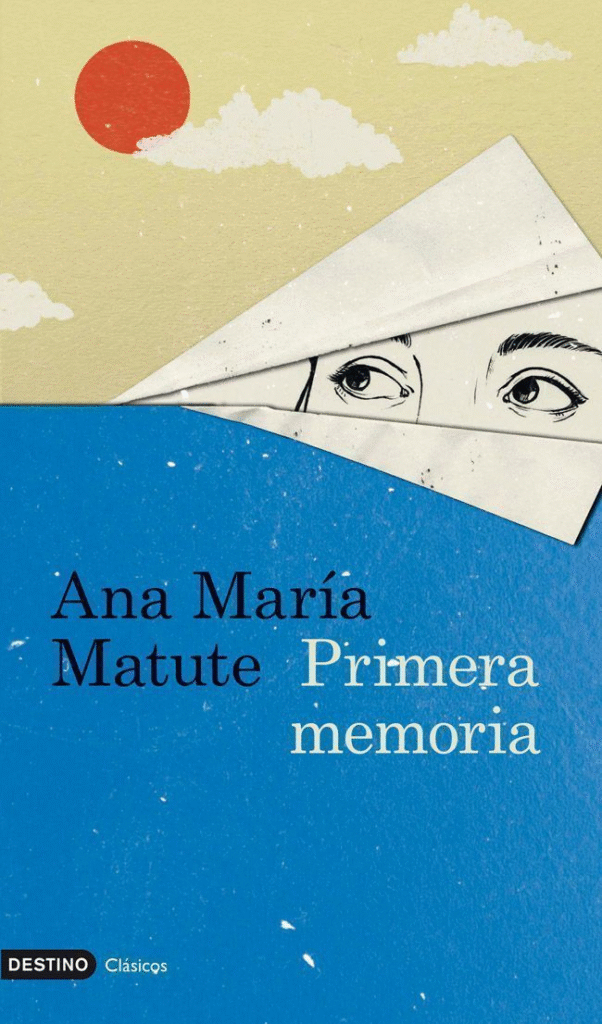
Ana María Matute (1925-2014) perteneció a la generación de escritores marcada por la Guerra Civil, a la que ella llamó “los niños asombrados”: aquellos que fueron niños durante el conflicto y quedaron profundamente impactados por sus horrores. Matute tenía once años cuando estalló la guerra en 1936, y creció en una España franquista de posguerra donde la violencia, el odio, la pobreza y la angustia dejaron una huella indeleble en su memoria y en su narrativa. Esa infancia robada por el trauma de la guerra se refleja en sus obras, pobladas de miradas infantiles que intentan comprender los sinsentidos del mundo adulto.
Al escribir Primera memoria, a finales de los años 50, Matute ya se había consolidado como una voz decisiva de la posguerra. Destacaba por su perspectiva infantil y su estilo lírico dentro del realismo social. España vivía entonces bajo la dictadura de Franco, con censura sobre temas incómodos como la contienda; años antes, su novela Luciérnagas (1949) había sido prohibida. En ese contexto, Matute afina un modo de abordar la guerra de forma sutil y alegórica: en Primera memoria la contienda aparece lejana y próxima a un tiempo, casi invisible, pero siempre gravitando sobre la vida de los personajes.
Un poco de argumento
La historia transcurre en el verano de 1936, al inicio de la Guerra Civil, en una isla balear (Mallorca) relativamente aislada del frente. La protagonista es Matia, adolescente de catorce años enviada a la finca familiar (Son Major) con su estricta abuela, doña Práxedes. Huérfana de madre y con un padre ausente y mal visto por la familia por “elegir el bando equivocado”, Matia vive ese verano como un encierro donde la casa y la isla se convierten en su mundo.
Allí convive con su primo Borja, de su misma edad, con quien mantiene una relación ambigua, y entabla amistad con Manuel Taronjí, muchacho local marginado por su origen. A través de sus recorridos por la isla y de las tensiones familiares —en especial, el viejo conflicto entre su familia y los Taronjí— Matia descubre secretos, rencores y pequeñas crueldades que reproducen, a escala doméstica, las pasiones de los adultos. La guerra apenas se ve, pero se siente en el miedo, en las lealtades, en los silencios y en la hostilidad latente. La narración —un recuerdo de Matia ya adulta— culmina en un clímax en el que su inocencia se quiebra: al terminar ese verano, Matia ha dejado atrás la infancia.
(Para no arruinar la lectura, se eluden detalles concretos del desenlace.)
Personajes
- Matia: Protagonista inquieta, sensible y rebelde. Vive entre la necesidad de seguir siendo niña y la obligación de encarar verdades dolorosas. Su soledad —por la orfandad, el padre ausente y la disciplina de la abuela— intensifica su mirada crítica hacia un mundo adulto lleno de hipocresías.
- Borja: Primo y contrapunto de Matia. Astuto, ambiguo, a menudo cruel. Simboliza una masculinidad cínica y precoz, capaz de manipular y disfrutar de la humillación ajena. A su lado, Matia aprende a desconfiar de las apariencias.
- Doña Práxedes: La abuela, matriarca autoritaria que encarna las viejas convenciones de clase y la rigidez moral. Su poder doméstico imprime a la casa un ambiente opresivo y rencoroso.
- Manuel Taronjí: Amigo de Matia, hijo ilegítimo y chivo expiatorio de los odios insulares. Noble y herido, pone en evidencia la injusticia social y la facilidad con que una comunidad margina a los vulnerables.
Junto a ellos, un elenco de secundarios —familiares, criados, vecinos, un joven seminarista llamado Lauro— completa un microcosmos donde se concentran virtudes y miserias humanas.
Temas centrales (para ir más allá)
- Pérdida de la inocencia: Eje de la novela. El verano de 1936 marca el tránsito de Matia hacia una conciencia amarga del mundo: descubre la mentira, la crueldad y la ambigüedad moral, también dentro de sí.
- La guerra como telón de fondo: No hay batallas en escena, pero la guerra contamina la vida cotidiana: introduce miedo, silencio, delaciones y lealtades que fracturan familias y vecinos.
- Aislamiento y soledad: La isla funciona como símbolo de clausura geográfica y emocional. No hay escape de la mirada social ni de los rencores heredados: todo se magnifica.
- El bien, el mal y la crueldad: Matute muestra cómo la maldad puede ocultarse tras respetabilidades; los niños imitan —y a veces superan— la violencia aprendida de los adultos.
- Clase, prejuicio e injusticia: La rígida jerarquía social sostiene esclusas de exclusión. Manuel sufre por el estigma de su origen; la abuela despliega un clasismo orgulloso y vengativo.
- Infancia vs. mundo adulto: El choque de universos es constante: sinceridad y juego frente a normas, silencios y máscaras. En ese choque muere la inocencia, pero nace una conciencia nueva.
Narrada en primera persona por una Matia adulta que recuerda, la novela consigue una voz íntima y nostálgica sin perder la frescura infantil del descubrimiento. La prosa de Matute —lírica y precisa— convierte el paisaje mediterráneo en un personaje que refleja estados anímicos: luz, calor y mar actúan como resonancias de tensión, deseo o amenaza.
La autora trabaja la sugestión y el silencio: la información llega a cuentagotas, entre rumores y medias palabras. La estructura en partes (verdaderos “actos”) intensifica el suspense emocional hasta un desenlace simbólico. Metáfora y realidad se funden: objetos, animales y escenas triviales adquieren un espesor alegórico (desde un gallo blanco que presagia violencia hasta juguetes y cuevas que condensan miedos y deseos).
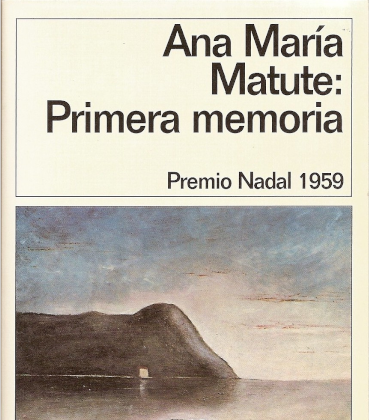
Primera memoria obtuvo el Premio Nadal y confirmó a Matute como una de las grandes voces de la posguerra. Abrió la trilogía Los mercaderes (Los soldados lloran de noche, 1964; La trampa, 1969), considerada por muchos la cumbre de su obra. La novela se estudia de forma habitual por su innovadora perspectiva infantil sobre la guerra, su profundidad simbólica y su estilo. Su vigencia ha sido refrendada por reediciones y homenajes —especialmente con motivo del centenario de la autora en 2025—.
En el marco de la literatura española del siglo XX, la obra aportó una mirada no épica y no doctrinaria a la contienda: puso el foco en las huellas íntimas del conflicto y en la experiencia adolescente, y consolidó la presencia de una voz femenina de primer orden en el relato de la posguerra. Matute, más tarde académica de la RAE y Premio Cervantes (2010), encontró en Primera memoria una de sus piezas más perdurables.
Fuentes y lecturas recomendadas
- Matute, Ana María. Primera memoria. Barcelona: Destino, 1960 (y reediciones posteriores).
- Fichas y reseñas críticas en portales literarios: Lecturalia; Anika Entre Libros; Un libro al día (reseña de Montuenga); Escribientes (reseña de Noelia Molanes).
- Artículos y entradas de referencia: Wikipedia en español (“Ana María Matute”, “Primera memoria”).
- Estudios sobre la trilogía Los mercaderes y la narrativa de posguerra española (antologías y manuales académicos recientes).



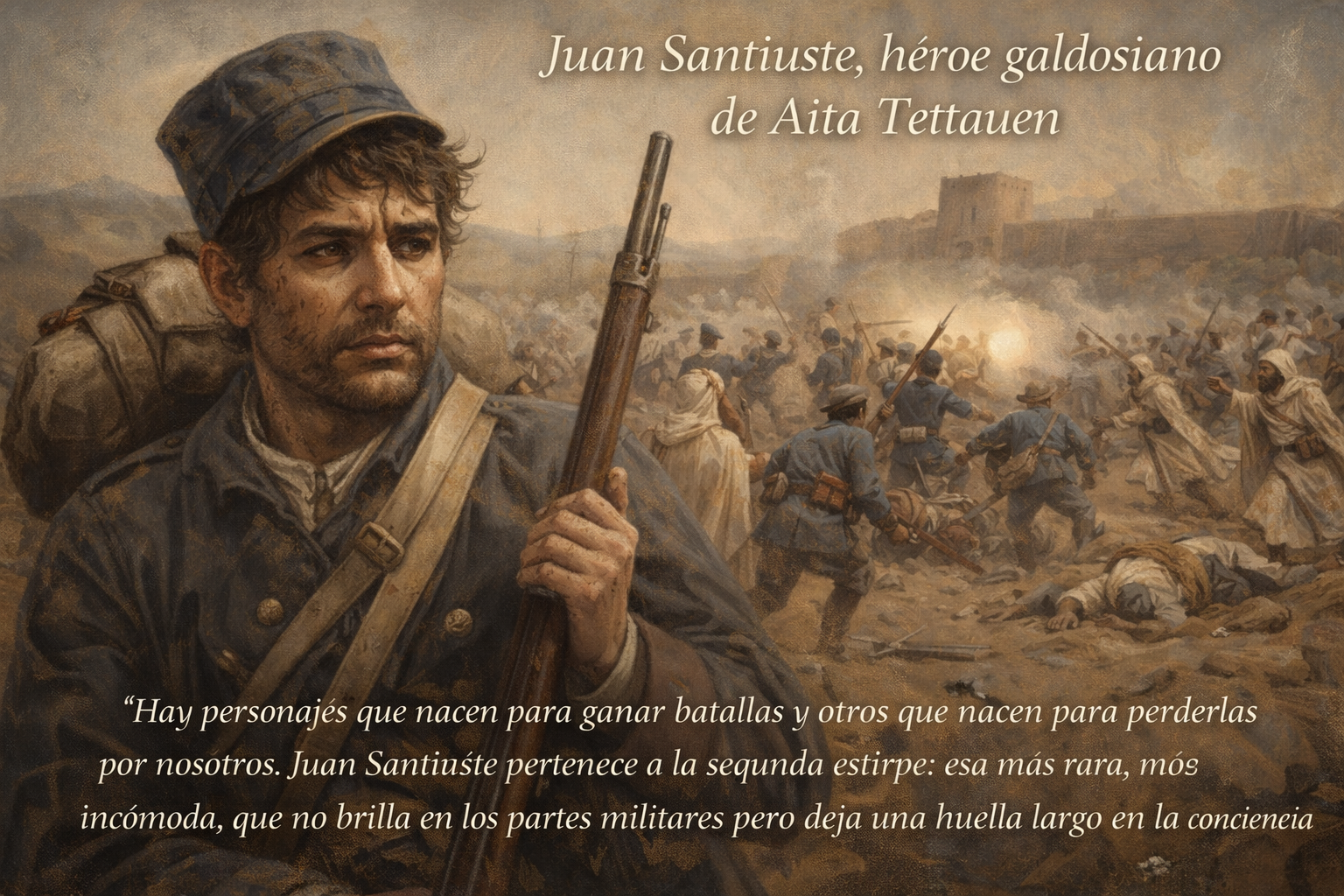












Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.