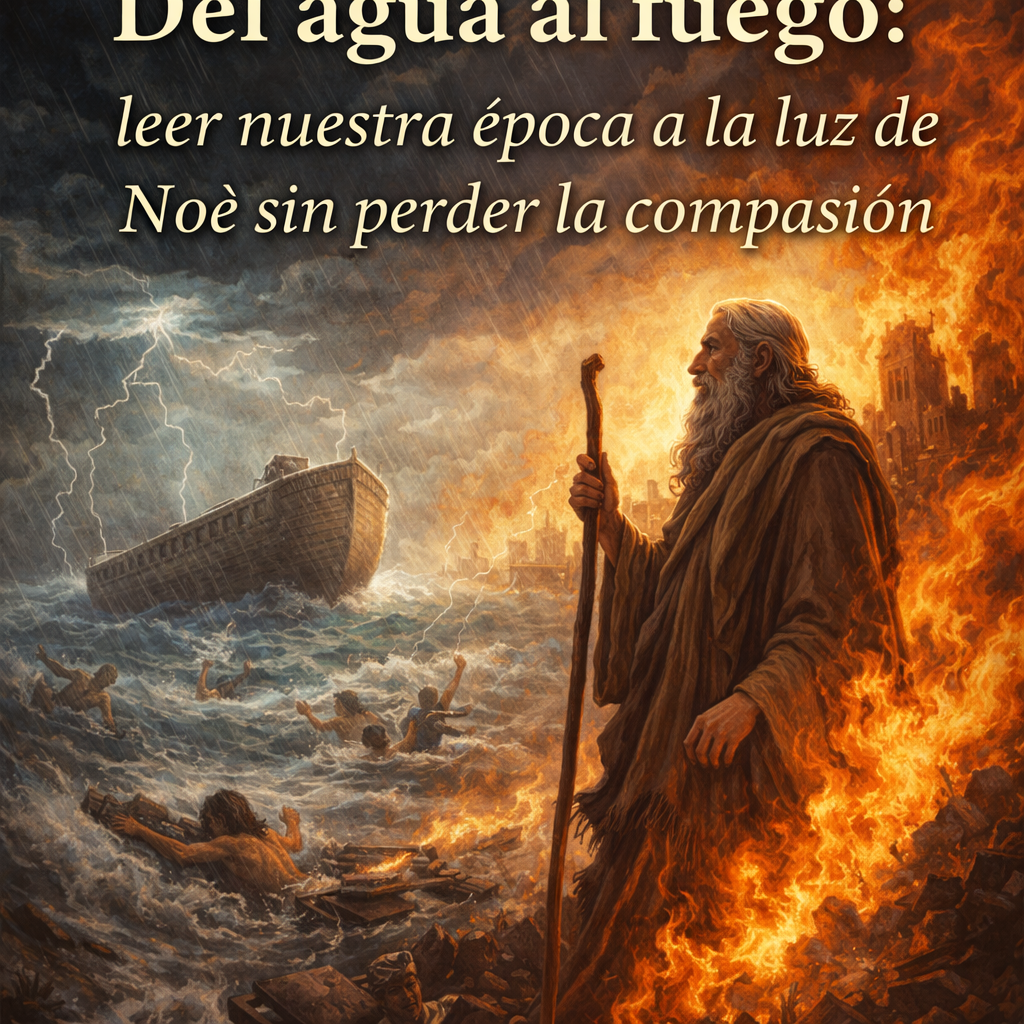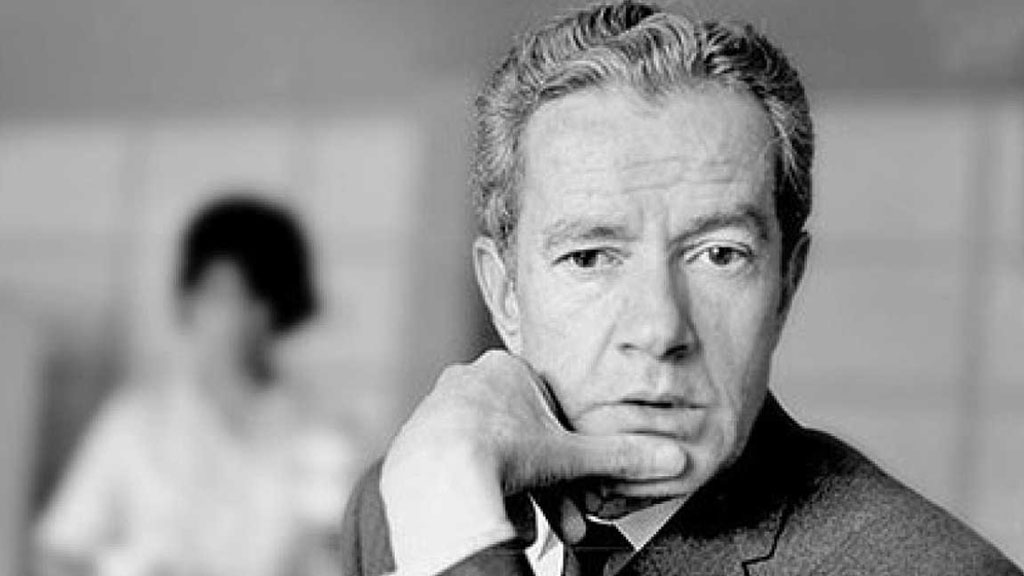No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
La aparente inacción de los países árabes ante la tragedia palestina suele generar desconcierto. Sin embargo, no es que el “mundo árabe” no haga nada, sino que intervienen factores históricos, políticos y mediáticos que explican su respuesta limitada. A continuación, analizamos algunas claves:
1. Falta de una verdadera unidad árabe
Aunque a menudo se hable del “mundo árabe” como un bloque monolítico, en la práctica no existe una unidad árabe real en términos políticos. Cada país árabe antepone sus intereses nacionales –políticos, económicos y de seguridad– por encima de la solidaridad panárabe. La ideología del panarabismo que promovía la unión de todos los pueblos árabes fue poderosa a mediados del siglo XX bajo líderes como Gamal Abdel Nasser, pero perdió fuerza tras la muerte de Nasser en 1970, marcando el ocaso de aquel impulso unificador. Desde entonces, los Estados árabes se han ido distanciando unos de otros, priorizando proyectos nacionales y desarrollando identidades propias (egipcia, siria, argelina, etc.) por encima de la identidad árabe común.
Las divisiones geopolíticas internas son profundas. Fuertes rivalidades regionales han fragmentado cualquier respuesta conjunta: la pugna de poder entre Arabia Saudí e Irán (este último país no es árabe pero influye en la región), la enemistad entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos, las tensiones entre Egipto y Turquía, las guerras civiles en Siria y Yemen respaldadas por distintos patrocinadores, etc. Estos conflictos han diluido la centralidad de la causa palestina, que pasó a segundo plano frente a otras prioridades estratégicas de cada gobierno. Como señalan los analistas, la causa palestina a menudo se ha utilizado como “moneda de cambio” al servicio de intereses propios de los líderes árabes, volviéndola un tema ambiguo entre sus gobiernos. En otras palabras, muchos regímenes árabes han brindado a Palestina solo un apoyo retórico y simbólico cuando convenía, pero renunciaron en los hechos a perseguir objetivos panarabistas comunes.
El resultado es que las cumbres y declaraciones oficiales muestran una unidad superficial, pero en la práctica cada país toma rumbos distintos. Por ejemplo, en noviembre de 2023 los Estados árabes e islámicos reunidos en Riad acordaron condenar la ofensiva israelí en Gaza, pero esa declaración unánime “no alcanzó a disimular la profunda fractura” entre las distintas facciones geopolíticas de la región. Detrás de las palabras de solidaridad, emergen bandos moderados vs. “duros”, cada cual cauteloso de no ceder ventajas estratégicas al rival. En síntesis, el llamado “mundo árabe” está dividido y sin coordinación efectiva, lo que debilita cualquier acción colectiva fuerte en favor de Palestina. La era del panarabismo quedó atrás y hoy prima el interés nacional sobre el colectivo.

2. Acuerdos y normalización con Israel por interés mutuo
Otro factor clave es que muchos gobiernos árabes mantienen relaciones (incluso alianzas) con Israel, lo cual modera su respuesta pública frente al conflicto palestino. En décadas pasadas, solo Egipto (desde 1979) y Jordania (1994) tenían tratados de paz formales con Israel. Pero en 2020 varios países más –Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán– firmaron los llamados Acuerdos de Abraham para normalizar lazos con el Estado israelí. Esta tendencia a la normalización ha continuado (Arabia Saudita ha explorado hacerlo también), marcando un giro histórico: muchos países árabes ya no condicionan sus relaciones con Israel a la solución del problema palestino, sino que buscan beneficios directos de cooperar con Israel.
¿Por qué se acercan a Israel? Por dinero, seguridad y geopolítica. Israel se ha convertido en un socio valioso en varios frentes: posee tecnología puntera, una economía innovadora y uno de los ejércitos más poderosos de la región, además de fuertes conexiones en Washington. Estas ventajas lo hacen atractivo para los países árabes que buscan modernizarse y contener amenazas comunes. De hecho, fue “crucial incluir a Israel” en los nuevos esquemas de cooperación regional del Golfo debido a “su estrecha alianza con EE.UU., su potencial económico-tecnológico y su importancia para enfrentar a Irán”. Washington ha incentivado estos pactos ofreciendo recompensas: Emiratos y Bahréin obtuvieron promesas de cooperación militar de EE.UU. (incluida la venta de cazas F-35), mientras que Marruecos consiguió que EE.UU. reconociera su soberanía sobre el Sahara Occidental a cambio de restablecer lazos con Israel. Asimismo, los signatarios esperan inversiones, turismo y comercio: por ejemplo, el comercio Israel-EAU se disparó tras 2020 y ambos colaboran en sectores como tecnología, energía y agricultura.
Con estos intereses creados, es comprensible que esos gobiernos no quieran arriesgar sus nuevos lazos. Prefieren mantener buenas relaciones con Israel (y con EE.UU.) aunque implique guardar silencio o tibieza sobre Gaza. La actual guerra de Gaza lo ha demostrado: ninguno de los países que firmaron la paz o los Acuerdos de Abraham ha dado marcha atrás en ese proceso. Por ejemplo, Emiratos, Bahréin y Marruecos –ahora socios de Israel– rechazaron sumarse a propuestas más duras como sanciones petroleras contra Israel promovidas por otras naciones árabes. Sus líderes calculan que condenar en exceso a Israel podría romper puentes valiosos o enemistarlos con Washington, algo que no están dispuestos a hacer. En resumen, varios gobiernos árabes han “hecho las paces” con Israel por conveniencia y por ello actúan con mesura: priorizan los acuerdos económicos-militares logrados sobre una defensa apasionada (y costosa) de la causa palestina.
3. Temor a Hamás y a la Hermandad Musulmana
Un tercer factor es la desconfianza de ciertos regímenes árabes hacia Hamás –el movimiento islamista palestino que gobierna Gaza– por sus vínculos ideológicos. Hamás surgió en los años 80 como la rama palestina de la Hermandad Musulmana (Al-Ikhwán al-Muslimún), una organización islamista transnacional. La Hermandad propugna un cambio político-social basado en el Islam y ha sido vista como amenaza por muchos gobiernos de la región. Países como Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes consideran a la Hermandad Musulmana un enemigo interno: de hecho, los tres la han proscrito y designado oficialmente como grupo terrorista al percibirla como “una amenaza a su dominio autoritario”.
Debido a esta animadversión, los gobiernos árabes más anti-islamistas miran con recelo a Hamás. Temen que apoyar abiertamente a la facción que controla Gaza equivalga a fortalecer a la Hermandad Musulmana y al islamismo político que desafía su poder. Esto explica, por ejemplo, la postura de Egipto. Bajo el gobierno del general Abdel Fattah al-Sisi (que derrocó en 2013 a un presidente afiliado a la Hermandad), Egipto “desprecia” a Hamás por sus orígenes en la Hermandad Musulmana. El Cairo equipara a Hamás con un elemento desestabilizador: en 2013 ilegalizó a la Hermandad como terrorista, rompió con el gobierno islamista de Gaza y colaboró en el bloqueo de ese enclave. De hecho, Sisi ha mantenido en gran medida cerrado el paso fronterizo de Rafah –la única salida de Gaza hacia territorio egipcio–, ayudando a Israel a aislar a Hamás. Esto contrasta con la política de su predecesor, el islamista Mohammed Morsi: durante el breve mandato de Morsi, Egipto permitía el paso de ayuda de Qatar a Gaza a través de Rafah y tenía una relación más abierta con Hamás. La llegada de Sisi revirtió esa dinámica, alineándose con Israel para “apretar el nudo” sobre Gaza.
Lo mismo ocurre con otros países del eje anti-Hermandad. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han reprimido duramente a los grupos afiliados a la Hermandad en sus territorios, temiendo su potencial movilizador islámico. Para Abu Dabi y Riad, Hamás no es un mero movimiento de “resistencia” palestina, sino parte de un proyecto islamista radical que podría inspirar a opositores internos. Así, su apoyo a Gaza es frío: condenan la violencia israelí, sí, pero sin respaldar políticamente a Hamás. Incluso prefieren que Gaza no caiga del todo bajo influencia de Irán o de grupos islamistas armados. Egipto y Jordania, por ejemplo, temen que si Hamás fuera expulsada de Gaza, acabe reubicándose en sus propios territorios (Sinaí egipcio o Cisjordania jordana) desestabilizándolos. En suma, varios gobiernos árabes ven a Hamás con hostilidad y miedo, lo que les impide solidarizarse plenamente. Antes que empoderar a un movimiento islamista, optan por contenerlo, aunque eso implique cierres de frontera, silencio diplomático o incluso discretas colaboraciones con Israel contra Hamás. Esta brecha ideológica (regímenes autoritarios laicos vs. islamistas) añade otra capa de inacción aparente.
4. Bloqueo mediático y sesgo informativo en Occidente
Otra razón de la impresión de “pasividad árabe” es cómo circula (o no) la información sobre sus acciones y protestas. Existe un “bloqueo mediático” relativo: los medios occidentales dominan la narrativa internacional, mientras que las voces y noticias del mundo árabe tienen poca difusión global. En la práctica, la cobertura de eventos internacionales depende en gran medida de agencias de noticias occidentales (AP, Reuters, AFP) que actúan como “gatekeepers” de la información. Estas agencias, todas basadas en EE.UU. o Europa, monopolizan la distribución de noticias internacionales y deciden qué hechos localizados se convierten en titulares globales. Su predominio conlleva cierto sesgo geopolítico: inevitablemente priorizan las perspectivas e intereses de sus países de origen (Norteamérica/Europa).
¿En qué se traduce esto? En que protestas o acciones en el mundo árabe reciben menos visibilidad fuera de la región. Por ejemplo, multitudinarias marchas pro-Palestina en Yemen, Irak o Jordania pueden pasar casi inadvertidas en los telediarios occidentales, mientras que una manifestación en París o Nueva York tiene amplia cobertura. Esto no significa que no ocurran; de hecho ocurren con enorme frecuencia y tamaño, pero “no se habla de esto” en los medios internacionales con la misma intensidad. Un observador casual en Europa podría creer que “los árabes no protestan” simplemente porque sus protestas no aparecen en las noticias tanto como las occidentales.
Además, aunque existen grandes cadenas árabes como Al Jazeera (con cobertura 24/7 de Gaza, reporteros en el terreno y difusión de las protestas en países musulmanes), esa información no siempre llega al público occidental. La barrera idiomática es un factor: Al Jazeera en árabe o medios locales producen contenido que no es replicado por los medios anglosajones. Incluso su señal en inglés tiene alcance limitado comparado con CNN, BBC o agencias tradicionales. En algunos casos también hay filtrado político: ciertos gobiernos han presionado para silenciar narrativas incómodas. Por ejemplo, durante la guerra de Gaza 2023, países europeos restringieron manifestaciones propalestinas por temor a incidentes, y los medios locales enfocaron más la seguridad interna que la dimensión internacional de las protestas.
En definitiva, el relato dominante proviene de Occidente, donde las prioridades informativas suelen estar en clave occidental. Como explican especialistas, “la mayoría de noticias internacionales en Occidente proviene de tres agencias occidentales”, lo cual uniformiza la perspectiva. Así, la solidaridad popular árabe con Palestina —por muy masiva que sea— queda sub-reportada. Este sesgo mediático contribuye a la percepción errónea de que “el mundo árabe no hace nada”, cuando en realidad sí se mueve, solo que sus actos no tienen el altavoz global que cabría esperar.
5. Apoyo popular masivo vs. cautela de los gobiernos

Finalmente, es esencial diferenciar entre los pueblos árabes y sus élites gobernantes. La opinión pública árabe apoya masivamente a Palestina, algo que raramente se refleja en la actuación oficial de sus gobiernos. A nivel de calle, la solidaridad con los palestinos es abrumadora y transversal. En casi todos los países árabes (y musulmanes en general) la causa palestina despierta un profundo sentimiento de hermandad e indignación frente a las injusticias. Esto se manifiesta en constantes marchas multitudinarias, campañas artísticas, canciones de apoyo, colectas solidarias y boicots comerciales contra intereses percibidos como pro-israelíes. Por ejemplo, en las semanas posteriores al estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, olas de protestas recorrieron la región: hubo enormes manifestaciones en ciudades del Magreb y Oriente Medio –desde Casablanca, Argel y Túnez hasta El Cairo, Ammán, Beirut, Damasco, Bagdad o Manama– todas clamando en apoyo a Gaza y por el fin de los bombardeos. La llamada “calle árabe” ha vuelto a erigirse en epicentro de la exigencia de justicia para Palestina, recordando aquellas movilizaciones panarabistas del pasado pero ahora de forma principalmente pacífica.
La cultura popular también refleja ese respaldo: artistas y músicos de toda la región lanzan canciones por Palestina que se vuelven himnos virales; intelectuales y deportistas expresan abiertamente su postura propalestina; e incluso en eventos deportivos internacionales, las aficiones árabes despliegan banderas palestinas como símbolo de unidad. Este apoyo social “desde abajo” es sincero y masivo. Las encuestas suelen mostrar a la causa palestina como una de las pocas cuestiones que unen a las poblaciones árabes por encima de diferencias nacionales o sectarias.
¿Por qué entonces los gobiernos árabes no actúan en consonancia con ese sentir popular? La respuesta radica en la brecha entre pueblo y régimen en estas autocracias. Muchos líderes árabes temen que un apoyo demasiado entusiasta a Palestina despierte movilizaciones internas incontrolables. Saben que la ira por Gaza puede canalizarse fácilmente contra ellos mismos si sus pueblos perciben que “no hacen lo suficiente” o si las protestas crecen y derivan en críticas a la situación interna. En la memoria de estos regímenes está latente la Primavera Árabe de 2011, cuando protestas genuinas (aunque motivadas por otras causas) hicieron tambalear a varios gobiernos. Hoy, cualquier “movilización en cadena de los pueblos árabes indignados por Gaza podría amenazar la estabilidad de los regímenes” autocráticos. Esa posibilidad asusta enormemente a los mandatarios. De hecho, en plena crisis de Gaza, un alto clérigo de la Meca llegó a instar públicamente a “que los pueblos musulmanes no se inmiscuyan en lo que ocurre en Gaza […] y dejen actuar a sus dirigentes”, señal inequívoca de que las autoridades quieren desactivar protestas populares para protegerse. Muchos gobiernos árabes han respondido conteniendo las marchas propalestinas en su territorio, o permitiéndolas solo parcialmente para desahogar presión pero sin desestabilizar el orden interno (por ejemplo, Egipto autorizó concentraciones limitadas de apoyo a Gaza pero luego reprimió a quienes excedieron lo permitido).
Además, las élites gobernantes priorizan su supervivencia y alianzas externas. Prefieren mantener el statu quo con EE.UU. e Israel antes que arriesgarlo por alinearse plenamente con su propia calle. Muchos dependen de la ayuda financiera y militar estadounidense o de la cooperación económica occidental. Egipto y Jordania, por ejemplo, reciben cada uno más de 1.000 millones de dólares anuales en asistencia militar de EE.UU. desde sus acuerdos de paz con Israel. Esa dependencia hace que sus gobiernos difícilmente tomen acciones que enfurezcan a Washington (como romper con Israel o fomentar boicots efectivos). En términos crudos, los regímenes árabes optan por la estabilidad de sus tronos y las ventajas materiales que obtienen, por encima de los ideales panarabistas. Como ha sido la norma desde mediados del siglo XX, “solo han otorgado un interés formal a la causa palestina” –de palabra y en foros internacionales– pero sin traducirlo en hechos contundentes. El apoyo real se limita a ayuda humanitaria ocasional, mediaciones diplomáticas o donativos, pero no a acciones de alto costo político (como embargos petroleros o intervenciones militares) que antaño se plantearon y hoy ni se consideran.
En resumen, los pueblos árabes sí apoyan con fervor a Palestina, pero sus líderes a menudo no lo reflejan. Esta divergencia entre la opinión pública (pro-Palestina) y la política oficial (prudente) contribuye a la percepción de inacción. No es que la gente árabe permanezca indiferente –al contrario, está profundamente comprometida con la causa– sino que sus gobiernos, por miedo o intereses, mantienen una postura contenida.
Conclusión
No es que el mundo árabe no haga nada por Palestina, sino que múltiples factores limitan su actuación visible. Las divisiones internas y la ausencia de unidad estratégica impiden una respuesta conjunta efectiva. Muchos gobiernos árabes han “normalizado” relaciones con Israel o dependen de EE.UU., lo que los lleva a callar o moderar sus críticas para proteger esos intereses económicos y de seguridad. Además, temen a Hamás y al islamismo político –vinculado a la Hermandad Musulmana– viendo en ello un peligro para su propia estabilidad, por lo que desconfían de apoyar sin reservas a Gaza. A todo esto se suma un filtro mediático: las acciones populares árabes en favor de Palestina rara vez ocupan los titulares mundiales, creando la impresión de apatía.
Sin embargo, la realidad en las calles árabes es muy distinta. Existe una solidaridad ardiente y genuina de sus pueblos con Palestina, expresada en marchas, arte y voz pública. Esa energía no se traduce en políticas estatales debido al autoritarismo y al cálculo frío de las élites gobernantes, que optan por la supervivencia del régimen y el statu quo internacional.
En última instancia, entender por qué “parece que no hacen nada” requiere reconocer estas dinámicas. El mundo árabe no es un bloque uniforme: está fracturado políticamente, sus líderes están condicionados por alianzas y temores, y su apoyo real ocurre más a nivel popular que gubernamental. Lejos de la simplificación habitual, la respuesta árabe a la cuestión palestina es compleja y está llena de contradicciones entre lo que dicta el corazón de sus pueblos y lo que dictan las razones de Estado de sus gobernantes.
Fuentes:
- Corradini, L. “El mundo árabe, dividido sobre cómo actuar en Gaza…”, LA NACION (18 nov 2023)
- Hackl, S. “News Agencies: How the NATO-point-of-view dominates international news”, TheBetter.news (2023)
- Hamzawy, A. “Pay Attention to the Arab Public Response to the Israel-Hamas War”, Carnegie Endowment (1 nov 2023)
- Vox Media. “Israel-Hamas War: What is Egypt’s position in the conflict?” (15 oct 2023)
- Atlantic Council (Shahira Amin). “As the Gaza war continues, Egypt is facing pressure to act” (3 nov 2023)
- Wikipedia (Hermandad Musulmana); OSW Centre for Eastern Studies (Justyna Szczudlik). “Israel and the Arab states: between conflict and interdependence” (4 abr 2023)
- Al Jazeera. “Protesters in Arab countries rally in solidarity with Palestinians” (8 dic 2023) (Cobertura fotográfica de manifestaciones recientes)