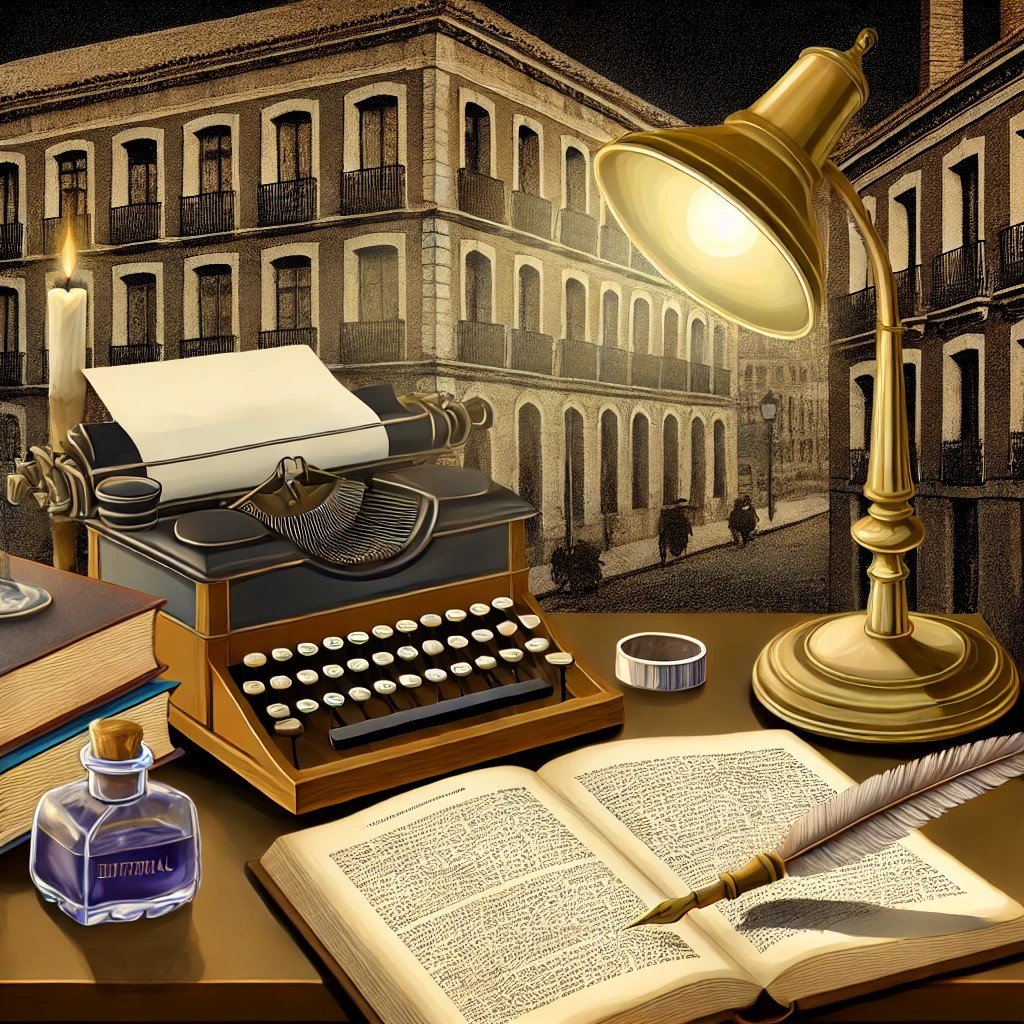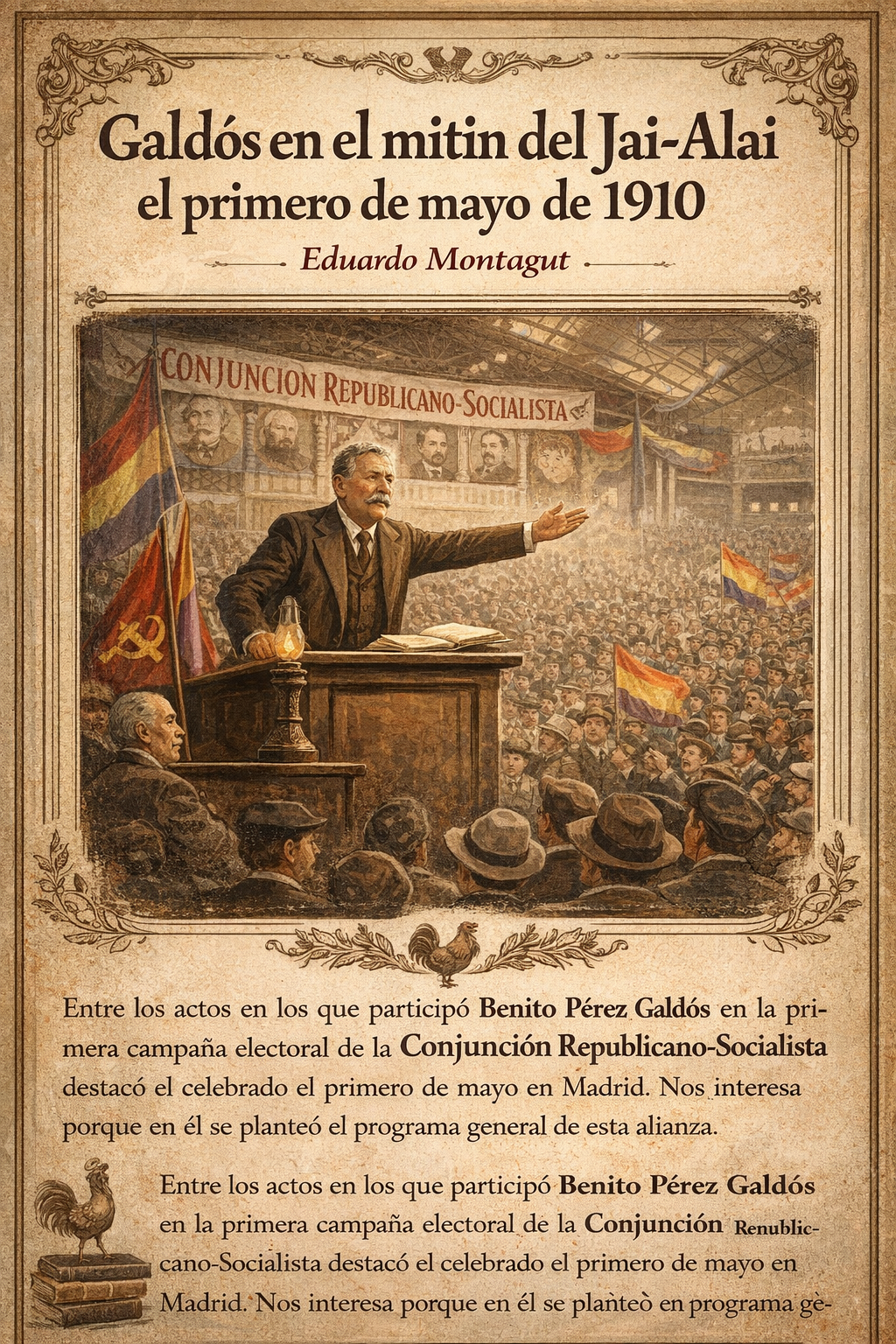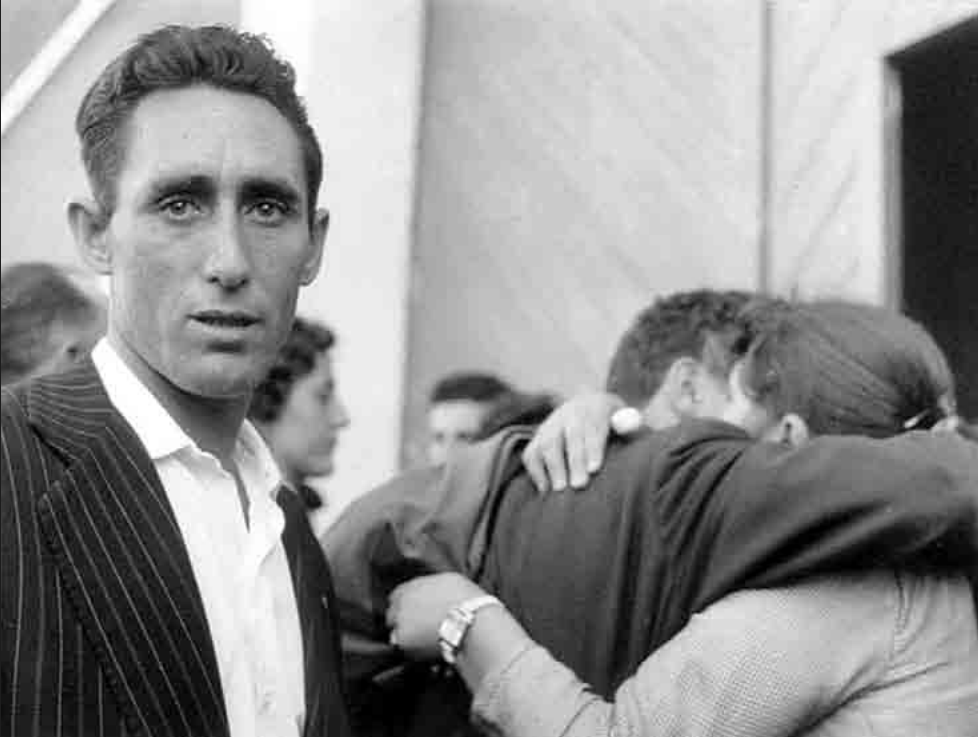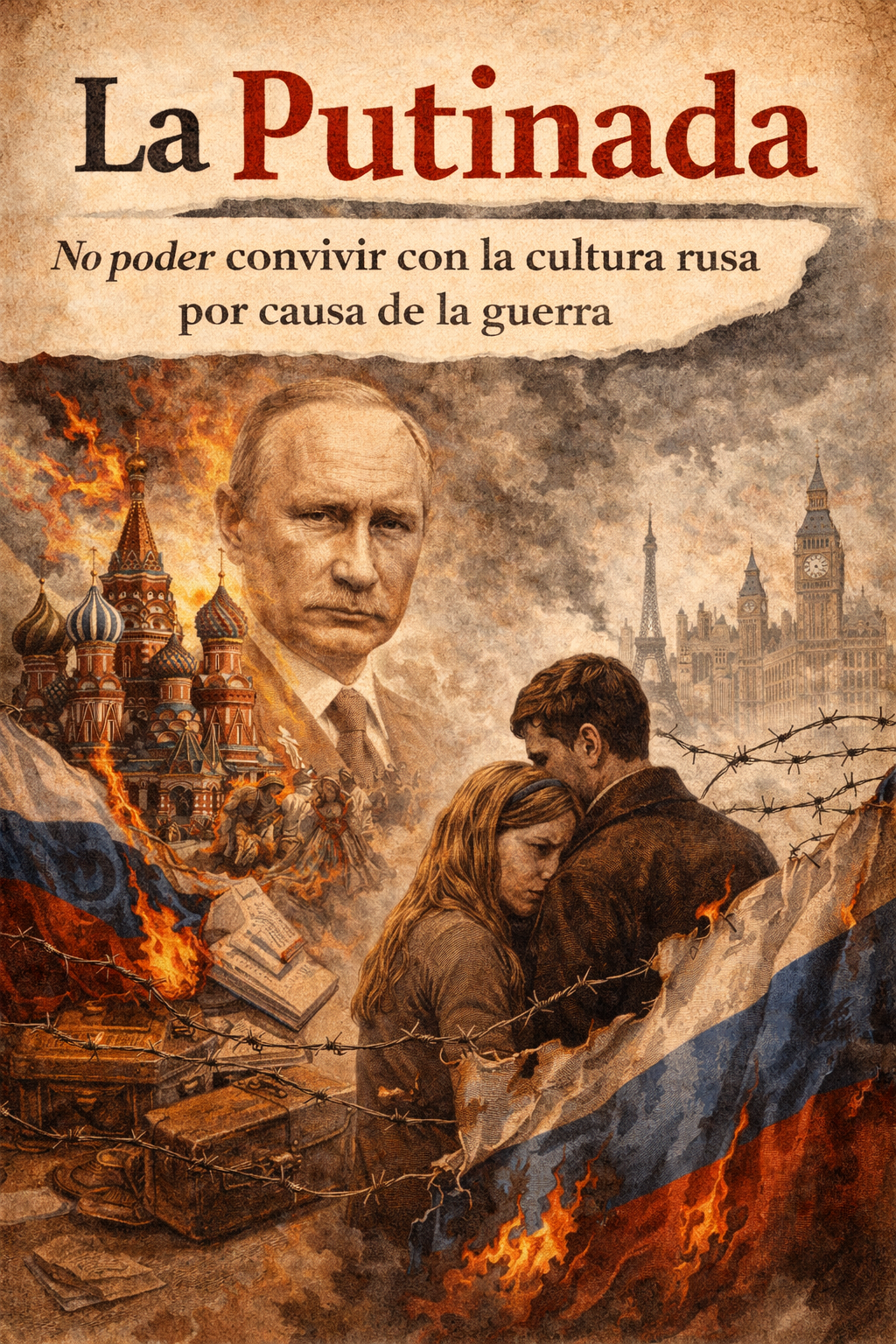No hay productos en el carrito.


Observatorio Negrón-Galdós
Fuerteventura, parte del archipiélago canario, destaca por ser la isla más antigua de Canarias tanto en su origen geológico como en el temprano poblamiento humano. A continuación se exploran su formación geológica, los primeros asentamientos aborígenes, el proceso de conquista europea y una evolución histórica resumida hasta la actualidad, en un tono divulgativo pero con rigor académico.
Formación geológica de Fuerteventura
Fuerteventura es la isla geológicamente más antigua del archipiélago canario, con alrededor de 22-23 millones de años desde su formación emergida. Su origen se debe al vulcanismo de punto caliente que dio lugar a todas las Canarias: enormes volcanes escudo se formaron sobre el lecho marino y finalmente emergieron a la superficie. En el caso de Fuerteventura, la actividad volcánica submarina se inició hace decenas de millones de años y la isla surgió del océano aproximadamente hace 23 Ma (millones de años). Este proceso la convierte, junto a Lanzarote, en una de las islas más orientales y erosionadas de Canarias, con amplias llanuras resultado del desgaste prolongado. De hecho, no ha ocurrido ninguna erupción en Fuerteventura en los últimos 10.000 años, por lo que el relieve actual es fruto sobre todo de la erosión eólica e hídrica.
A lo largo de su historia geológica, Fuerteventura pasó por varias fases volcánicas bien diferenciadas:
- Fase 1 – Complejo Basal (fundación submarina): Constituye el cimiento de la isla, formado por lavas almohadilladas volcánicas bajo el mar, rocas plutónicas (gabros, sienitas, carbonatitas, etc.) enfriadas en profundidad, y sedimentos marinos antiguos agregados en el proceso. Estas rocas basales datan de hasta ~170 Ma (Jurásico), siendo las más antiguas aflorantes en Canarias. Se observan en la zona de Betancuria-Ajuy donde, gracias a posteriores levantamientos y derrumbes, el complejo basal quedó expuesto en superficie para estudio.
- Fase 2 – Gran vulcanismo subaéreo (edificios principales): Tras emerger, entre aproximadamente 17 y 12 Ma, Fuerteventura estuvo dominada por al menos tres grandes volcanes en forma de estratovolcanes (similares al Teide actual). Se formó primero un volcán central, luego el volcán de Jandía al sur y un volcán en el norte. El enorme peso y la inestabilidad del volcán central provocaron un colapso gravitatorio hace unos 15 Ma, deslizando gran parte de ese edificio hacia el océano y dejando al descubierto las capas profundas del Complejo Basal. Este evento cataclísmico creó los característicos “cuchillos” (crestas agudas) y amplios valles en “U” visibles hoy, resultado de la erosión sobre los antiguos cimientos volcánicos. Junto a la isla, en estas épocas, se formaron también arrecifes de coral fósiles y depósitos marinos, muestra de fluctuaciones del nivel del mar.
- Fase 3 – Vulcanismo tardío y erosión reciente: Tras millones de años de inactividad y erosión (que modelaron barrancos y acumulación de sedimentos), una nueva fase volcánica se dio entre ~5 Ma y unos pocos miles de años atrás, principalmente en la mitad norte de la isla. Esta etapa produjo numerosas erupciones basálticas de tipo efusivo (formando pequeños conos y mantos de lava llamados malpaís) y algunas erupciones más explosivas, dejando campos de lava rugosa de tono anaranjado y conos volcánicos menores. Entre los relieves originados en esta etapa se cuentan volcanes como La Caldereta, La Oliva, Gairía, Montaña Roja, etc., muchos de ellos de menos de 1 millón de años de antigüedad. La cercana Isla de Lobos, al norte, es resultado de este vulcanismo reciente, con erupciones subhistóricas (hace más de 2.000 años) pertenecientes ya a Fuerteventura. Tras esta última fase, el vulcanismo cesó definitivamente, dejando que la erosión diera forma al paisaje actual.
Hoy Fuerteventura se distingue geológicamente por su relieve bajo y suavizado (su punto más alto es el Pico de la Zarza, 807 m) y grandes llanuras áridas. La prolongada erosión ha generado extensas planicies y depósitos de arena; por ejemplo, las Dunas de Corralejo al norte son dunas orgánicas (de origen marino) que cubren antiguos campos de lava. La isla exhibe también rasgos geológicos únicos en Canarias, como la presencia de carbonatitas (rocas volcánicas ricas en carbonato) y restos fósiles marinos significativos en la costa oeste (Ajuy). Destaca la Montaña de Tindaya – un domo volcánico de lava muy viscosa formado hace unos 18,7 millones de años – que sobresale aislada en la llanura norte. Tindaya, erosionada en forma piramidal, es no solo un monumento natural protegido sino también un lugar sagrado para los antiguos aborígenes (como se verá más adelante). En reconocimiento a su riqueza geológica, Fuerteventura fue declarada Geoparque y Reserva de la Biosfera (UNESCO) en 2009, siendo considerada por la IUGS uno de los 150 puntos de mayor interés geológico del mundo.
Primeros asentamientos humanos: los aborígenes majoreros

Montaña de Tindaya, vista desde el aire. Esta montaña de 400 m de altura, formada por magma hace ~18 Ma, fue considerada sagrada por los antiguos habitantes de Fuerteventura. En sus cuevas y laderas se han hallado más de 300 grabados rupestres con forma de pie (podomorfos), asociados a ritos mágicos-religiosos de los aborígenes.
Origen y llegada: Los primeros habitantes humanos de Fuerteventura fueron pueblos aborígenes de origen bereber (amazigh) provenientes del norte de África. Evidencias arqueológicas recientes sugieren que la colonización pudo haber sido premeditada por navegantes mediterráneos de la antigüedad, en oleadas sucesivas. Se han encontrado vestigios de presencia fenicia (siglo X a.C.) en las islas orientales, lo cual apunta a que marinos fenicios habrían trasladado hasta Fuerteventura y Lanzarote a pobladores de su órbita cultural (probablemente norteafricanos). Nuevas aportaciones humanas habrían llegado en siglos posteriores, durante la expansión de Cartago (siglo VI a.C.), e incluso en época romana (siglos I-III d.C.), estableciendo factorías pesqueras en las costas. Al cesar la actividad romana en el noroeste de África en el siglo IV, estas comunidades canarias quedaron aisladas, evolucionando de forma independiente y dando lugar a la cultura aborigen que encontraron luego los europeos. (Nota: la datación directa más antigua en Fuerteventura es de unos IV-V d.C., según yacimientos, aunque la llegada inicial pudo ser anterior).
Organización social: La sociedad aborigen de Fuerteventura (y Lanzarote) era de tipo tribal segmentario, basada en clanes familiares extensos. No desarrollaron estructuras estatales avanzadas, pero existían jefaturas locales y distinciones de estatus ligadas principalmente a la posesión de ganado (un modelo patriarcal común a otras islas). Los habitantes, conocidos históricamente como “mahos” o “majos” (y posteriormente como “majoreros”), vivían dispersos en pequeños poblados situados cerca de fuentes de agua, en valles y malpaíses fértiles. Construían viviendas de piedra seca semienterradas – llamadas tradicionalmente casas hondas – debido a la escasez de cuevas naturales en estas islas llanas. También aprovechaban cuevas volcánicas y abrigos rocosos como vivienda y almacén. Al llegar los europeos (siglo XV), Fuerteventura estaba dividida en dos grandes demarcaciones territoriales: la región norte llamada Maxorata y la zona sur conocida como Jandía. Cada territorio estaba gobernado por un jefe tribal (mencey o rey): en Maxorata reinaba Guise y en Jandía reinaba Ayose, según relatan las crónicas. Esta división reflejaba probablemente antiguas identidades tribales de la isla. La población total era reducida (se estima en torno a 1.200-1.500 habitantes en el siglo XV), mermada por frecuentes incursiones esclavistas europeas en el siglo XIV.
Economía y forma de vida: La subsistencia de los majos se basaba principalmente en la ganadería. Fuerteventura presentaba las mayores cabañas ganaderas de Canarias prehispánicas, con cabras como animal predominante, acompañadas de ovejas (una raza de oveja de pelo, sin lana) y algunos cerdos domésticos. El ganado caprino proveía leche (denominada aho) para elaborar queso y manteca, además de carne; también se aprovechaban pieles, huesos y cuernos para vestimenta y utensilios. El pastoreo trashumante era fundamental: los rebaños se desplazaban estacionalmente en busca de pastos en barrancos húmedos, llanuras arenosas que retenían rocío (jables) y malpaíses donde brotaban hierbas tras las lluvias. Complementariamente, practicaban una agricultura limitada: cultivaban principalmente cebada (llamada tamozen) en huertos pequeños removidos con cuernos de cabra, para producir gofio (cereal tostado y molido). Aunque las fuentes históricas no mencionan agricultura en Fuerteventura explícitamente, se han hallado restos de granos que indican siembras esporádicas de cebada y quizá legumbres (trigo, lentejas) en zonas favorables. La dieta se completaba con la recolección de frutos silvestres – destacando los dátiles de las palmeras autóctonas – y la pesca y marisqueo costero. Los majos consumían lapas, burgados (caracoles de mar) y otras conchas, y cazaban aves marinas (pardelas, hubaras) y focas monje en la costa. Cabe mencionar que la introducción de estos aborígenes y su ganado tuvo impacto ambiental: la sobrepastoreo contribuyó a la desaparición de la vegetación boscosa original (madroños, laureles, etc.) en Fuerteventura, convirtiéndola gradualmente en la isla árida que conocemos. Asimismo, la caza y la competencia de especies introducidas (como el ratón doméstico) llevaron a la extinción de fauna endémica insular, incluyendo ciertas aves y roedores nativos.

Lengua y creencias: Los aborígenes majoreros hablaban una lengua bereber insular, emparentada con la de los guanches de otras islas. No desarrollaron escritura autóctona (salvo posibles inscripciones líbico-bereber posteriores halladas en grabados), por lo que su cultura se transmitía oralmente. En el plano religioso, al igual que en el resto de Canarias, los majos creían en un Ser supremo celeste, un dios omnipotente sin representación física evidente. (Un cronista del siglo XIX recogió el nombre Althos para esa deidad en Lanzarote, aunque hoy se considera un dato dudoso). Junto a este monoteísmo difuso, existía un marcado culto a los antepasados: pensaban que los espíritus de sus difuntos (llamados maxios) habitaban en el mar y se manifestaban en la orilla en forma de pequeñas nubes o nieblas en ciertas fechas. La religión aborigen incluía también elementos animistas e idolátricos. Se han hallado ídolos de cerámica y piedra en contextos rituales: figurillas zoomorfas (por ejemplo, representaciones de cabras) que sugieren culto a los animales domésticos, y figurillas antropomorfas que podrían haber simbolizado antiguos héroes o ancestros venerados. En Fuerteventura en particular se descubrieron ídolos con rasgos sexuales marcados, posiblemente ligados a rituales de fertilidad. Los lugares sagrados eran variados. Tenían templos o santuarios llamados “efequén” (o esequén), pequeñas construcciones donde guardaban un ídolo central y acudían a realizar ofrendas. También consideraban montañas sagradas ciertas elevaciones destacadas: la ya mencionada Montaña de Tindaya en el norte, o Montaña Cardón en el sur, cuyas cimas presentan cazoletas y canales labrados en la roca utilizados para libaciones rituales (derramar leche, grasa u otros líquidos como ofrenda). Los ritos religiosos principales ocurrían en fechas señaladas; por ejemplo, en el solsticio de verano celebraban fiestas comunales durante las cuales —según crónicas— intentaban comunicarse con los espíritus de sus antepasados. En estas ceremonias se ofrecía leche y manteca tanto en los efequenes (ante el ídolo) como al aire libre en las montañas con cazoletas. En resumen, la cosmovisión aborigen majorera combinaba la veneración a un dios supremo con prácticas animistas locales y un fuerte respeto a la memoria ancestral.
La llegada de los europeos: conquista y cambios (siglo XV)

Estatuas de Guise y Ayose en el mirador de Betancuria (Fuerteventura). Estos dos jefes tribales fueron los últimos líderes aborígenes de la isla, gobernando Maxorata (Guise, izquierda) y Jandía (Ayose, derecha) hasta su rendición ante los normandos en 1405. Las esculturas, de bronce y 4,5 m de altura, son obra del artista Emiliano Hernández (2004).
A finales de la Edad Media, las Islas Canarias atrajeron la atención de marinos europeos. En el siglo XIV, expediciones mallorquinas, portuguesas y castellanas llegaron ocasionalmente, y razzias esclavistas capturaron a muchos nativos, reduciendo la población insular antes de la conquista oficial. La conquista europea de Fuerteventura se inscribe en la Conquista señorial de Canarias (primer período de la anexión castellana). Comenzó en 1402 cuando el noble normando Jean de Béthencourt, bajo auspicio del rey de Castilla, desembarcó en Lanzarote y estableció base para someter el resto de islas orientales. Tras conquistar Lanzarote, Béthencourt y su lugarteniente Gadifer de La Salle dirigieron sus esfuerzos a Fuerteventura, encontrando resistencia inicial de los majos. La isla, dividida en dos territorios (Maxorata al norte y Jandía al sur), presentó batalla pero finalmente Guise y Ayose se rindieron en enero de 1405. Los dos caudillos aborígenes aceptaron el bautismo cristiano (tomando los nombres de Luis y Alfonso, respectivamente) y fueron recompensados con solares y 400 fanegas de tierra cada uno para cultivar. De este modo, en 1405 Fuerteventura quedó conquistada sin grandes matanzas, consolidándose el dominio europeo. Ese mismo año se fundó Betancuria, ciudad nombrada en honor a Béthencourt, que se erigió como primera capital insular y sede del poder colonial.
Entre los protagonistas de este proceso destacan:
- Jean de Béthencourt – Noble normando al servicio de Castilla, líder de la expedición que inició la conquista de Canarias en 1402. Tras someter Lanzarote, dirigió la ofensiva en Fuerteventura, fundando Betancuria y asumiendo el título feudal de Señor de las islas.
- Gadifer de La Salle – Capitán francés y brazo militar de la campaña de Béthencourt. Fue responsable de muchas acciones de conquista en Fuerteventura mientras Béthencourt viajaba a buscar refuerzos; juntos lograron el sometimiento de los jefes locales.
- Guise (Guize) – Jefe aborigen de Maxorata (norte de Fuerteventura) a la llegada europea. Sometido el 18 de enero de 1405, fue bautizado como Luis y recibió tierras en recompensa por su rendición pacífica. Su nombre perdura asociado a la comarca norte de la isla.
- Ayose (Ayoze) – Jefe aborigen de Jandía (sur de Fuerteventura). Se rindió pocos días después de Guise, el 25 de enero de 1405, siendo bautizado como Alfonso. Junto con Guise, pasó a colaborar con las nuevas autoridades tras la conquista.
Impacto de la conquista: La incorporación al mundo europeo supuso cambios drásticos para la sociedad indígena de Fuerteventura. A diferencia de lo ocurrido en otras islas, los majos de Lanzarote y Fuerteventura evitaron en gran medida la esclavización masiva: al haber capitulado y abrazado el cristianismo, gozaron de la protección dictada por el Papa, que prohibía esclavizar a neófitos. La mayoría de los aborígenes supervivientes se integraron en la nueva sociedad colonial como campesinos y pastores al servicio de los europeos. No obstante, su cultura y religión tradicionales fueron rápidamente desmanteladas o sincretizadas: el idioma aborigen desapareció en pocas generaciones, muchos topónimos fueron hispanizados y las prácticas religiosas ancestrales se perdieron frente al catolicismo impuesto. Los antiguos reyes locales, ahora noblemente tratados, fueron parte del inicio de la nueva estructura socioeconómica. Béthencourt dejó la isla bajo el gobierno de parientes y retornó a Europa, iniciándose una época feudal: Fuerteventura pasó a ser un Señorío jurisdiccional, propiedad hereditaria de distintos linajes nobiliarios (primero la familia de Béthencourt, luego los Herrera y Saavedra, entre otros). La isla, al igual que Lanzarote, El Hierro y La Gomera, no quedó bajo administración directa de la Corona de Castilla hasta siglos después, sino bajo estos señores feudales con amplios poderes. En cuanto a la organización territorial, resulta notable que la división dual prehispánica de Fuerteventura perduró durante siglos: tras la conquista, se mantuvieron las comarcas de “Guise” y “Ayose” (norte y sur), e incluso se añadió una tercera demarcación denominada Jandía (la península sur) en algunas fuentes. Estas fronteras tradicionales siguieron teniendo validez en asuntos administrativos y pastoriles locales hasta entrado el siglo XVII, lo que muestra la persistencia de ciertas estructuras aborígenes bajo el dominio colonial. En resumen, la llegada europea transformó profundamente la isla: Fuerteventura se incorporó al mundo europeo pero mantuvo por un tiempo parte de su identidad territorial aborigen, mientras sus habitantes originales fueron asimilados a la nueva sociedad agrícola-pastoril impuesta por los conquistadores.
Evolución histórica posterior (siglos XVI-XXI)
Tras la conquista, Fuerteventura inició una larga etapa colonial caracterizada por su aislamiento relativo, economía agro-ganadera y cambios políticos graduales. A lo largo de los siglos XVI-XVIII, la isla permaneció poco poblada y económicamente modesta, dedicada a la cría de cabras, producción de cereal (trigo, cebada) y exportación de orchilla (un liquen tintóreo) y barrilla (planta usada para obtener sosa). El poder local residía en los señores feudales primero, pero con el tiempo sus funciones fueron delegándose en autoridades militares residentes: desde 1708 existió un Regimiento de Milicias propio y el cargo de Coronel de milicias (hereditario en la familia Sánchez-Dumpiérrez) asumió de facto el gobierno insular, dada la lejanía o desinterés de los condes titulares de Fuerteventura. La antigua capital Betancuria siguió siendo centro administrativo y eclesiástico (sede de la única parroquia matriz de la isla) durante esta época.
En el plano militar, Fuerteventura hubo de enfrentar incursiones de piratas en varias ocasiones. Se construyeron pequeñas fortalezas costeras y torres vigía para defenderse, ya que la población tendía a vivir alejada de la costa por seguridad. En 1593, piratas berberiscos (magrebíes) invadieron Fuerteventura y saquearon Betancuria, llevando a cautiverio a parte de la población. Episodios similares de corsarismo continuaron esporádicamente. Durante la Guerra de Sucesión española y los conflictos anglo-españoles del XVIII, la isla fue atacada por corsarios británicos: un momento célebre ocurrió en 1740, cuando desembarcaron tropas inglesas cerca de Gran Tarajal con intención de rapiña. Los majoreros, liderados por el teniente coronel José Sánchez Umpiérrez y armados pobremente, lograron derrotar a los invasores en la Batalla de El Cuchillete (13 de octubre de 1740), causando decenas de bajas enemigas. Un mes después, una segunda incursión inglesa fue igualmente rechazada en la Batalla de Tamasite (noviembre de 1740), en la que los isleños vencieron sin tomar prisioneros. Estas victorias quedaron en la memoria popular como prueba del arrojo local frente a los piratas. Tras estos hechos, en 1742 los coroneles militares (de la familia Cabrera-Bethencourt) incluso trasladaron su residencia al pueblo de La Oliva en el norte, construyendo la conocida Casa de los Coroneles, reflejo de que el poder insular ya no se concentraba solo en Betancuria. Hacia finales del XVIII, la incipiente prosperidad por la exportación de barrilla (usada en la fabricación de jabón y vidrio) trajo cierto auge económico, pero la isla también sufrió crisis cíclicas por sequías que provocaban hambrunas y emigración temporal de habitantes.
El siglo XIX trajo cambios administrativos fundamentales. En 1812, la Constitución de Cádiz abolió los señoríos y Fuerteventura pasó al control directo de la Corona española, integrándose en la Provincia de Canarias. Se dispuso la creación de ayuntamientos libres: en 1812-15 se establecieron inicialmente 7 municipios en la isla, coincidiendo con las demarcaciones parroquiales existentes. Así surgieron los municipios de Betancuria, La Oliva, Pájara, Tuineje, Antigua, Casillas del Ángel y Tetir, quedando la localidad portuaria de Puerto de Cabras como pedanía dependiente de Tetir. Años después, en 1835, Puerto de Cabras (situado en la bahía nororiental) se segregó de Tetir y se constituyó en municipio propio, reflejando su creciente importancia comercial. Este hecho prefiguró un cambio mayor: la capital insular se trasladó desde la histórica Betancuria (ubicada tierra adentro) hacia la costa. En 1860, tras décadas de traslado paulatino de instituciones, Puerto de Cabras fue declarado capital de Fuerteventura, relegando a Betancuria de ese rol tras más de 450 años. La elección de Puerto de Cabras (renombrado en 1956 como Puerto del Rosario) obedeció a su puerto natural, que facilitaba la comunicación y el comercio marítimo, vitales en la era moderna. Con la capitalidad, Puerto de Cabras creció en población e infraestructuras. Durante el resto del siglo XIX y comienzos del XX, la isla siguió teniendo una economía de subsistencia: producción de cereales (cuando llovía) y ganadería caprina, con exportaciones ocasionales de cochinilla (tinte) y tomate a finales del XIX. La vida era dura; periodos de sequía severa provocaron despoblación y obligaron a muchos majoreros a emigrar a otras islas o a América.
En el siglo XX, Fuerteventura permaneció apartada de los grandes desarrollos hasta mediados de siglo. Durante la posguerra española (años 1940-50) la pobreza extrema y la falta de oportunidades motivaron oleadas de emigración: numerosos habitantes partieron hacia Tenerife, Gran Canaria o incluso al Sáhara Occidental (por entonces colonia española cercana) en busca de trabajo. La situación comenzó a cambiar a partir de los años 1960-70 con la llegada de inversiones del Estado y el despegue del turismo. En 1941 se había construido un rudimentario aeródromo militar en Tefía (centro de la isla) que operó vuelos comerciales en 1950, pero su lejanía de la capital lo hacía poco práctico. Finalmente, en 1969 se inauguró el Aeropuerto de El Matorral (a pocos kilómetros de Puerto Cabras/Puerto del Rosario), lo que abrió Fuerteventura al tráfico aéreo regular. Los primeros vuelos internacionales llegaron en 1973, iniciando una nueva era turística. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, la isla desarrolló infraestructuras turísticas en zonas costeras de gran belleza (Corralejo al norte, Costa Calma y Morro Jable al sur, etc.), aprovechando sus playas extensas y clima soleado. Este auge turístico provocó un rápido crecimiento demográfico y económico: de ser una de las islas menos pobladas y más pobres, Fuerteventura pasó a duplicar su población en pocos años gracias a la inmigración interior y extranjera atraída por el sector servicios. En paralelo, en 1956 la capital insular cambió oficialmente de nombre de Puerto de Cabras (considerado poco elegante) a Puerto del Rosario, nombre que ostenta actualmente. Con la transición democrática española, Fuerteventura se integró en la Comunidad Autónoma de Canarias (1982) y consolidó sus seis municipios actuales (tras varias reestructuraciones municipales en el siglo XX, quedando establecidos Puerto del Rosario, La Oliva, Betancuria, Antigua, Tuineje y Pájara).
En el siglo XXI, Fuerteventura es reconocida por su patrimonio natural y cultural. En 2009 fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, abarcando todo su territorio y aguas circundantes. La isla ha sabido conjugar el desarrollo turístico con la conservación ambiental, protegiendo espacios como el Parque Natural de las Dunas de Corralejo o el Parque Rural de Betancuria. Hoy, con unos 120.000 habitantes y en crecimiento, Fuerteventura mira a su historia con orgullo: desde sus remotos orígenes volcánicos y los antiguos majos, hasta su incorporación al mundo moderno, la isla ha forjado una identidad única dentro de las Canarias.
Cronología de fechas clave en la historia de Fuerteventura:
- c. Siglo V d.C.: Evidencias de ocupación aborigen en la isla (dataciones en yacimientos arqueológicos). Posible llegada de población bereber desde siglos anteriores.
- 1405: Conquista europea de Fuerteventura completada por Jean de Béthencourt. Fundación de Betancuria como primera capital. Los jefes Guise y Ayose se rinden y son bautizados.
- 1476: Fuerteventura, Lanzarote y otras islas señoriales pasan a la familia Herrera tras pleitos sucesorios; se consolida el régimen de señorío feudal que durará hasta el siglo XIX.
- 1593: Ataque pirata berberisco que arrasa Betancuria. Se refuerza la defensa de la isla con torres vigía costeras.
- 1740: Victorias isleñas sobre los corsarios ingleses en las batallas de El Cuchillete (13 de octubre) y Tamasite (24 de noviembre), lideradas por militias locales.
- 1812: Las Cortes de Cádiz decretan la abolición del señorío. Fuerteventura se integra en la provincia de Canarias y se crean ayuntamientos constitucionales (división municipal).
- 1835-1860: Crecimiento de Puerto de Cabras: se erige en municipio (1835) y luego en capital insular (1860), sustituyendo a Betancuria.
- 1950: Apertura del aeródromo de Tefía al tráfico comercial, primer aeropuerto de la isla (operativo hasta 1952).
- 1956: Puerto de Cabras cambia su nombre oficial a Puerto del Rosario, actual capital.
- 1969: Inauguración del Aeropuerto de El Matorral (actual Aeropuerto de Fuerteventura) cerca de Puerto del Rosario. Llegan los primeros turistas en vuelos chárter en los años siguientes, iniciando el despegue del turismo.
- 1982: Fuerteventura se integra en la Comunidad Autónoma de Canarias con un Cabildo insular propio, en el marco de la nueva Constitución española.
- 2009: UNESCO declara toda la isla de Fuerteventura como Reserva de la Biosfera, reconociendo sus valores geológicos, biológicos y culturales.
Cada uno de estos hitos ha contribuido a conformar la Fuerteventura actual: una tierra de volcanes antiguos, cultura mestiza y naturaleza protegida, orgullosa de su historia y abierta al futuro.
Referencias: Las afirmaciones y datos incluidos en este informe se sustentan en estudios y fuentes académicas, entre ellas documentos del Cabildo de Fuerteventura, investigaciones arqueológicas e historiográficas, y recursos divulgativos oficiales. Se han mantenido las citas bibliográficas en el formato solicitado para consulta detallada de cada punto tratado.