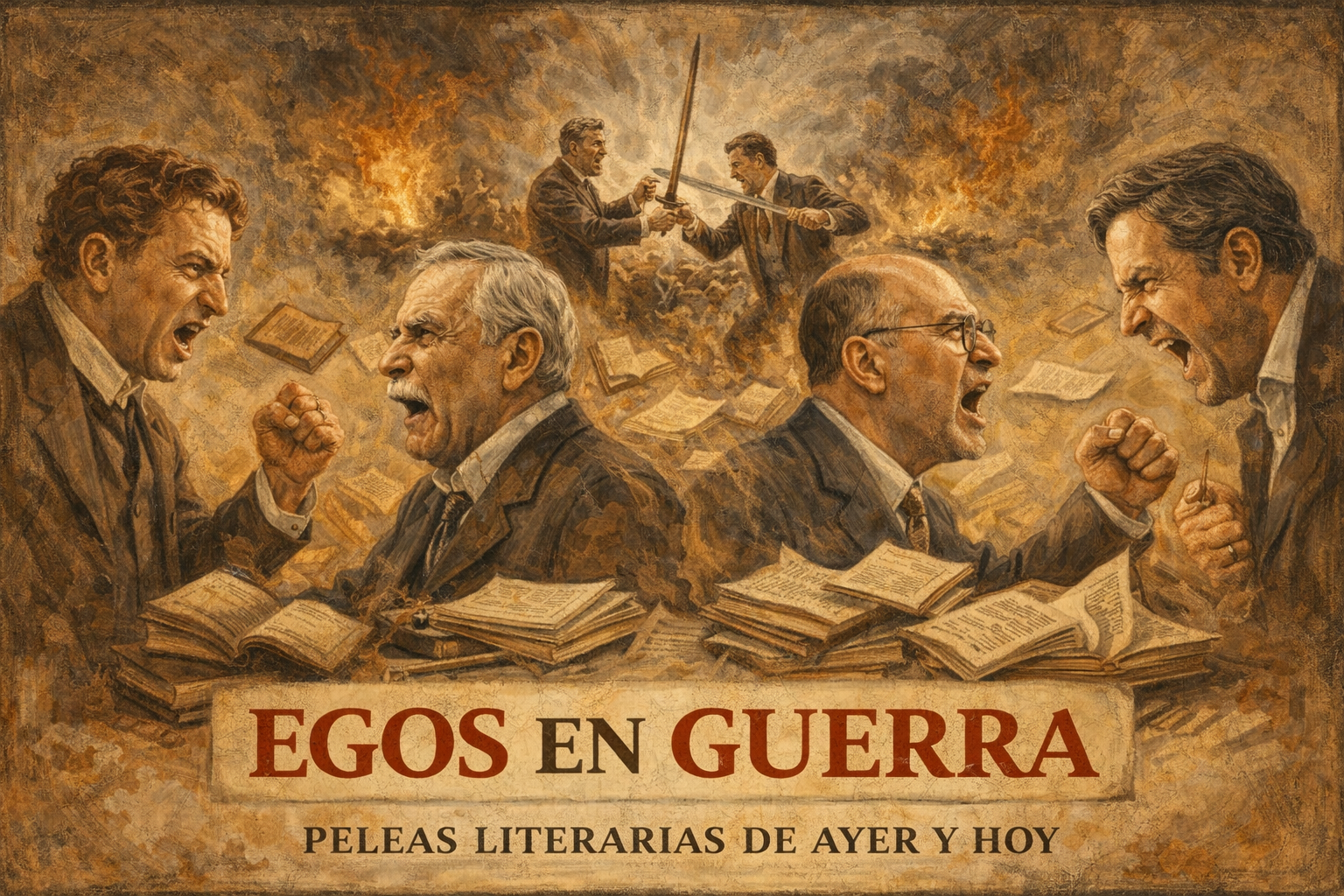No hay productos en el carrito.

RAO
El miedo a morir ha sido —podríamos decir sin equivocarnos— una de las obsesiones más persistentes del ser humano desde que existe. En nuestra tradición cultural y religiosa, la muerte aparece ya en el origen: desde Adán, primer hombre, la mortalidad es el giro que transforma una condición de plenitud continua en una existencia terrenal. A partir de ese momento, la muerte adquiere un protagonismo absoluto: no como un simple final biológico, sino como horizonte que reordena lo que somos, lo que tememos y lo que elegimos.
La historia de Adán, leída como mito y como símbolo, cuenta algo más que una caída: narra una transición. El libre albedrío —esa posibilidad de escoger el bien y el mal— trae consigo la conciencia, y la conciencia trae consigo la intemperie. Saber implica exponerse. Conocer abre puertas, pero también inaugura vértigos. Y la muerte, desde entonces, deja de ser una idea remota: se convierte en posibilidad real, en amenaza latente, en fecha incierta. “Ya no soy inmortal —podría decir Adán—, pero en esta elección de ser humano viviré otras experiencias”. Es ahí donde el miedo se instala como compañero silencioso del conocimiento: el precio de la lucidez.
Muchas veces me he preguntado qué es el miedo y cómo se traduce en nuestra vida. Quizá la verdadera libertad no consista en lo que hacemos, sino en el modo en que elegimos vivir aquello que hacemos. Nadie puede arrebatarnos del todo esa facultad íntima: interpretar, decidir por dentro, ordenar el sentido.
Pero el miedo no es solo temor a algo externo —a la muerte, a nuestro cónyuge, a un amigo, a una situación concreta—. La naturaleza del miedo parece más profunda: no tememos únicamente al objeto; tememos a la reacción que ese objeto despierta. En el fondo, muchas veces se trata del miedo al miedo: la ansiedad ante la propia ansiedad, el pánico a perder el control, el terror a un desbordamiento interno.
¿Cuál es la raíz del miedo? ¿Es el pensamiento? ¿Es el tiempo? ¿Es la memoria? ¿Es el futuro como amenaza y el pasado como herida?
El tiempo, por ejemplo, tiene una forma particularmente cruel de imponerse: nos acompaña desde que nacemos. Desde que somos bebés empezamos a envejecer. Y aunque el paso del tiempo pueda parecer una idea abstracta, pronto se vuelve físico: se inscribe en el cuerpo, deja señales, convierte el pensamiento en evidencia. Por eso el miedo ligado al tiempo es tan difícil de expulsar de la mente: no se limita a ser una hipótesis, sino una acción. El tiempo hace. El tiempo marca. El tiempo transforma.
Además, el tiempo se mueve entre lo que es y lo que creemos que debería ser. Ese espacio entre realidad y expectativa —ese vacío— genera miedo. Lo que podría ser. Lo que podría haber sido. La fantasía del “si…” tiene un poder devastador: si hubiéramos hecho otra cosa, si hubiéramos dicho otra frase, si hubiéramos estado en otro lugar. La imaginación, cuando se vuelve tribunal, fabrica escenarios alternativos que pesan como si fueran reales.
Y está también el miedo que nace del dolor. Haber sufrido alguna vez —físico, espiritual o psicológico— deja una huella que la memoria sabe reactivar. El pasado no se queda quieto: se traslada al presente y se proyecta hacia el futuro. Tememos la repetición. Tememos que lo vivido regrese con otro rostro. A veces no tememos lo desconocido: tememos lo conocido, lo que ya nos lastimó.
La memoria fija los actos en el tiempo, y esa fijación se convierte en mecanismo de alerta. Una experiencia queda clavada como un aviso: “cuidado, esto duele”. El miedo entonces no es solo emoción: es una estrategia de supervivencia. Pero puede volverse prisión cuando confundimos prevención con condena.
El conocimiento, por su parte, añade otra capa. Cuanto más sabemos, más motivos tenemos para temer. Una madre se asusta por “los peligros de la noche” no porque la noche tenga más oscuridad, sino porque la mente ha acumulado detalles: noticias, historias, posibilidades. Saber amplía el mapa del riesgo. Y el mapa del riesgo amplía el miedo.
Así se forma un movimiento unitario: pensamiento, experiencia, tiempo y conocimiento se enlazan. El pasado empuja, el futuro amenaza, el presente tiembla. Y en ese cruce aparece el miedo como síntesis: una forma de vivir el tiempo con el corazón en guardia.
Ahora bien: si el miedo vive en nosotros —en la psique— entonces también podemos imaginar que es posible terminar con él, o al menos transformarlo. Tal vez no se trata de suprimirlo como si fuera un defecto, sino de comprender su mecanismo. Porque gran parte del miedo no viene con nosotros al mundo: se adquiere con el tiempo. Algunos médicos sostienen que nacemos con dos miedos básicos —a los ruidos fuertes y a la caída— y que el resto lo aprendemos. Aprendemos a temer por lo que nos ocurre, por lo que nos dicen, por lo que vemos, por lo que imaginamos.
Por eso, la pregunta final es inevitable: si el miedo se construye, ¿puede deconstruirse? ¿Podemos equilibrar lo que está dentro de mí con lo que está fuera? ¿Podemos reconocer qué parte del temor es señal de cuidado y qué parte es esclavitud? ¿Y podemos, al mismo tiempo, responder a la pregunta más difícil: quién soy yo cuando no estoy dominado por el miedo?