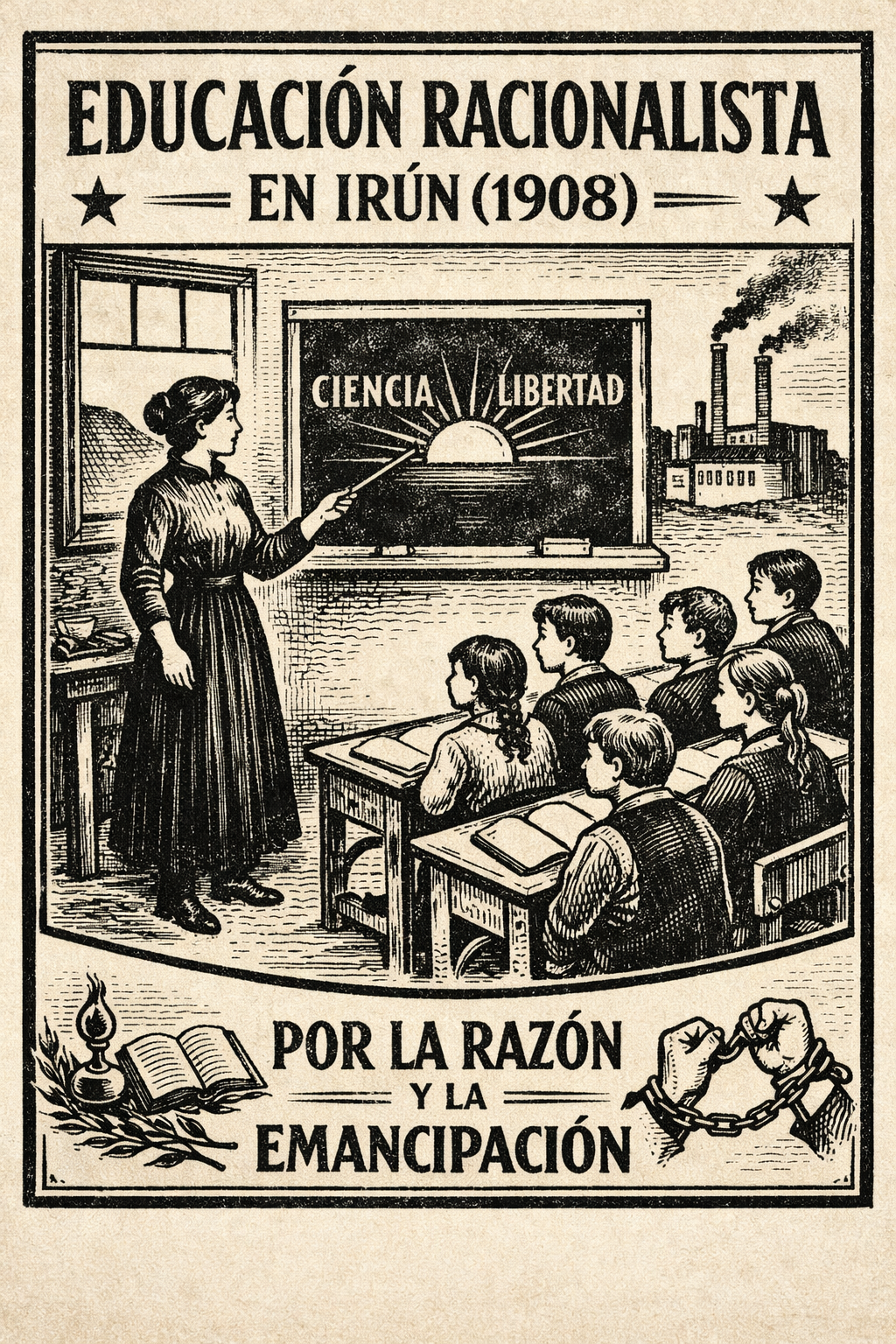No hay productos en el carrito.
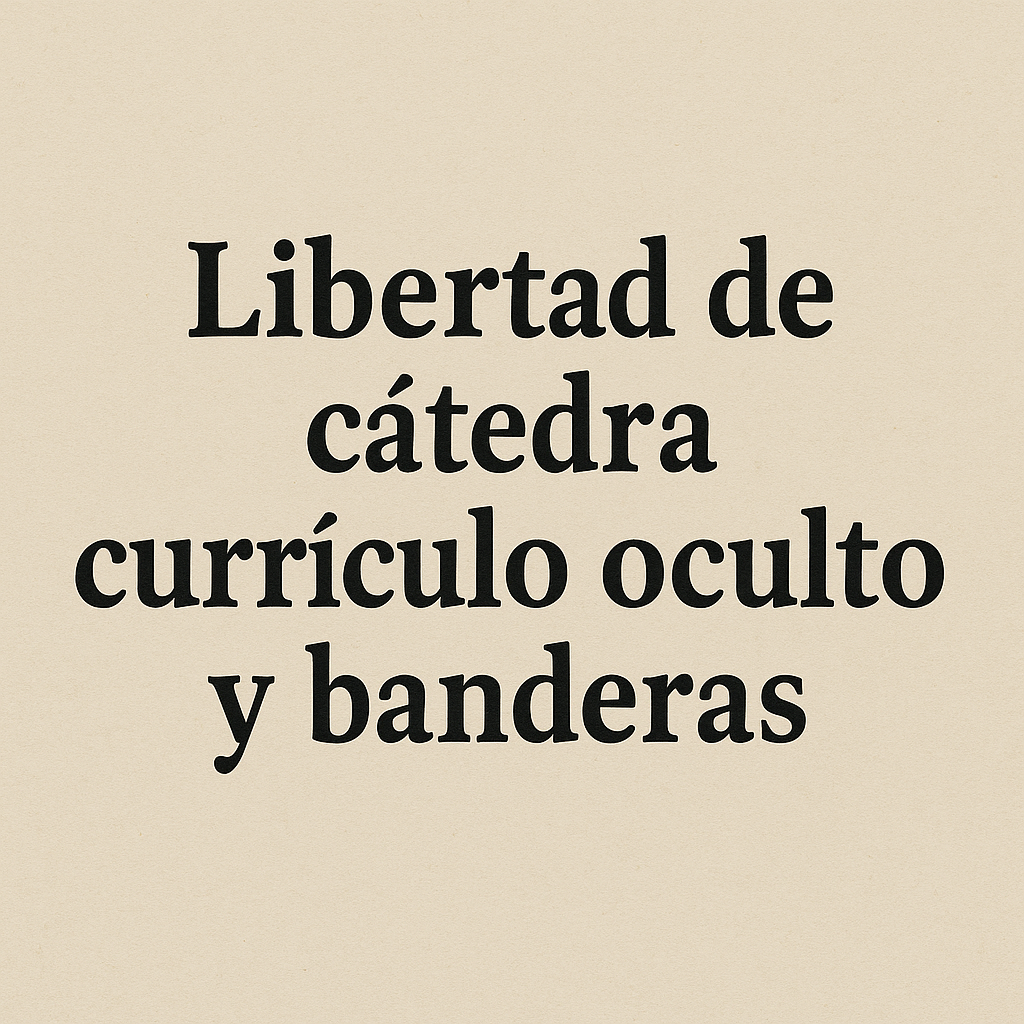
Rosa Amor del Olmo
El papel de la escuela no es decidir el mundo a golpe de símbolos, sino enseñar a leerlos críticamente: convertir la polémica de las banderas en conocimiento cívico. Para eso sirve la libertad de cátedra —con límites— y por eso importa el currículo oculto: porque incluso cuando callamos, enseñamos.
La escuela no solo enseña matemáticas o sintaxis: también ordena símbolos, valores y tensiones públicas. Por eso, decidir si poner o no una bandera en un centro educativo no es una cuestión decorativa, sino una forma de preguntar quién educa, para qué y cómo. En esa pregunta se cruzan la libertad de cátedra, el currículo oculto y los derechos de la comunidad educativa.
La libertad de cátedra no es un salvoconducto para decir cualquier cosa; es la garantía de que el docente puede escoger métodos, enfoques y ejemplos para alcanzar objetivos curriculares y fomentar el pensamiento crítico. Está limitada por la normativa, los derechos del alumnado y el proyecto educativo del centro: libertad para enseñar mejor, no para imponer convicciones. En nuestro marco constitucional, esta garantía se inscribe en la libertad de enseñanza (art. 27 CE) y aparece expresamente como libertad de cátedra (art. 20.1.c CE): en la universidad se despliega con mayor amplitud; en las etapas no universitarias se armoniza con el currículo oficial, el proyecto de centro y los derechos fundamentales de los estudiantes.

El currículo oculto —lo que se aprende sin estar escrito— opera en los pasillos y en los gestos: lo que se celebra o se silencia, dónde se sientan las personas, qué se cuelga en la pared. Las banderas forman parte de ese lenguaje. Colocarlas, no colocarlas, explicarlas o ignorarlas educa sobre pertenencia, pluralidad y memoria. Por eso la pregunta “¿bandera sí o no?” está mal formulada si se responde con un reflejo binario. Lo pedagógicamente interesante es qué sentido formativo se construye alrededor del símbolo y qué prácticas lo acompañan. Se puede enseñar cualquier asunto controvertido trabajando contextos y fuentes diversas sin recurrir a símbolos; y, a la vez, el marco elegido —presencia o ausencia de emblemas, selección y equilibrio de fuentes, reglas del debate— también educa, porque configura el currículo oculto.
Las familias tienen derecho a conocer el proyecto y a participar; la sociedad puede exigir cuentas a la escuela pública. Pero esa participación se convierte en presión cuando pretende dictar, caso por caso, lo que debe ocurrir en cada aula. El equilibrio sano combina transparencia (explicar qué se hace y por qué) y profesionalidad (sostener decisiones didácticas aunque no sean populares en redes). Imaginemos la escena: un alumno levanta la mano y pregunta por la bandera del aula. La mala respuesta es “porque toca” o “porque no”. La buena abre una puerta: contextualiza el origen de los emblemas, contrasta funciones en distintos períodos, pone fuentes sobre la mesa (constituciones, normas, prensa, testimonios), problematiza emociones y conflictos, compara con otros países y pide una posición argumentada. La polémica se convierte en competencia cívica. Y aparece la sorpresa: cuando el docente transforma el ruido en conocimiento, el alumnado responde. No son ingenuos: quieren saber qué sucede.
Para blindar el aula frente a la manipulación —de cualquier bando— conviene un trípode sencillo: método, pluralidad y rendición de cuentas. Método para anclar el debate en evidencias; pluralidad para mostrar argumentos razonables en conflicto; rendición de cuentas para explicar qué se hizo y qué aprendieron los estudiantes. Ayuda, además, que el centro publique un protocolo claro sobre símbolos y efemérides con fundamento pedagógico; que disponga de secuencias que conviertan los emblemas en objeto de estudio (histórico, sociológico, jurídico, artístico); que promueva diarios de aprendizaje donde cada estudiante registre cómo cambian sus ideas al leer perspectivas opuestas; y que evalúe con rúbricas el razonamiento —tesis, evidencias y contraargumentos—, no la adhesión.
En una democracia, las banderas no son sagradas: son interpretables. La escuela tampoco es un santuario de símbolos, sino un taller de interpretaciones. La libertad de cátedra existe para que ese taller funcione con aire limpio; las familias tienen derecho a preguntar; y el profesorado, el deber profesional de responder con método. Al final, el gesto decisivo no es colgar o descolgar una tela, sino lo que hacemos cuando alguien pregunta por ella. Si la pregunta se convierte en una buena lección, habremos enseñado lo que importa: a pensar, no qué pensar. Y esa —pensar juntos con rigor— es la única bandera que siempre vale la pena.