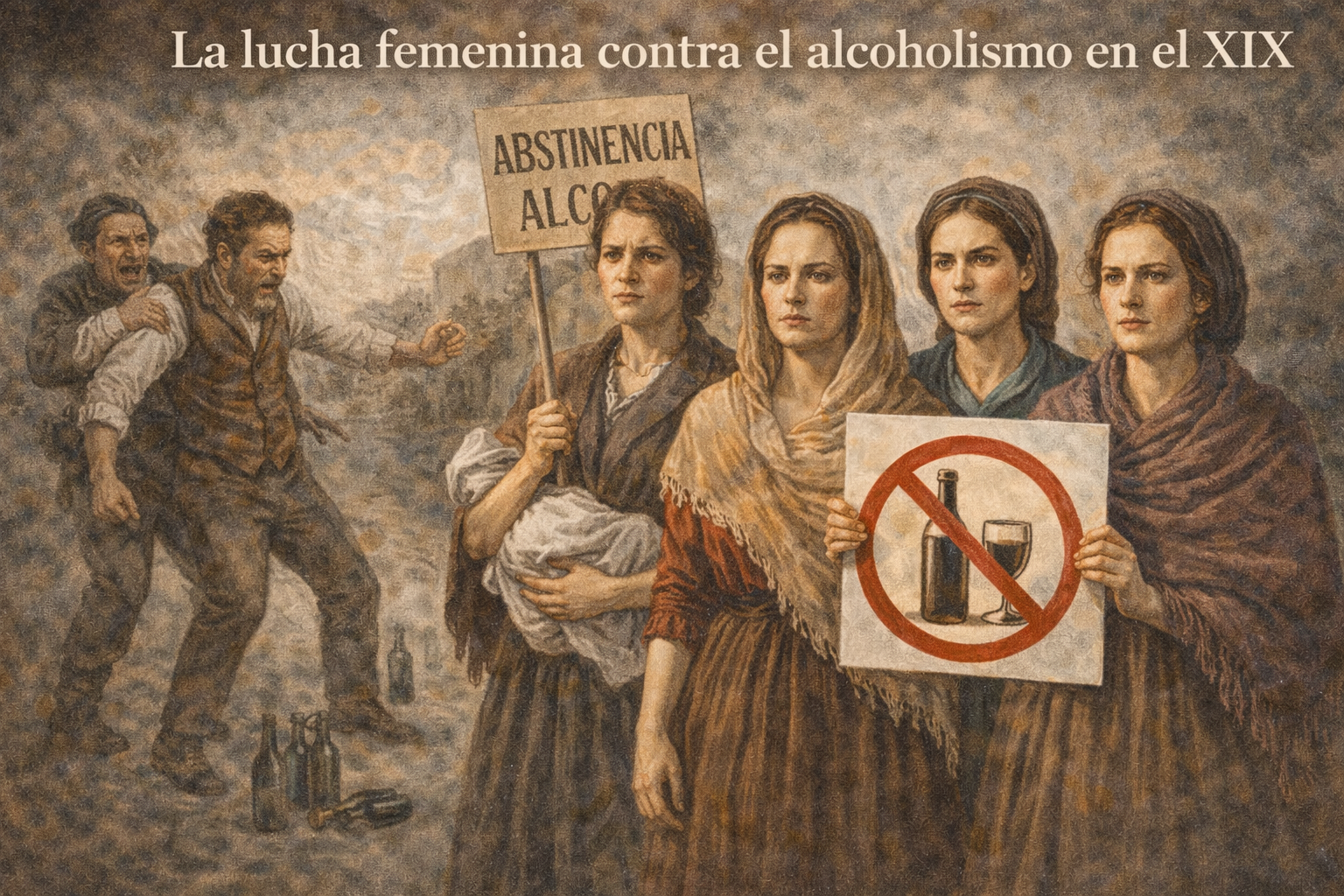No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
¿Cómo es posible que el horror se haya convertido en rutina? Desde la reanudación de la guerra tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Gaza vive un ciclo diario de muerte y devastación que antes habría parecido inconcebible. Más de 60.900 palestinos han muerto en la Franja, entre ellos miles de niños, en menos de dos años de conflicto intensificado. Sin embargo, el impacto de estas cifras —que antaño habrían acaparado portadas e indignación mundial inmediata— se ha diluido trágicamente. La matanza continuada de civiles se ha vuelto “persistente, arbitraria… y se ha convertido en rutina”, como lamentó el escritor israelí Etgar Keret, señalando la “montaña de cadáveres” que crece día a día en Gaza. La pregunta resuena con urgencia: ¿en qué momento el mundo se habituó al horror?
Los bombardeos y el asedio han destruido hogares, infraestructuras y medios de vida, empujando a la población a la hambruna: incluso niños escarban entre la basura para encontrar alimentos. Frente a este sufrimiento, la reacción internacional muestra signos de anestesia emocional. Al inicio, el ataque de Hamás de 2023 despertó comprensible empatía mundial hacia Israel; pero conforme la respuesta militar israelí en Gaza escaló, con ciudades arrasadas y miles de víctimas civiles, la indignación global se volvió difusa y rutinaria. Declaraciones de “preocupación” y llamados a la contención se repiten casi mecánicamente por parte de gobiernos y organismos internacionales, a menudo “altisonantes e inoperantes”, incapaces de frenar la matanza. Mientras tanto, la audiencia global asiste cada día a nuevas escenas de destrucción en sus pantallas con una mezcla de agotamiento, impotencia y apatía. Este artículo explora cómo la figura y las políticas de Benjamín Netanyahu en el conflicto de Gaza pueden interpretarse bajo el prisma de fenómenos psicosociales como la habituación, la disonancia cognitiva y la desensibilización colectiva, arrojando luz sobre la preocupante normalización del horror.
Netanyahu, Gaza y el conflicto permanente: política de hechos consumados
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí por más de 15 años en total, ha sido uno de los principales arquitectos de la estrategia de Israel hacia Gaza. Su gestión del conflicto palestino-israelí se ha caracterizado por evitar soluciones políticas de fondo y optar en cambio por una administración perpetua del statu quo. Durante años, Netanyahu y sus sucesivos gobiernos asumieron una postura conocida en hebreo como “Nihul HaSikhsukh” o “gestión del conflicto”, consistente en mantener la situación actual a toda costa. En lugar de buscar un acuerdo de paz definitivo con los palestinos, Netanyahu “hizo todo lo posible por prevenir un acuerdo final” mientras daba los mínimos pasos necesarios para apaciguar las presiones internacionales. Esta doctrina, definida por el propio Netanyahu con pesimismo casi fatalista, se resume en su frase: “preguntan si viviremos para siempre por la espada – sí”.
Bajo esta óptica, los episodios de guerra en Gaza han pasado a verse casi como eventos cíclicos y “mantenimientos” periódicos de seguridad más que como crisis excepcionales. De hecho, estrategas israelíes han llegado a describir las ofensivas frecuentes sobre Gaza con la inquietante metáfora de “cortar el césped” (“mowing the lawn”), aludiendo a la necesidad de reducir periódicamente la capacidad militar de Hamás con bombardeos, de la misma forma que se siega un jardín de forma regular. Entre 2005 y 2023, Israel lanzó 17 operaciones militares en Gaza en 19 años, prácticamente una por año, tras haber convertido la Franja en un enclave bloqueado desde su retirada de tropas en 2005. Cada campaña —2008-09, 2012, 2014, 2021, 2023-25, entre otras— siguió un patrón: ataques intensivos, elevada destrucción y muertes civiles, seguidos de treguas frágiles sin un acuerdo político durable. Esta rutina bélica ha reforzado una política de hechos consumados: Israel responde con dureza extrema a cada estallido de violencia, amplía su control (ya sea territorial o estratégico) y luego la comunidad internacional, tras expresar su condena retórica, termina por aceptar tácitamente la “nueva normalidad” creada sobre el terreno.
Netanyahu ha apostado abiertamente por esta vía. Según revelaron medios israelíes, en 2019 reconoció que parte de su estrategia consistía en mantener divididos a los palestinos de Gaza y Cisjordania —permitiendo, por ejemplo, la entrada de fondos cataríes a Hamás para gobernar Gaza— con tal de impedir un frente unificado que facilitara un Estado palestino. Priorizar la “gestión” sobre la resolución ha significado congelar cualquier proceso de paz real. El “éxito” político que Netanyahu reivindica ante su base nacionalista es precisamente haber sepultado cualquier negociación seria sobre el futuro de Palestina, evitando concesiones territoriales. Bajo su liderazgo, Israel ha expandido asentamientos en territorio ocupado y rechazado de facto la solución de dos Estados, pero sin declararlo formalmente, en una táctica calculada para no desencadenar sanciones externas severas. El resultado es una realidad de ocupación indefinida, periódicamente salpicada por estallidos de guerra, que Israel considera parte de su defensa permanente y que gran parte del mundo ha llegado a ver con resignación.
Dentro de esa lógica, tras el ataque de Hamás en 2023 —el más cruento sufrido por Israel en décadas, con 1.200 israelíes asesinados y más de 200 rehenes capturados— Netanyahu proclamó enfáticamente: “Estamos en guerra. No una operación más, no una ronda: una guerra”. Su objetivo declarado: la “victoria total” sobre Hamás. Pero esa consigna maximalista ha carecido de una definición política concreta de lo que sería “ganar” la guerra. De hecho, críticos dentro y fuera de Israel señalan que Netanyahu no tiene un plan para el día después; no ha articulado cómo traducir las acciones militares en una paz sostenible o en una solución para Gaza una vez acabados los combates. Un año después, su gobierno seguía sin estrategia post-bélica mientras proseguía la ofensiva. Esto refuerza la impresión de que, para Netanyahu, la guerra misma se ha convertido en un estado casi permanente y políticamente útil: mantener a Israel “viviendo por la espada” evita abordar concesiones impopulares, une temporalmente a la opinión pública interna en torno a la seguridad, y pospone debates incómodos sobre la ocupación. No es casualidad que incluso en medio del conflicto más sangriento, Netanyahu haya descartado cualquier discusión sobre soluciones diplomáticas de fondo —llegando a decir que “no habrá alto el fuego sin la rendición de Hamás” y rechazando llamamientos internacionales a la contención.
Simultáneamente, Netanyahu ha recurrido a alianzas con los sectores más ultranacionalistas de la política israelí, cuya influencia se siente en la conducción del conflicto. Miembros de su coalición de extrema derecha han abogado por medidas extremas como reocupar Gaza por completo e incluso expulsar masivamente a los gazatíes. En agosto de 2025, con la guerra aún en curso, trascendió que Netanyahu planeaba “ocupar toda la Franja de Gaza”, alineándose con las demandas de sus socios radicales y revirtiendo 18 años de desconexión israelí del territorio. Tales intenciones, impensables años atrás, hoy se discuten abiertamente. El propio primer ministro afirmó haber dado instrucciones para preparar esa ocupación total, argumentando que es la única vía para “derrotar a Hamás, liberar a todos los rehenes y eliminar la amenaza futura”. La audacia de estos planes refleja la confianza del Gobierno israelí en que los hechos consumados eventualmente serán aceptados: ante débiles respuestas externas, Israel calcula que puede redibujar la realidad de Gaza (territorial y demográficamente) sin afrontar más consecuencias que algunas reprimendas diplomáticas pasajeras. Cada nuevo paso irreversible —sea la expansión de asentamientos en Cisjordania o la devastación prolongada de Gaza— se consolida mientras la comunidad internacional pasa la página informativa.
Habituación y fatiga por compasión: un mundo insensible al sufrimiento
El desgaste de la atención y la empatía global ante la tragedia de Gaza puede entenderse a través del fenómeno de la habituación y la desensibilización emocional colectiva. En psicología, la habituación es la respuesta menguante ante un estímulo repetido: con el tiempo, incluso estímulos chocantes pierden su efecto inicial de sorpresa o alarma. Tras más de 15 años de crisis recurrentes en Gaza, el mundo parece haberse habituado a imágenes de edificios reducidos a escombros, niños heridos y familias en duelo. Lo que alguna vez generó horror y urgencia ahora a menudo se asimila como “otra actualización diaria más del conflicto en curso”.
Este numbing effect (efecto de entumecimiento), como lo llaman algunos analistas, se manifiesta en varios niveles. Estudios señalan que la exposición prolongada al sufrimiento ajeno puede llevar a una “fatiga por compasión”, un estado documentado inicialmente en personal sanitario y de emergencia que termina emocionalmente exhausto ante el dolor constante de otros. Hoy, ese fenómeno parece haberse extendido al público en general a través de la sobreexposición mediática a guerras y desastres. Ver repetidamente imágenes dolorosas puede generar una suerte de anestesia emocional, explica Brad Bushman, doctor en psicología especializado en violencia: el cerebro humano tiene un límite para procesar sufrimiento, especialmente cuando es distante o masivo, de modo que “frente a cada nueva tragedia, la emoción disminuye”. Dicho de otro modo, cada masacre adicional en las noticias impacta un poco menos que la anterior, a medida que nuestra mente intenta protegerse de la sobrecarga de horror.
La guerra en Gaza ejemplifica esta dinámica de forma estremecedora. Organizaciones humanitarias reportan cifras de destrucción y muerte sin precedentes —miles de niños asesinados, hospitales colapsados, más del 80% de la población desplazada bajo bombardeos— pero tras los primeros meses de intensa atención, el interés y la reacción pública decrecen drásticamente. Datos de cobertura mediática muestran que incluso en crisis sostenidas de igual gravedad, la atención informativa suele caer entre un 60% y 80% pasados unos pocos meses de pico inicial. En el caso de Gaza, tras las primeras semanas de ofensiva israelí en 2023 que acapararon titulares, el flujo de noticias internacionales comenzó a centrarse en otros temas, “normalizando” el conflicto como un trasfondo permanente.
Con la saturación informativa de tragedias, numerosos espectadores hacen scroll y pasan de largo. Un video desgarrador de una madre gritando entre ruinas por su hija desaparecida aparece en redes sociales… y tras segundos de conmoción, el usuario sigue deslizando el dedo en busca del siguiente contenido ligero. La secuencia podría ser: una escena de guerra, luego un meme, una receta de cocina, un vídeo de un perro gracioso. Esta mezcla banaliza el impacto del horror. Como plantea la periodista Mónica Ballesteros, “¿ver tantas imágenes de guerra nos vuelve indiferentes?”. No es ficción: hoy la población civil atrapada en conflictos transmite en tiempo real su propia tragedia, y esa exposición constante 24/7 nos agobia hasta entumecernos.
La compasión fatigada se traduce en síntomas evidentes: dificultades para sentir empatía, apatía ante el dolor ajeno e incluso respuestas físicas de estrés crónico. Investigaciones neurológicas detectan que la exposición continua a imágenes violentas reduce la actividad en las áreas cerebrales de la empatía. Al principio de un conflicto, las personas se conmueven profundamente; pero conforme las atrocidades se repiten día tras día, la reacción emocional decae, a veces por pura autopreservación psicológica. La filósofa Susan Sontag ya advertía que el shock permanente no es sostenible: quien logra mantenerse perennemente horrorizado ante la maldad humana “no ha alcanzado la madurez moral o psicológica” – inevitablemente, el horror cotidiano nos insensibiliza en cierta medida. Mantener la sensibilidad requiere esfuerzo consciente; de lo contrario, la numbedad se vuelve la nueva normalidad.
En Gaza, esta desensibilización acarrea consecuencias peligrosas. Las cifras de víctimas, por más estremecedoras que sean, corren el riesgo de volverse abstractas, números sin rostro que ya no provocan la indignación debida. Miles de niños muertos deberían sacudir la conciencia global, pero en cambio se integran en reportes estadísticos que pocos leen con detalle. Es el fenómeno del “entumecimiento psíquico” (psychic numbing): paradójicamente, mientras más grande es el número de muertos, más cuesta emocionalmente empatizar – la mente humana procesa con más empatía la tragedia individual que la masiva. Como lo resume la profesora Susan Moeller en su estudio sobre la cobertura de guerras y hambrunas, “cuando la guerra y el hambre se vuelven constantes en las noticias, corren el riesgo de volverse mundanas”. Cada tragedia sucesiva compite con la anterior por nuestra atención, generando un carrusel de horrores donde ninguno logra ya conmovernos profundamente.
Disonancia cognitiva y narrativas oficiales: racionalizar lo inaceptable
Otro prisma psicosocial para comprender la apatía global ante Gaza es la disonancia cognitiva. Este concepto describe la tensión mental que surge al mantener creencias o valores contradictorios con la realidad. Para muchos en la comunidad internacional –gobiernos, medios y ciudadanos– la situación en Gaza plantea un conflicto interno: ¿Cómo conciliar los valores universales de derechos humanos con la aceptación tácita de la brutalidad prolongada? La respuesta a menudo ha sido ajustar la narrativa para reducir la incomodidad, aun a costa de negar o justificar lo que ocurre sobre el terreno.
Un ejemplo claro es la reticencia de muchas potencias occidentales a calificar abiertamente de genocidio lo que sucede en Gaza, pese a que juristas y organismos de derechos humanos han argumentado que la escala y la intención punitiva de la campaña israelí encajan en dicha definición. ¿Por qué esa resistencia semántica? Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, sostiene que Israel se beneficia de un “efecto halo” asociado al Holocausto: el mundo ve a Israel como refugio de víctimas de genocidio y le cuesta aceptar que ese mismo Estado pudiera estar perpetrando atrocidades similares. Esta disonancia –“Israel, nacido del genocidio nazi, ¿cometiendo genocidio?”– nubla el juicio de líderes y pueblos. La historia de Israel como hogar para sobrevivientes del exterminio nazi crea una suerte de inmunidad moral que lleva a muchos a cerrar los ojos ante evidencias actuales, o a minimizarlas. Es incómodo reconciliar la imagen de Israel como democracia liberal y aliada con la realidad de barrios enteros reducidos a polvo y miles de civiles asesinados; así que, consciente o inconscientemente, se opta por la negación parcial, por matizar los hechos y confiar en narrativas oficiales.
El propio Netanyahu aprovecha esta dinámica. Ha enmarcado la guerra en Gaza como una continuación de la lucha existencial del pueblo judío: “nunca más” esgrimido como cheque en blanco para cualquier acción militar. Bajo ese prisma, “todo vale” en nombre de la defensa, incluso arrasar ciudades. Cualquier crítica es rechazada como ingenua o malintencionada. El Gobierno israelí y sus partidarios descalifican a los críticos tildándolos de antisemitas, instrumentalizando la memoria del Holocausto para acallar denuncias sobre las atrocidades presentes. Esta narrativa busca aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores: si toda acción en Gaza es parte de prevenir un nuevo Holocausto, entonces el sufrimiento infligido “no puede ser tan condenable”. Así, se reduce el choque entre los valores morales (no matar inocentes) y los hechos (miles de inocentes muertos), mediante una racionalización ideológica.
La disonancia se evidencia también en las declaraciones oficiales sobre la situación humanitaria. A finales de julio de 2025, Netanyahu afirmó públicamente que “no hay hambre en Gaza” y que “nadie está muriendo de hambre”, negando que Israel use la inanición como arma de guerra. Estas palabras chocan con la realidad documentada por la ONU y ONGs: para entonces, decenas de personas –incluidos niños– habían muerto ya de desnutrición y cientos de miles pasaban hambre severa en la Franja. Incluso aliados insospechados de Netanyahu refutaron su aseveración; el ex presidente estadounidense Donald Trump comentó al ver fotos de niños demacrados: “Esos niños parecen muy hambrientos”, contradiciendo la línea oficial israelí. ¿Qué lleva a un líder a negar una calamidad tan visible? La disonancia cognitiva estratégica: reconocer la hambruna implicaría admitir una táctica cruel y una responsabilidad directa de su gobierno en la catástrofe humanitaria, algo incompatible con la autoimagen de Israel como “ejército moral”. Por ello, se impone una narrativa ficticia —“permitimos suficiente ayuda, de lo contrario no quedaría ni un gazatí” llegó a decir Netanyahu— para mantener la congruencia interna y hacia sus seguidores. La comunidad internacional, por su parte, parece aceptar estas narrativas con resignación, emitiendo tibias exhortaciones mientras los hechos las desmienten día a día. Surge así una disonancia colectiva: el mundo dice valorar la vida humana y los derechos, pero en la práctica tolera que un pueblo entero sea castigado colectivamente, reconciliando esa incoherencia con eufemismos y silencios.
Los medios de comunicación también juegan un rol en atenuar la disonancia. El lenguaje empleado puede maquillar la realidad. Hablar de “bajas colaterales” en lugar de civiles muertos, o de “operaciones” en lugar de bombardeos, no es inocente. Cada término edulcorado reduce la carga moral de lo narrado y hace más digerible al público una verdad incómoda. La estetización de la guerra —por ejemplo, mostrar imágenes aéreas de bombardeos sin los cuerpos ni el dolor en tierra— termina por deshumanizar a las víctimas y amortiguar la empatía del espectador. También aquí hay disonancia: los medios deben informar del horror, pero a la vez temen saturar o espantar a sus audiencias; el resultado suele ser una cobertura cada vez más fría, enfocada en cifras, estrategias militares o declaraciones diplomáticas, y menos en las historias humanas tras los números. De este modo, el horror se presenta como rutina burocrática, no como tragedia humana vibrante, lo que refuerza la indiferencia.
A nivel de la ciudadanía global, la disonancia cognitiva aparece cuando intentamos compatibilizar nuestra vida cotidiana con las atrocidades lejanas. Como señalaba la analista María Paula Martínez, hoy muchos viven la contradicción de “ver la guerra en redes mientras comen helado o bailan en un concierto”. Para reducir el malestar de saber que, mientras disfrutamos un momento de paz, otras personas están bajo las bombas, es común apagar la sensibilidad. Nos decimos que “no podemos hacer nada”, que “así ha sido siempre en Oriente Próximo”, que “ambos lados tienen culpa” – cualquier razonamiento que alivie la culpa o la impotencia sirve. Es un mecanismo comprensible: aceptar plenamente la realidad del sufrimiento ajeno continuo resultaría psicológicamente devastador. Pero el costo de esta disonancia autoprotectora es la normalización de la barbarie. Como advirtió Italo Calvino en sus célebres palabras sobre “el infierno de los vivos”, podemos terminar “aceptando el infierno hasta el punto de dejar de verlo”. Gaza corre ese riesgo: convertirse en un infierno permanente, tolerado por un mundo que ha dejado de verlo por lo que es.
Conclusión: Contra la apatía y el olvido
La prolongación de la guerra de Gaza bajo el liderazgo de Netanyahu nos confronta con un espejo incómodo. Refleja nuestras propias respuestas psicosociales ante el sufrimiento extremo: la habituación, que nos hace menos reactivos a cada nueva atrocidad; la desensibilización o anestesia afectiva, que entumece nuestra empatía; y la disonancia cognitiva, que nos lleva a justificar la inacción o la pasividad ante lo inaceptable. El peligro mayor es que el horror rutinario se normalice, cimentando un abismo moral. Etgar Keret hablaba desde Israel de ese “abismo moral en el que la muerte diaria de docenas de seres humanos se ha vuelto algo normal”, un recordatorio doloroso de cómo una sociedad puede volverse insensible. Lo mismo vale a escala global: estamos ante el riesgo de una indiferencia estructural.
Pero la apatía no es irreversible. Reconocer estos mecanismos psicológicos es el primer paso para romper el ciclo de la indiferencia. La habituación al horror puede contrarrestarse renovando el enfoque narrativo: humanizando las cifras, contando las historias individuales detrás de cada víctima, mostrando esas verdades que sacuden la conciencia. Los expertos señalan que la empatía puede reactivarse si encontramos “nuevos lenguajes visuales y narrativos” que nos hagan “mover algo por dentro, aunque sea indignación”. Es una tarea tanto para periodistas como para consumidores de información: exigir y buscar coberturas con contexto, con rostro humano, con ética.
Asimismo, frente a la disonancia cognitiva es crucial confrontar las narrativas autojustificativas con la realidad factual y el derecho internacional. Llamar a las cosas por su nombre –masacre de civiles, castigo colectivo, limpieza étnica incipiente si correspondiere– puede incomodar, pero mantiene viva la urgencia moral. Figuras con autoridad ética, desde relatores de la ONU hasta voces israelíes disidentes, insisten en que hay que “salir de la indiferencia” y pasar de las palabras a los hechos. Eso implica también que la comunidad internacional revise su propia disonancia: las potencias y organismos que proclaman defender los derechos humanos deben demostrarlo con acciones más contundentes cuando éstos se violan a gran escala. Como reclamaba el analista Andrea Rizzi, no basta con gestos simbólicos; harían falta sanciones y aislar diplomáticamente a quienes perpetúan este “infierno” para que deje de ser políticamente sostenible. La historia reciente ofrece una lección: el régimen de apartheid en Sudáfrica solo cedió cuando se convirtió en un paria global insostenible. Si el gobierno de Israel siente que la rutina de guerra le acarrea costes reales –pérdida de apoyo, presiones económicas, procesos judiciales internacionales– quizás se vería forzado a replantear su estrategia.
En última instancia, resistir la rutina del horror es un imperativo moral de nuestro tiempo. Significa no aceptar que unas muertes valgan menos que otras por su frecuencia o lejanía. Significa rehusar “volvernos parte del infierno hasta dejar de verlo”, como diría Calvino, y optar en cambio por “lo que no es infierno, y hacer que dure, y darle espacio”: es decir, rescatar la humanidad común incluso en medio de la guerra. En el contexto de Gaza, eso se traduce en mantener viva la empatía hacia las víctimas, exigir responsabilidades a los perpetradores sin importar quiénes sean, y no dejar que la atrocidad se vuelva paisaje. Solo así la comunidad internacional, los medios y la ciudadanía global podrán romper el ciclo de anestesia afectiva y responder con la indignación activa que una tragedia de esta magnitud exige. El horror no debe ser rutina. Y si lo es hoy, urge despertar del entumecimiento antes de perder definitivamente nuestra propia humanidad en el proceso.