No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
Un monumento en Santander recuerda la figura de un célebre novelista montañés y las escenas de sus obras costumbristas, como La puchera, que retratan la vida cántabra del siglo XIX. La puchera (1889) es un relato costumbrista del escritor cántabro José María de Pereda, considerado un clásico regional de la literatura española decimonónica. En este cuento largo o novella, Pereda retrata con maestría la vida rural de la Montaña (la provincia de Santander, hoy Cantabria) combinando un tono melancólico con pinceladas de humor. A través de personajes campesinos y pescadores, y de un objeto tan humilde como simbólico —la puchera u olla de cocer alimentos—, el autor evoca las costumbres, virtudes y penurias de su tierra natal. A continuación, analizaremos el argumento, el estilo costumbrista, el retrato de la vida rural montañesa, los principales personajes y la carga crítica-nostálgica de La puchera. Asimismo, examinaremos cómo Pereda emplea un tono a medio camino entre la melancolía y el humor para describir la vida de los campesinos, otorgando a la puchera central un importante significado simbólico. Finalmente, situaremos brevemente el cuento en el contexto de la obra general de Pereda y del costumbrismo español del siglo XIX.
Argumento y significado de La puchera
El relato La puchera presenta una trama de corte realista en la que la avaricia de un usurero provoca infortunios a su alrededor, al tiempo que se retrata la vida de humildes pescadores. La historia transcurre en un pequeño pueblo montañés y marinero de Cantabria hacia finales del siglo XIX. Los protagonistas son Juan Pedro (apodado el Lebrato) y su hijo Pedro Juan (el Josco), dos pescadores pobres que malviven faenando en el mar y cultivando una exigua parcela. Padre e hijo se ven obligados a pescar en condiciones muy duras simplemente “para poder comer”, pues cargan con deudas contraídas con el prestamista local, don Baltasar (conocido por el sobrenombre de el Berrugo). Berrugo encarna al usurero avaro típico: rico en dinero pero espiritualmente miserable, impone con crueldad sus préstamos e intereses sobre los campesinos y vecinos del pueblo. De hecho, el argumento, recio y bien trazado, sigue un esquema clásico de la novela realista: “el avaro cuya tremenda sordidez y sequedad espiritual acarrea a propios y extraños una larga serie de dolores y desabrimientos”criticadelibros.com. Así, en La puchera vemos cómo la codicia desmedida de don Baltasar causa sufrimiento tanto en su propia familia como en la de los pescadores y otros aldeanos.
Pereda construye en torno a Juan Pedro y su hijo un microcosmos rural poblado de personajes pintorescos del pueblo (pescadores, campesinos, el cura, el médico, etc.), todos de alguna manera bajo la sombra opresiva del Berrugocriticadelibros.com. La esposa del usurero murió, pero dejó una hija joven, Inés, dulce y hermosa. Inés crece bajo el yugo de su padre, quien incluso tolera en casa la presencia de una criada entrometida (antigua barragana suya) y del sobrino de ésta, un zafio seminarista. Estos dos personajes secundarios, de moral dudosa, ven en la inocente Inés una presa: intentan maniobrar para casarla con el rudo seminarista y así quedarse con la fortuna del Berrugo. La muchacha soporta como puede esta situación, resistiendo con instinto noble el acoso, hasta que un acontecimiento agita la vida del pueblo: la llegada de un indiano (un montañés retornado de América) al que todos presuponen acaudalado.
El indiano —un joven caballero que en realidad solo posee una fortuna modesta— se enamora de Inés, y ella corresponde a su amor. Don Baltasar, creyéndolo rico, consiente al principio en el cortejo. Sin embargo, al enterarse (por chismes del seminarista y la criada) de que el pretendiente no es tan rico como aparentaba, Berrugo monta en cólera: interrumpe bruscamente la declaración honesta del joven, lo expulsa de su casa y, en castigo, confina a su propia hija bajo la estricta vigilancia de la criada. Inés, desesperada ante la tiranía paterna, huye de casa buscando amparo en la humilde morada de Juan Pedro y Pedro Juan, quienes la protegen como si fuera de su familia. Los pescadores avisan al párroco, don Alejo, y al indiano enamorado para ayudar a la muchacha.
Paralelamente, se desarrolla el episodio culminante que da a la historia un tinte casi legendario y dramático. Don Baltasar, consumido por su codicia, ha sido obsesionado por un rumor difundido por el médico del pueblo, don Elías, acerca de un supuesto tesoro pirata escondido en una cueva marina. Cegado por la ambición, el usurero decide lanzarse él solo a buscar ese tesoro fantástico. Mientras Inés escapa de su casa, Berrugo se dirige a los acantilados costeros y, provisto de cuerdas, desciende por una peligrosa sima junto al mar para alcanzar la cueva donde imagina riquezas ocultas. En ese momento crítico, Juan Pedro, su hijo y el cura Don Alejo están pescando tranquilamente en su barca cerca de allí, y desde el mar divisan con horror a don Baltasar colgando precariamente de una cuerda sobre el abismo. El avaro, al ver a los pescadores, clama por ayuda: la locura se le ha esfumado al hallarse cara a cara con la muerte, y solo queda en él el pánico y un destello de arrepentimiento. Los pescadores y otros hombres acuden para intentar salvarlo, pero la empresa resulta vana: la cuerda se va desgastando inexorablemente mientras don Baltasar pende sobre las rocas y las olas. El párroco, desde la barca, le grita exhortándolo a pronunciar palabras de arrepentimiento, rezando por su alma en esos instantes finales. Finalmente, la cuerda revienta y el “endemoniado” personaje se precipita al abismo del mar, encontrando una muerte trágica y simbólica, castigado por la misma avaricia desenfrenada que lo llevó a desafiar a la naturaleza.
Tras la caída fatal del Berrugo, el relato cierra con la resolución de los conflictos: Inés, libre de la tiranía paterna, puede al fin elegir su destino (que presumiblemente será unirse con el indiano honrado que la ama). Por su parte, Pedro Juan el Josco, el joven pescador, también logra casarse con Pilara, la moza de la que estaba enamorado. De este modo, los personajes buenos y sencillos encuentran recompensa o alivio, mientras que el villano avaro recibe su castigo. El argumento de La puchera tiene por tanto una dimensión de fábula moral: representa el triunfo de la honradez, el amor sincero y la solidaridad campesina sobre la codicia y la opresión. El mensaje crítico es claro en la figura de don Baltasar: su usura destruye la felicidad ajena y finalmente la propia; su obsesión por el oro lo deshumaniza y lo conduce a una muerte tan dramática como aleccionadora. Hay también una posible lectura nostálgica: Pereda parece oponer los valores tradicionales de la aldea (trabajo humilde, fe religiosa, apoyo mutuo entre vecinos) a la creciente influencia de la codicia y las “nuevas costumbres” que amenazan ese mundo sencillo. En conjunto, La puchera ofrece “un amplio retrato de las costumbres” de la Montaña y de “la dureza de su vida” rural, pero con un trasfondo moralizante conservador, propio de la visión ideológica de Pereda.
Estilo costumbrista y retrato de la vida montañesa
El estilo de La puchera es característicamente costumbrista, insertándose de lleno en la narrativa realista española del XIX. Pereda fue reconocido como uno de los maestros del costumbrismo y de la novela regional española. En sus obras, y La puchera no es excepción, lo importante es el detallado pintoresquismo regional: la reproducción fiel de los paisajes, las labores cotidianas y los tipos humanos de Cantabria. El narrador se detiene en descripciones minuciosas del entorno rural y marinero: el litoral con sus peñas y cuevas marinas, la barca y las artes de pesca humilde, los campos pobres de la comarca, las viviendas campesinas y sus modestas cocinas donde hierve la puchera al fuego. Estas descripciones paisajísticas poseen gran vigor literario y reflejan “una poderosa y genuina visión de la naturaleza virgen” de la Montaña. De hecho, Pereda ha sido elogiado como un robusto paisajista, capaz de hacernos “respirar con naturalidad” el ambiente rural en sus páginas. Esa riqueza descriptiva se manifiesta en pasajes de prosa amplia y detallada: Pereda gustaba de los periodos largos y pausados, de tono culto y académico, para pintar sus cuadros de costumbres. Sin embargo, alternando con esas narraciones descriptivas, los diálogos de los personajes están llenos de viveza coloquial y autenticidad regional: el autor reproduce el habla popular cántabra, con sus giros dialectales y localismos, dotando a los personajes de una voz verosímil. En La puchera abundan los apodos locales (el Lebrato, el Josco, el Berrugo, etc.) y expresiones montañesas, lo que añade colorido costumbrista y fidelidad al retrato de la vida rural.
El costumbrismo montañés de Pereda se distingue, además, por su equilibrio entre idealización y realismo crudo. Por un lado, el autor exalta las virtudes tradicionales de la gente del campo —su honradez, su religiosidad sencilla, la solidaridad vecinal— y suele presentar la vida en los pueblos de Cantabria como un mundo patriarcal, austero y sano, casi idílico en su comunión con la naturaleza. En La puchera vemos ejemplos de estas virtudes: Juan Pedro y su hijo son trabajadores incansables y leales; la joven Inés es pura y abnegada; el cura don Alejo vela por el bien moral de sus feligreses. La propia actividad de la pesca y el culto a la tierruca (la tierra natal) se describen como algo casi épico en su dureza pero dignificante. Hay, pues, una sincera nostalgia por esa vida sencilla del pueblo, presentada a veces como baluarte de valores perennes frente a la corrupción de la ciudad o de la modernidad. Por otro lado, Pereda no oculta las penurias y durezas de esa misma vida rural: nos muestra la pobreza (esas familias que “se dedican a pescar en duras condiciones” para sobrevivir), la incultura y supersticiones (la credulidad en tesoros ocultos o en remedios del curandero), las injusticias locales (la explotación por parte del usurero). En La puchera se incide en las virtudes y en las penurias de la gente del campo montañés, plasmando un retrato completo de su existencia tradicional. El resultado es un fresco costumbrista muy vívido: el lector casi puede oler el guiso en la olla, sentir la salitre del mar en las jornadas de pesca o experimentar la angustia ante la tiranía caciquil del Berrugo.
Cabe destacar que Pereda escribe desde una perspectiva tradicionalista y conservadora. Su visión idealizada de la aldea cántabra está ligada a una defensa de los valores antiguos frente a las transformaciones de finales del XIX. Él mismo reconocía que muchas de sus novelas eran un intento de salvar un mundo en vías de desaparición. En el prólogo de Sotileza (1885), por ejemplo, confesó que sus páginas no seguían las modas naturalistas ni abordaban “los grandes temas” contemporáneos, sino que eran “un pretexto para resucitar gentes, cosas y lugares que apenas existen ya y reconstruir un pueblo, sepultado de la noche a la mañana… bajo la balumba de otras ideas y otras costumbres arrastradas… por el torrente de una nueva y extraña civilización”. Esta cita refleja bien la mezcla de nostalgia y crítica cultural presente también en La puchera: el pueblo montañés que describe Pereda parece a punto de ser sepultado por nuevas costumbres foráneas (representadas quizá por la codicia materialista, el dinero fácil del indiano, la intriga de forasteros aprovechados, etc.), y el autor escribe con la intención casi testimonial de dejar constancia de “lo que fue” ese mundo rural.
En resumen, el estilo costumbrista de La puchera combina: descripción detallista del entorno y las labores rurales; lenguaje local para dar autenticidad; un tono a ratos idealista y emotivo hacia la “tierruca”, y a ratos crítico al exponer lacras sociales. Pereda logra trascender la simple estampa pintoresca para dotar al relato de profundidad humana y literaria, elevando lo regional a una resonancia universal. De hecho, críticos han señalado que La puchera “no tiene fondo montañés sino humano; no es libro regional sino cosmopolita”, es decir, trasciende lo meramente local para hablar de pasiones y virtudes reconocibles en cualquier sociedad (como la avaricia castigada, el amor leal, la lucha por la subsistencia). Ello hace que la obra pueda emocionar incluso a lectores ajenos a Cantabria, gracias a la calidad artística de su prosa y a la autenticidad con que plasma la “epopeya del trabajo” de los humildes.
Personajes principales de la obra
Los personajes de La puchera están dibujados con rasgos muy vivos, actuando como tipos costumbristas a la vez que como individuos de carne y hueso. Pereda consigue que resulten “admirablemente pintados” en sus virtudes y defectos. A continuación se destacan los principales:
- Juan Pedro, el Lebrato: Padre de Pedro Juan, es un veterano pescador montañés. Hombre rudo pero bondadoso, representa las virtudes tradicionales del campesino: trabajador, honesto y resignado ante las dificultades. Sirve de figura paterna protectora no solo para su hijo sino también para Inés cuando ella busca refugio. A pesar de la pobreza, mantiene su dignidad. Su apodo (Lebrato, que alude a la liebre) subraya su ligereza y agilidad en la faena de pesca y en moverse por la costa.
- Pedro Juan, el Josco: Hijo de Juan Pedro, joven fornido y noble, también pescador. Su apodo Josco sugiere fuerza tosca (en cántabro josco puede significar áspero o duro). Es el héroe joven de la historia: valiente en las faenas del mar, leal con su padre y protector con Inés. Está enamorado de Pilara, una moza del lugar, y finalmente logrará casarse con ella, cumpliendo su anhelo romántico. Representa la esperanza de continuidad de los valores campesinos en la nueva generación.
- Don Baltasar, el Berrugo: El antagonista central. Es el usurero del pueblo, un hombre rico pero de personalidad mezquina y cruel. Apodado Berrugo (que significa verruga o posiblemente haga referencia a algo desagradable), encarna la avaricia desmedida y la corrupción moral: presta dinero con usura a los vecinos humildes (incluidos Juan Pedro y su hijo) y no duda en arruinar vidas por acumular riqueza. Se nos cuenta que su difunta esposa murió, en parte, a causa de las penurias sufridas por culpa de la “torpe y sucia conducta conyugal” de este marido avaro. Berrugo mantiene sometida a su hija Inés, negándole la felicidad si ello contraviene sus intereses económicos. Su obsesión final con el supuesto tesoro pirata raya en la locura: cegado por la codicia, se pone en peligro mortal y acaba precipitándose desde lo alto de una peña al mar embravecido. En ese clímax, se revela también su cobardía moral: pide ayuda y siente terror, quedando en evidencia que tras su tiranía se escondía un hombre patéticamente vulnerable. Don Baltasar es presentado casi como un personaje alegórico (de la avaricia castigada), pero a la vez Pereda le otorga una presencia muy realista, con su tacañería cotidiana, su suciedad (vive en una casa desaseada a pesar de su dinero) y su tiranía doméstica. Es, en suma, un villano costumbrista memorable por cuyo trágico final el lector siente una mezcla de compasión y justicia poética.
- Inés: Hija de don Baltasar. Joven humilde, bella y de buen corazón, prácticamente huérfana de madre. Crece bajo la opresión de su padre, pero conserva una voluntad íntegra. Inés simboliza la inocencia cercada por las fuerzas del mal (la avaricia del padre, la lascivia interesada del seminarista y las intrigas de la criada). Aun así, demuestra determinación al rechazar los intentos de manipulación: su “natural buen instinto” la hace resistir tenazmente el acoso de la criada y su sobrino. Se enamora del indiano recién llegado y sueña con escapar con él hacia una vida mejor. Cuando su padre intenta separarla de su amado y la confina, ella toma la decisión valiente de huir de casa buscando protección en gente buena (Juan Pedro y el cura). Inés es descrita como una “flor delicada” nacida entre espinas, metáfora de su pureza en medio de un entorno hostil. Tras la muerte del Berrugo, Inés queda liberada y podemos inferir que alcanzará la felicidad que merece, encarnando así el triunfo de la virtud sobre la tiranía.
- El Indiano: Su nombre no se especifica claramente en los resúmenes, pero es un montañés que emigró a América y vuelve al pueblo “con apariencia de buenos doblones” (aparentando riqueza). Es cortés, gallardo y se enamora sinceramente de Inés, hasta el punto de declararle que en verdad solo posee una fortuna mediana, no la gran riqueza que todos suponían. Este gesto de honestidad demuestra su nobleza. Representa el amor romántico y honrado frente al materialismo: a diferencia de los aprovechados, él quiere a Inés por sí misma y está dispuesto a enfrentar la ira del padre. Aunque Berrugo lo echa de la casa al descubrir que no es millonario, el indiano permanece leal y acude a ayudar a Inés cuando ella huye. Su figura añade un elemento interesante al costumbrismo de la novela: los indianos reales fueron comunes en Cantabria, simbolizando tanto la promesa de riqueza de ultramar como a veces el desencanto (pues no todos volvían ricos). Aquí cumple el rol de pretendiente positivo que contrasta con el pretendiente ruín (el seminarista). Es de suponer que al final pueda casarse con Inés, aportando una esperanza de renovación (la unión de tradición y nueva prosperidad).
- Don Alejo (el cura párroco): Es el sacerdote del pueblo, presentado de forma muy favorable. Actúa como voz moral y como guía para los personajes buenos. Pereda, fiel a su catolicismo, plasma en este cura la imagen de un clérigo bondadoso que consuela y orienta a sus feligreses “como guardián de los valores de la tradición popular”. Don Alejo ayuda a Juan Pedro e Inés, e incluso en el momento más dramático arriesga su seguridad al acercarse en la barca para intentar salvar (al menos espiritualmente) al Berrugo. Se empeña en conseguir, “a voces sobre el mar”, una palabra de arrepentimiento del pecador empedernido mientras reza por él. Aunque no logra salvar la vida del usurero, su presencia añade un matiz de compasión cristiana al desenlace trágico. Representa la piedad y la comunidad, contrastando con la soledad en que muere el avaro. Don Alejo, junto a los pescadores, forma parte del entramado comunitario positivo del pueblo.
- Pilara: Es la joven aldeana de la que está enamorado Pedro Juan el Josco. Aparece tangencialmente (no tiene un rol tan desarrollado en la trama principal), pero es importante como motivación para Pedro Juan. Pilara corresponde al afecto del muchacho, simbolizando el amor sencillo y campesino. Finalmente, cuando la situación con Berrugo se resuelve, Pedro Juan “logra la mujer que ama: Pilara”, lo cual aporta al final un tono esperanzador y de continuidad vital en la comunidad. Pilara, aunque personaje menor, representa las recompensas cotidianas que aguardan a los personajes virtuosos tras superar los obstáculos.
Además de estos, hay personajes secundarios pintorescos: la criada-barragana entrometida de Berrugo, cuyo nombre no se menciona pero que representa la chismosería y la codicia servil; su sobrino el seminarista, descrito incluso como bestial en su comportamiento, un falso beato que codicia a Inés y el dinero; y el médico don Elías, quizá bien intencionado pero ingenuo o fantasioso, origen del rumor del tesoro que desencadena la tragedia. Cada uno cumple una función de tipo social: la vieja alcahueta, el clérigo hipócrita, el profesional ilustrado pero crédulo… Pereda los incorpora para enriquecer el tejido costumbrista, añadiendo conflictos y notas de humor o crítica satírica.
En conjunto, los personajes de La puchera conforman un abanico de “tipos” rurales montañeses: desde el bondadoso patriarca campesino hasta el cacique usurero, pasando por la doncella virtuosa, el indiano retornado, el cura de aldea y los pícaros locales. Esta galería humana está tratada con una mezcla de realismo (en sus hablas y rutinas creíbles) y cierto trazo caricaturesco (sobre todo en los malvados, acentuando sus vicios). La crítica ha alabado la novela precisamente porque “los personajes están admirablemente pintados, y el ambiente se respira con naturalidad” en sus páginas. Tal logro se debe al fino ojo de observador de Pereda, quien conocía bien la psicología de su gente, y a su habilidad para infundirles vida literaria.
Un tono entre la melancolía y el humor
Uno de los rasgos más destacados de La puchera es el tono narrativo, que oscila entre la melancolía entrañable y el humor costumbrista. Pereda imprime a la historia una sensibilidad dual: por un lado, se percibe una mirada tierna y nostálgica hacia sus personajes humildes y sus tradiciones; por otro lado, utiliza la ironía y la comicidad para satirizar costumbres o defectos humanos. Esta combinación tonal dota al relato de una atmósfera muy particular, a la vez emotiva y amena.
El tono melancólico se aprecia en la compasión con que el narrador trata las vicisitudes de los campesinos. Hay una suerte de tristeza resignada al mostrar la pobreza de Juan Pedro y su hijo, la soledad de Inés o la muerte del usurero sin redención. La novela entera parece recorrida por un sentimiento de pérdida inminente: la pérdida de la juventud (en Inés encerrada por su padre), la posible pérdida de la tradición (el mundo patriarcal amenazado por “una nueva y extraña civilización” que menciona Pereda en sus prólogos nostálgicos) e incluso la pérdida de la vida (la tragedia final de Berrugo). Pereda, que él mismo tenía un talante conservador y algo pesimista respecto al progreso, vuelca en La puchera una melancolía por el mundo rural que se va desvaneciendo. Sin embargo, es una melancolía suave, sin fatalismo exacerbado: más bien una añoranza por la inocencia y la sencillez de tiempos pasados. Esto conecta con la tradición literaria costumbrista, pues muchos escritores de costumbres adoptaron un tono elegíaco al evocar “un remoto pasado” ya ido, incluso cuando aún eran jóvenescervantesvirtual.comcervantesvirtual.com. En La puchera, cada vez que se describe con detalle un objeto cotidiano (la puchera al fuego, la barca de pesca, el paisaje del pueblo) se siente esa emoción nostálgica por las cosas sencillas de la vida campesina. La narración nos hace apreciar la dignidad y la triste belleza de esa existencia humilde: por ejemplo, la imagen de los dos pescadores remando al amanecer para echar las redes evoca a la vez dureza y poesía; o la escena final del cura rezando por el alma del avaro mientras éste cuelga sobre el mar es tragicómica pero también profundamente humana en su patetismo.
A la par de esa melancolía, Pereda cultiva un humor costumbrista sutil. Muchos pasajes están narrados con socarronería o ironía benevolente. Por ejemplo, la codicia ridícula del Berrugo tiene visos casi cómicos: es patético verlo escalar con cuerdas en pos de un tesoro imaginario, y el narrador describe la escena con cierta distancia irónica (habla del “endemoniado personaje” que finalmente cae, como en un macabro chiste del destino). También los personajes secundarios sirven para aligerar el drama con toques humorísticos: el seminarista bestial es una figura caricaturesca que provoca más sorna que miedo; la vieja criada con sus ínfulas de celestina añade escenas de chismorreo y avaricia doméstica que rayan en lo cómico. Incluso en la caracterización de Juan Pedro y su hijo, hay momentos de humor sano —como las conversaciones en dialecto montañés llenas de refranes, o las pullas que se lanzan padre e hijo sobre sus respectivas mañas— que nos sacan una sonrisa cariñosa. Este recurso a la comicidad es típico del costumbrismo: ya en los “artículos de costumbres” de escritores como Larra o Mesonero Romanos se empleaba un tono jovial o satírico para retratar las escenas típicas. Pereda continúa esa tradición, riéndose con simpatía de las pequeñas miserias y manías de sus paisanos.
La unión de melancolía y humor queda patente en el trato de los personajes: Pereda los quiere y los entiende, pero no por ello deja de percibir sus lados risibles o débiles. Don Baltasar, por ejemplo, es un villano, pero su figura también encierra cierto humor negro: es descrito casi como un viejo grotesco (sucio, tacaño hasta el extremo de arruinar su propia comodidad) y termina en una situación que, si bien trágica, tiene algo de farsa moral (el avaro colgado de una cuerda, literalmente atrapado por su codicia). El lector siente sobre todo alivio y justicia con su final, pero también hay un retrogusto humorístico en cómo la narrativa maneja ese momento, con el cura tratando de arrancarle un arrepentimiento a gritos. Del mismo modo, la pareja de criados intrigantes es tratada con sátira: su complot para “apoderarse de los talegos del Berrugo” es presentado casi como un entremés costumbrista, donde ellos creen engañar a Inés pero acaban desenmascarados por la astucia natural de la muchacha.
Este tono agridulce, mezcla de risa y lágrima, hace que La puchera sea una obra entrañable. Nos conmueve el sufrimiento de los buenos, nos indigna la maldad del usurero, pero también nos divertimos con las situaciones y nos reconforta el calor humano que trasluce la vida del pueblo. Pereda consigue que el lector moderno experimente una empatía cercana hacia esos campesinos del XIX, en buena medida gracias a ese tono que no cae ni en el sentimentalismo excesivo ni en la sátira cruel, sino que equilibra ternura y comicidad. Como bien señaló un crítico de la época, en las novelas de Pereda “el mal se desarrolla al lado del bien, prestándole mayor hermosura por el contraste”. Es decir, el autor no se regodea en lo feo ni en lo sórdido (como harían los naturalistas pesimistas), sino que prefiere un placer dulce y tranquilo en lo bello, sin por ello dejar de exhibir “las rarezas humanas bajo la jurisdicción… del pintor de costumbres”. La puchera refleja a la perfección esa filosofía narrativa: al lado de la “epopeya del trabajo” honesto convive la burla de las “extravagancias y ridiculeces” del comportamiento humano. Y todo ello narrado en un estilo que invita tanto a la reflexión melancólica como a la sonrisa cómplice.
La puchera como símbolo central
El objeto que da título al relato, la puchera, posee un evidente valor simbólico dentro de la obra. En el habla montañesa, puchera se refiere a la olla de hierro o puchero donde se cocina el cocido típico (el cocido montañés, plato contundente de alubias, carne y verduras muy tradicional en Cantabria). La puchera era un utensilio esencial en la vida diaria campesina, alrededor del cual se reunía la familia para alimentarse tras las faenas del día. En la novela, Pereda eleva este objeto humilde a un símbolo que conecta con varios niveles de significado:
Por un lado, simboliza la vida humilde y doméstica de los protagonistas. La imagen recurrente de la olla al fuego, con su guiso modesto pero nutritivo, representa la sustentación diaria de Juan Pedro y Pedro Juan. Esa puchera es el fruto de su trabajo (lo que pescan o cosechan acaba ahí cocinado) y es también signo de compartir: en la pobreza, padre e hijo comparten la misma olla de comida, así como luego acogerán a Inés para compartir su techo y sustento. La puchera, pues, encarna la solidaridad familiar y la calidez del hogar campesino. En contraste, don Baltasar posee riquezas pero en su casa reina el desamor y la suciedad: a pesar de su dinero, carece del calor humano simbolizado por una puchera compartida en paz.
Por otro lado, la puchera alude a la tradición y la continuidad. Es un recipiente donde se mezclan ingredientes diversos para crear un alimento sabroso que ha sido transmitido de generación en generación. De manera similar, la comunidad montañesa mezcla diferentes personalidades y vivencias para formar un todo cohesionado, y Pereda condimenta su narración con múltiples elementos (drama, romance, crítica social, humor) para ofrecer al lector un “guiso” literario completo. Un comentarista literario de la época comparó la novela La puchera con un manjar reconfortante y exquisito, resaltando “lo variado y selecto de los ingredientes” que la componenc. En efecto, igual que un cocido se nutre de carnes, legumbres y hortalizas, la obra se nutre de personajes buenos, malvados, escenas cómicas, escenas trágicas, etc., hasta lograr un resultado de gran sabor literario. La puchera simboliza así la riqueza folclórica del pueblo: un crisol donde confluyen historias y costumbres para conformar la identidad cultural montañesa.
Asimismo, la puchera contrasta con el tesoro que obsesiona al avaro. Mientras la olla representa el alimento real, sencillo y seguro (lo concreto que nutre a diario), el tesoro pirata representa la fantasía de riqueza fácil, algo irreal e inalcanzable. En la novela, Juan Pedro y su hijo se conforman con lo que la puchera les brinda –un potaje humilde– fruto de su esfuerzo honrado; en cambio, Berrugo desprecia ese sustento humilde y arriesga todo persiguiendo riquezas fabulosas que no alimentan. Esta contraposición sugiere un mensaje crítico: la ambición desmedida de dinero (el “oro de piratas”) es tan solo humo, una quimera que lleva a la perdición, mientras que la vida sencilla y trabajada (el cocido ganado con sudor) sostiene verdaderamente a la persona. Cuando don Baltasar cae desde la roca, literalmente se despeña en busca de oro y pierde hasta la vida, vacío y hambriento de algo real. Mientras tanto, en su barca, los pescadores mantienen su puchera que les da sustento y, metafóricamente, sustentan también los valores morales de la comunidad. En la escena final, vemos al Berrugo “precipitado… desde la peña altísima donde soñó hallar ignorados tesoros”, vigilado impotentemente por Juan Pedro y el Josco. Esa imagen poderosa refuerza la idea de que el verdadero tesoro está arriba en la barca, junto a la gente honrada y su humilde olla, y no en las profundidades donde se pierde el codicioso.
Por último, la puchera puede verse como símbolo del paso del tiempo y la nostalgia. Cada vez que se menciona o se la imagina en la novela, evoca la repetición de un rito cotidiano antiguo (encender el fuego, cocer el guiso) que ha tenido lugar en esos hogares generación tras generación. Pereda, al titular su obra La puchera, parece querer que pensemos en ese objeto entrañable que quizá las nuevas generaciones ya no valoren o reemplacen por comodidades modernas. El título pone el foco en lo cotidiano costumbrista más que en personajes individuales (ningún personaje se llama como la obra, sino un objeto común). Esto sugiere que el auténtico protagonista de la historia es la vida tradicional misma, personificada en ese perolo de hierro humeante que congrega a la familia. En cierto modo, es un homenaje a la cultura material y espiritual de Cantabria: la puchera representa a la tierruca, con sus sabores, su calor y su sencillez, que el escritor quiere preservar en la memoria antes de que se enfríe para siempre.
Así, la importancia simbólica de la puchera es múltiple y profunda. No es casual que Pereda eligiera este título: con él, eleva un humilde elemento de la vida rural a emblema de un mundo. La puchera es símbolo de hogar, tradición, sustento y comunidad, en contraste con la frialdad de la codicia, la ruptura de la modernidad y la soledad del individuo egoísta. Al cerrar el libro, queda en el lector la imagen de esa olla al fuego –como queda en la cocina el rescoldo de las brasas tras guisar–, recordándonos el valor de las pequeñas cosas compartidas y el peso de la memoria colectiva.
Contexto: Pereda y el costumbrismo español del XIX
José María de Pereda (1833-1906) se inscribe en la época del Realismo literario español, con una marcada orientación costumbrista y regionalista. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras escritores como Galdós o Clarín ambientaban sus novelas en entornos urbanos o exploraban problemáticas nacionales, Pereda centró su obra en su región natal de Cantabria, a la que cariñosamente llamaba la Montaña. Fue un autor profundamente ligado a su tierra, tanto que su nombre quedó como símbolo de la región y su “raza montañesa” en la literatura. Sus primeras obras fueron colecciones de escenas costumbristas (por ejemplo Escenas montañesas, 1864) donde retrataba con humor y detalle la vida cotidiana de Santander y sus pueblos cercanos. Más adelante evolucionó hacia la novela regional, incorporando tramas más complejas pero siempre con el trasfondo costumbrista cántabro: destacan Sotileza (1885), sobre el mundo de los pescadores de Santander, y Peñas arriba (1895), sobre la vida en las montañas rurales.
En este contexto, La puchera (publicada en 1889) pertenece a la madurez creativa de Pereda y refleja un punto interesante en la evolución del Realismo español. Para entonces, el Naturalismo (influido por Zola) estaba en boga, y algunos escritores introducían temas sociales más crudos y teorías deterministas en sus novelas. Pereda, hombre de convicciones tradicionalistas y católicas (era carlista en política), se mostró receloso del naturalismo militante; sin embargo, La puchera es considerada una obra en la que se aproxima al naturalismo “siempre desde un punto de vista conservador”. Esto significa que la novela incluye una observación muy atenta de la realidad social (pobreza, conflictos económicos, bajezas humanas) e incluso muestra a “seres en toda su bestialidad” como el seminarista codicioso o la bestial avaricia del Berrugo, rasgos propios del naturalismo; pero Pereda rehúsa la filosofía pesimista y anticatólica de Zola. En lugar de fatalismo biológico, en La puchera hay moral cristiana (libre albedrío, posibilidad de redención aunque Berrugo no la tome) y un final donde el orden tradicional se restablece. Esta combinación de realismo tradicionalista con pinceladas naturalistas hace de La puchera una obra singular de su tiempo. Críticos modernos la valoran incluso por encima de otras piezas costumbristas puras de Pereda, señalando que La puchera es “mucho más que El sabor de la tierruca; una obra de más arte”, con un alcance humano universal que trasciende el localismo.
En el marco del costumbrismo decimonónico español, La puchera se erige como un magnífico ejemplo de novela de costumbres regional. El costumbrismo fue una corriente literaria que floreció en España a lo largo del siglo XIX, dedicada a describir las costumbres, tipos y escenas de la vida cotidiana de distintas regiones o clases sociales. En sus inicios, el costumbrismo se dio en formas breves (los llamados cuadros de costumbres o artículos de costumbres publicados en periódicos, a menudo con tono humorístico). Pereda bebió de esa tradición temprana —de Larra, Mesonero Romanos, Fernán Caballero, etc.— pero contribuyó a llevar el costumbrismo a la novela extensa, dándole estructura narrativa y profundidad psicológica a sus cuadros regionales. Junto con otros novelistas como Emilia Pardo Bazán (en Galicia) o Vicente Blasco Ibáñez (en Valencia), Pereda forma parte de la generación que integró la riqueza descriptiva costumbrista en los moldes del realismo narrativo. No obstante, a diferencia de Pardo Bazán o Blasco, Pereda mantuvo siempre una óptica muy regional y conservadora. Esto hizo que durante mucho tiempo su obra se encasillara como de “horizonte limitado” por el regionalismo tradicionalista. Sin embargo, su calidad literaria es innegable: Menéndez Pelayo (ilustre crítico y amigo personal de Pereda) lo defendió como un “gran escritor de costumbres”, comparándolo incluso con figuras clásicas como Quevedo en su capacidad satírica. La vigencia de La puchera y demás novelas peredianas radica en que, aunque retratan un mundo muy específico (la Cantabria rural del XIX), lo hacen con tal autenticidad emotiva y con tan sólida estructura narrativa, que logran comunicarse con lectores de otras épocas y lugares. En palabras de Menéndez Pelayo, Pereda supo oponer a las modas pasajeras del naturalismo “la verdad inmutable” de la naturaleza humana, haciendo literatura “de todos los tiempos y de todas las latitudes”.
Hoy, La puchera se considera una pieza valiosa dentro del legado de Pereda, si bien menos famosa que Sotileza o Peñas arriba. Es, sin duda, un clásico regional que ofrece una ventana privilegiada para asomarse a la vida y al espíritu de la Cantabria rural decimonónica. Desde una perspectiva actual, el relato invita a reflexionar sobre la pervivencia de ciertos temas universales: la lucha entre la codicia y la solidaridad, el choque entre la modernidad y la tradición, la añoranza de un mundo más simple. Además, leído en pleno siglo XXI, La puchera despierta un interés etnográfico por los detalles de la vida cotidiana de nuestros antepasados: costumbres culinarias (ese cocido en la olla), hablas locales, creencias populares. La escritura de Pereda, culta y a la vez llena de giros populares, sigue siendo accesible con alguna nota aclaratoria, y su mezcla de humor y ternura conserva el encanto.
En conclusión, La puchera de José Mª de Pereda es una joya literaria que combina entretenimiento y testimonio cultural. Como obra costumbrista, pinta con fidelidad y gracia la existencia de la Montaña cántabra en el XIX; como obra literaria, articula un argumento sólido y simbólico (la olla humilde venciendo a la avaricia) con un estilo de gran riqueza. Su tono melancólico-humorístico la hace especialmente humana y cercana. En las páginas de La puchera, el lector contemporáneo encuentra tanto la crítica a un vicio intemporal (la avaricia) como la nostalgia de un pasado cuyos valores —unidad familiar, trabajo honrado, contacto con la naturaleza— quizá anhelamos en el presente. Y todo ello narrado con la prosa magistral de un escritor que, en palabras de un crítico de su época, “no se desmiente a sí propio en sus mayores aciertos ni en sus mayores extravíos”: Pereda permanece siempre fiel a su mundo, legándonos en La puchera un clásico de la literatura costumbrista española, claro, ameno y a la vez profundo.
Fuentes consultadas: José M. de Pereda, La puchera (1889); críticas y estudios encriticadelibros.comcervantesvirtual.com, entre otros. Estas referencias ilustran el argumento, estilo, contexto y recepción de la novela, evidenciando su valor dentro del costumbrismo español del siglo XIX.


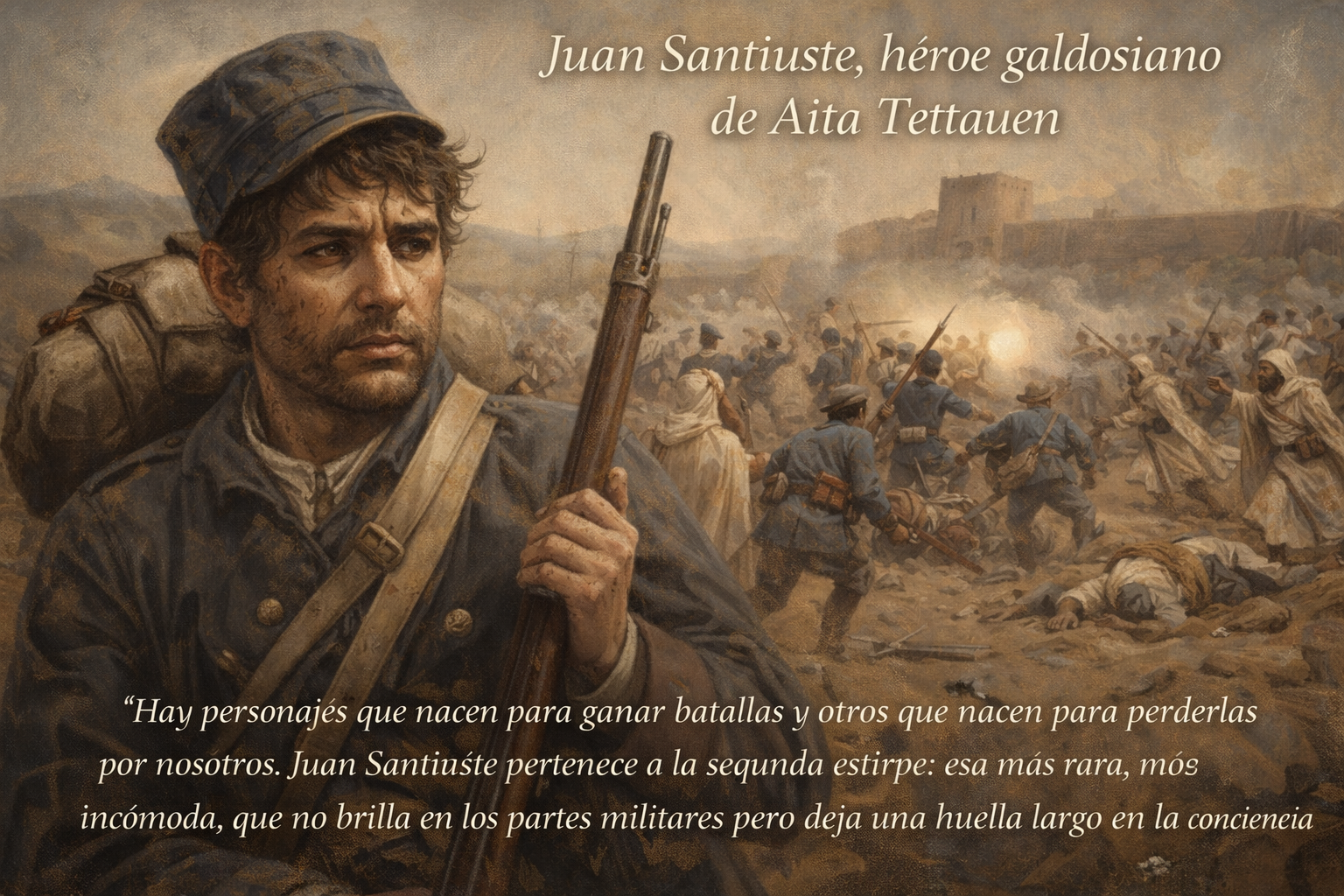
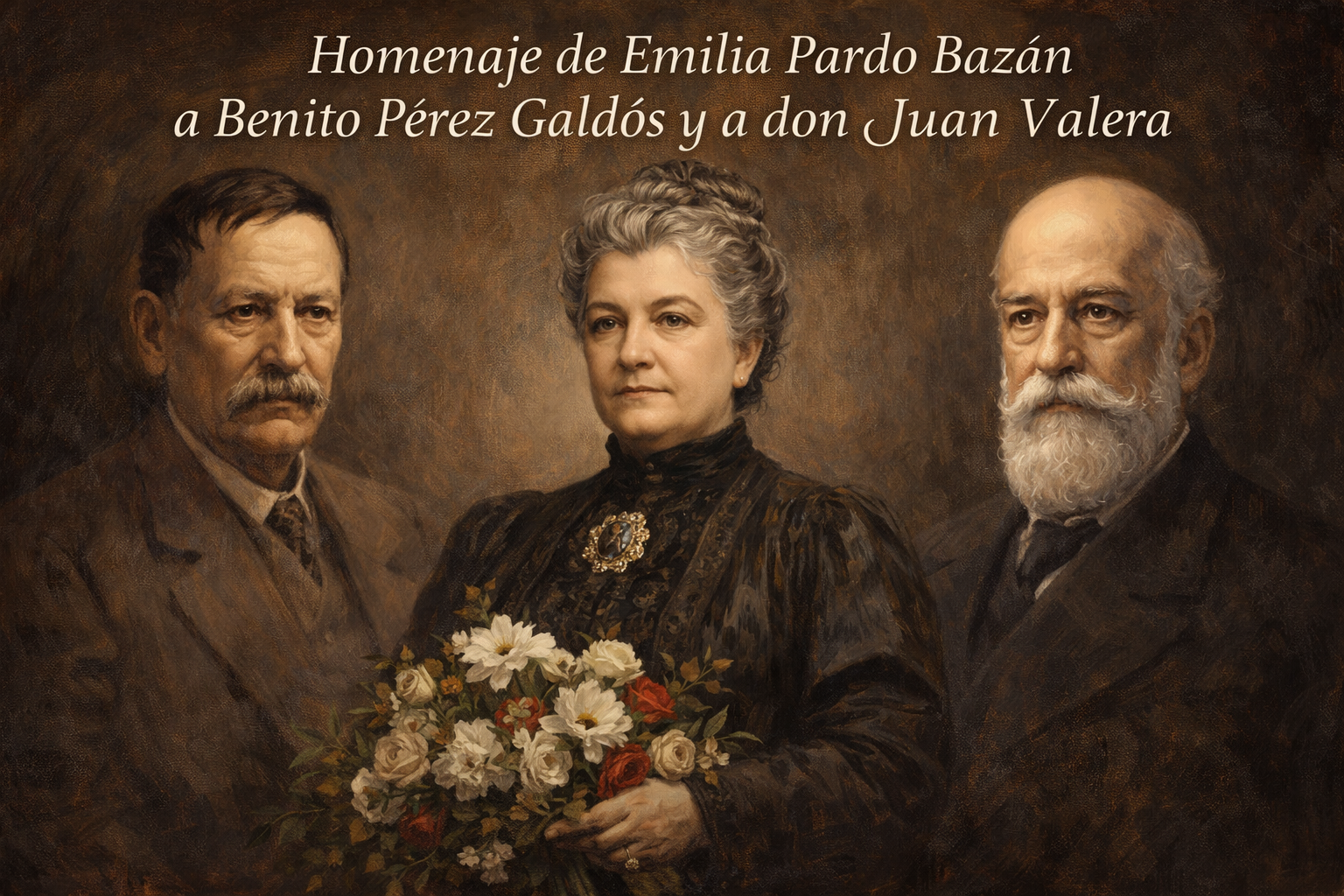












Lovart sounds like a game-changer for designers who want speed without sacrificing quality. The AI-driven canvas and multi-tool sync could streamline workflows drastically. I’ll definitely keep an eye on Lovart as it moves out of beta.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/register-person?ref=IHJUI7TF