No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
La mentira ha sido objeto de reflexión moral, filosófica y teológica desde la Antigüedad. Decir la verdad o falsearla con intención de engañar es mucho más que un acto cotidiano: tiene implicaciones éticas profundas, ha sido condenada o matizada por filósofos y teólogos, y en las sociedades democráticas modernas juega un papel crucial. En la España contemporánea, el debate sobre la mentira ha cobrado nueva relevancia debido a que figuras políticas y mediáticas han llegado a afirmar públicamente que “mentir no es delito”, relativizando así su gravedad. Este ensayo explora, primero, cómo pensadores clásicos y la tradición cristiana han entendido la mentira —desde Platón con su “mentira noble” hasta Kant con su imperativo de veracidad, pasando por la crítica radical de Nietzsche—. En segundo lugar, contrasta esas visiones con la cultura política y periodística española actual, donde prolifera la posverdad y algunos líderes normalizan el engaño si no conlleva sanción legal. Finalmente, se ofrece una reflexión crítica sobre el deterioro ético que supone trivializar la mentira en la esfera pública y las consecuencias antidemocráticas de esa tendencia.
La mentira en la filosofía: de Platón a Nietzsche
Platón: la “mentira noble” y el bien común
En la filosofía griega, Platón reconoció que la mentira podía tener un uso utilitario en política. En La República, introduce la idea de la “mentira noble”: un mito fundacional que los gobernantes filósofos contarían a la población para mantener la armonía social. Por ejemplo, Platón propone un relato según el cual cada ciudadano nace con un metal (oro, plata, bronce) mezclado en el alma por los dioses, lo que determina su lugar natural en la estructura social. Este mito del origen —obviamente falso— serviría para convencer a cada clase de aceptar su función (gobernantes, guardianes o productores) y así evitar conflictos. Paradójicamente, el filósofo-rey, quien más debería amar la verdad, es el único autorizado a mentir, siempre supuestamente por el bien de todos. Platón asume bajo un paternalismo político que la mayoría de la gente no comprende la verdad filosófica, por lo que engañarles en ciertos asuntos sería un mal menor para asegurar el orden y el bien común. Aunque esta posición justifica la mentira solo en casos excepcionales —como “medicina” preventiva frente al caos social—, establece una peligrosa conexión entre política y falsedad que ha resonado a lo largo de la historia.
Kant: la verdad como deber incondicional
Frente a enfoques utilitaristas, Immanuel Kant (siglo XVIII) representa la postura ética más rígida contra la mentira. En la moral kantiana, decir la verdad es un deber absoluto que no admite excepciones, respaldado por el imperativo categórico. Kant afirma que nunca es lícito mentir, ni siquiera para evitar un mal mayor. En su famoso ejemplo del asesino en la puerta, sostiene que si un homicida nos preguntara por el paradero de una víctima, no deberíamos mentirle para protegerla. Cualquier mentira viola la ley moral universal: no puede ser elevada a norma para todos sin contradicción (si todos mintieran, la confianza y el lenguaje mismo perderían sentido). Además, mentir instrumentaliza al prójimo, tratándolo como medio y no como fin en sí mismo, lo cual atenta contra la dignidad humana según la segunda formulación del imperativo categórico. Kant llega a decir que aun la mentira aparentemente más inocua “siempre daña a la humanidad” porque mina la confianza general. Esta postura radical refleja la convicción de que la verdad es un valor moral innegociable: la persona íntegra ha de querer la verdad por deber, independientemente de las consecuencias. En la ética kantiana, la mentira supone abdicar de nuestra responsabilidad moral autónoma y destruir el fundamento de la comunicación sincera sobre el que se erige la comunidad racional.
Nietzsche: crítica a la verdad y legitimación del engaño
En contraste con la condena moral de Kant, Friedrich Nietzsche (siglo XIX) ofrece una perspectiva revolucionaria que pone en entredicho la propia distinción rígida entre verdad y mentira. En su ensayo Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873), Nietzsche argumenta que lo que llamamos “verdad” son en realidad convenciones útiles, construcciones lingüísticas y metafóricas que con el tiempo olvidamos que lo son. Desde este enfoque genealógico, toda verdad encubre un trasfondo de mentira colectiva: la humanidad, por necesidad de vivir en sociedad, habría pactado un “tratado de paz” para mentir de forma gregaria y así evitar una “guerra de todos contra todos”. En otras palabras, mentimos en grupo al crear un lenguaje y conceptos que simplifican la realidad caótica; y con el olvido de ese origen ilusorio, llegamos a sentir nuestras construcciones como verdades indiscutibles. “Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son” llegó a escribir Nietzsche, subrayando que el impulso de buscar la verdad nace paradójicamente de la utilidad de creer en ficciones que conservan la vida. Para Nietzsche, el ser humano desarrolla un sentido de verdad no por amor a una realidad objetiva (inaccesible en su pureza), sino porque las consecuencias de ciertas “verdades” consensuadas son beneficiosas para la supervivencia, mientras que las mentiras flagrantes suelen traer perjuicios evidentes. Esta mirada desmitificadora no exalta la mentira per se, pero sí desmonta la pretensión de que nuestras verdades tengan un fundamento absoluto. En última instancia, Nietzsche invita a reconocer la dimensión creativa y hasta artística del intelecto humano: vivimos entre ficciones necesarias, y la moral tradicional que demoniza el engaño olvida que la civilización misma se erige sobre narrativas compartidas. Su postura, sin ser amoralismo simple, cuestiona que la sinceridad total sea un bien alcanzable o siquiera deseable en todos los casos.
La visión teológica: San Agustín y Santo Tomás contra la mentira
En la tradición judeocristiana, la mentira ha sido considerada típicamente un pecado y vinculada con la malicia del diablo (“padre de la mentira”, según Juan 8:44). San Agustín de Hipona (siglo IV-V) abordó extensamente este tema en tratados como De mendacio (Sobre la mentira) y Contra mendacium (Contra la mentira). El obispo de Hipona sostenía una postura de tolerancia cero hacia cualquier falsedad deliberada. Para Agustín, mentir es siempre moralmente incorrecto, pues implica una voluntad orientada a engañar. Define la mentira como “decir intencionalmente algo contrario a lo que se piensa”, enfatizando que el pecado del mentiroso radica precisamente en esa intención de engañar al prójimo
. Ni siquiera una buena causa justifica la mentira: aun si con una mentira pudiera salvarse la vida de una persona o evitar un mal gravísimo, Agustín arguye que no sería lícito hacerlo, porque el acto de mentir corrompe el alma y ofende a Dios, que es verdad suprema. De hecho, Agustín dedicó esos escritos a demostrar “que nunca es lícito decir una mentira” bajo ninguna circunstancia
. Esta inflexibilidad principista, heredera también del mandamiento bíblico de “no darás falso testimonio”, convirtió la veracidad en un pilar de la ética cristiana posterior.
Siguiendo la huella agustiniana, Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) —máximo exponente de la escolástica medieval— también condenó la mentira, aunque introduciendo distinciones importantes sobre su gravedad. Tomás retoma la definición esencial: mentira es “una declaración voluntariamente discordante con lo que piensa la mente”, es decir, afirmar algo que uno considera falso (aunque pudiese accidentalmente ser verdadero) con intención de engañar. Ahora bien, Santo Tomás clasifica las mentiras en tres tipos según su finalidad: las mentiras jocosas (por broma o juego), las oficiosas o “piadosas” (dichas para procurar algún bien o evitar un mal sin perjudicar a nadie) y las dañosas o maliciosas (dichas para perjudicar al prójimo). En su análisis teológico, toda mentira es intrínsecamente desordenada por oponerse a la virtud de la veracidad —que exige congruencia entre lo que uno piensa y dice—; sin embargo, no todas revisten la misma gravedad. Tomás enseña que una mentira maliciosa que causa daño grave es pecado mortal, ya que destruye la justicia y la caridad con el prójimo. En cambio, las mentiras oficiosas (por cortesía, conveniencia o incluso para salvar a alguien) y las meramente jocosas serían normalmente pecados veniales, por carecer de intención dañina y tener materia leve. Pese a esta graduación, Tomás deja claro que incluso la mentira más “blanca” es moralmente reprobable en sentido estricto, puesto que contradice el orden debido de la verdad. Coincide con Agustín en que Dios, que es verdad, jamás avalaría una falsedad; por tanto, el cristiano debe preferir callar o usar ambigüedades antes que afirmar una falsedad deliberada. La escolástica posterior y la Iglesia occidental en general adoptaron esta doctrina tradicional: la mentira nunca se justifica, aunque en la práctica la teología moral aceptase que mentiras sin malicia implican culpa leve. La integridad en el hablar quedó así elevada a signo de santidad personal y de respeto al prójimo, mientras que el mentiroso fue visto como alguien que rompe la confianza comunitaria y peca contra Dios.
La mentira en la cultura política y mediática de la España actual
La cultura política española reciente se ha visto salpicada por escándalos de falsedades defendidas desde el poder.
El contraste entre los principios éticos clásicos y la realidad contemporánea no podría ser más llamativo. Hoy en día, en España y en otras democracias, asistimos a lo que se ha llamado la era de la posverdad, en la cual la mentira se emplea abiertamente como herramienta política. La filósofa Hannah Arendt advirtió que la política moderna tiende a subordinar los hechos a la narrativa: la falsedad deliberada se convierte en un arma para moldear la percepción pública, aun a costa de borrar o distorsionar la realidad. De hecho, “el terreno político se ha convertido en campo de producción y reproducción de la mentira, alzándose esta como una de las más fuertes armas políticas en la actualidad”, mientras la verdad factual queda arrinconada en los discursos públicos. Esta descripción podría aplicarse certeramente a la España de los últimos años, donde hemos visto proliferar bulos, noticias falseadas y promesas vacías en el debate público sin consecuencias aparentes para sus autores. Lo más preocupante es que algunas figuras, en lugar de negar sus engaños cuando son descubiertos, reivindican implícitamente el derecho a mentir amparándose en que no están infringiendo ninguna ley penal.
Un repaso a la historia política reciente de España muestra ejemplos claros de mentira institucional. Durante el gobierno de José María Aznar, la gestión informativa del atentado islamista del 11-M (2004) estuvo marcada por la insistencia en una hipótesis falsa (la autoría de ETA) incluso cuando las evidencias apuntaban a otra dirección; esta manipulación, ampliamente percibida como intento de engaño masivo, socavó la credibilidad del Ejecutivo. Poco antes, en 2002, la catástrofe ecológica del Prestige (el petrolero hundido frente a Galicia) dio lugar a declaraciones oficiales minimizando el problema (“pequeños hilitos [de fuel] con aspecto de plastilina”, llegó a decir un ministro) que resultaron ser falsedades flagrantes. Igualmente escandaloso fue el caso del Yak-42 (2003), el accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles: el Ministerio de Defensa falseó la identificación de muchos cadáveres y mintió a las familias sobre las circunstancias, revelándose después graves negligencias. Estos son solo algunos hitos donde la difusión de versiones mendaces “formó parte de la naturaleza” de cierta práctica gubernamental. Años más tarde, la llamada “política de posverdad” no ha hecho sino intensificar esa tendencia: se lanzan acusaciones infundadas, se niegan datos verificados (por ejemplo, sobre cifras de desempleo, delitos o inversión pública) y se alimentan teorías conspirativas sin prueba, todo con tal de influir emocionalmente en la opinión pública o atacar al adversario.
Lo novedoso en la actualidad española no es que se mienta —eso desgraciadamente no es nuevo, como vemos—, sino la desvergüenza con que algunos justifican la mentira una vez expuesta. En octubre de 2025 estalló un caso paradigmático: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, declaró ante el Tribunal Supremo que había propagado a sabiendas un bulo sobre la Fiscalía para proteger a la pareja de Ayuso (investigado por delitos fiscales). Es decir, admitió bajo juramento que mintió deliberadamente en un asunto de interés público. Lejos de condenar esta conducta, la dirección nacional del Partido Popular cerró filas con Rodríguez y optó por relativizar el hecho. Varios portavoces “minimizaron la gravedad” de la mentira repitiendo una idea asombrosa: mentir no es ilegal. “Mentir no es delito”, señalaron, insistiendo en que Rodríguez no había cometido ningún ilícito penal. Según esta línea argumental, el escándalo sería en realidad una “campaña de acoso” orquestada por la oposición y ciertos medios, y mientras no hubiera delito tipificado, la responsabilidad política quedaría diluida. En palabras del propio equipo de Alberto Núñez Feijóo, se repartió así una verdadera “licencia para mentir”: total, mentir no infringe ninguna ley. Cabe subrayar la normalización del engaño que implica esta respuesta: en lugar de rectificar la información falsa o reprobar al mentiroso, se optó por aferrarse a un tecnicismo jurídico (la ausencia de delito) para eludir cualquier censura ética. La mentira, de ser un motivo de escándalo, pasó a ser casi una estrategia admitida siempre que no conlleve sanción.
El argumento “mentir no es delito” es técnicamente cierto en muchos contextos (salvo bajo juramento o en ámbitos muy específicos, mentir a la prensa o al público no está tipificado en el Código Penal). Sin embargo, resulta extremadamente peligroso desde el punto de vista democrático. Como ha señalado algún analista, en una sociedad libre la ley no persigue cada mentira, “mentir no es delito” en sí mismo; pero los poderes públicos “no pueden amparar ese comportamiento”, porque equivaldría a proteger la desinformación y la manipulación de la opinión pública. En el caso mencionado, la falsedad propagada por Rodríguez fue rápidamente desmentida por la Fiscalía con datos, y desencadenó una investigación judicial que salpicó al propio Fiscal General del Estado (al difundirse información reservada). Aun así, en vez de reconocer el error, la respuesta oficial del partido fue insistir en la no ilegalidad de mentir y restar importancia al embuste. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió del calado de esa actitud: “Cuando se dice que ‘mentir no es ilegal’, aparte de la gravedad de la afirmación, se está reconociendo implícitamente que se ha mentido” –comentó–, y se hace para tapar una “operación” política contra quien investigaba irregularidades. En efecto, asumir con descaro que se ha mentido, pero excusarse en que eso no acarrea castigo, refleja un preocupante cinismo moral.
No solo algunos políticos sostienen esa máxima; también hay periodistas o comentaristas que la reproducen, sea para criticar a la clase política o —peor— para justificar sus propias prácticas. En un artículo reciente sobre la crisis del periodismo, el analista Carlos Sánchez recordaba irónicamente una frase que circula: “En una sociedad libre, mentir no es delito, siempre que no se haga ante un juez”. Aunque lo afirmaba en tono descriptivo, de inmediato añadía que tolerar la mentira impunemente desde las instituciones equivale a dinamitar los fundamentos de la prensa libre y de la opinión pública informada. Lamentablemente, España ha visto crecer espacios mediáticos que anteponen la agenda ideológica o el sensacionalismo a la verdad factual. Ciertos medios digitales y tertulianos se han convertido en altavoces de bulos, difundiendo informaciones no contrastadas que luego los partidos repiten. Como describe Esther Palomera, en el caso del bulo de Ayuso y la Fiscalía “la difusión masiva de sus patrañas siempre contó con la ayuda de sus voceros de guardia” en prensa y redes. Dichos “voceros” —señala Palomera— han abandonado la deontología periodística de verificar los hechos, convirtiéndose en “tontos útiles” de la propaganda interesada. La mentira, así amplificada por medios afines, siembra confusión y polarización en la sociedad. Y al final, cuando desde el poder se intenta justificar esas falsedades en vez de desmentirlas, lo que se transmite a la ciudadanía es un mensaje devastador: la verdad no importa. Importa quién grite más fuerte su versión, aunque sea falsa, y si mentir sale “gratis” (sin castigo legal ni coste político inmediato), entonces vale todo en la lucha por el poder o por la audiencia.
.


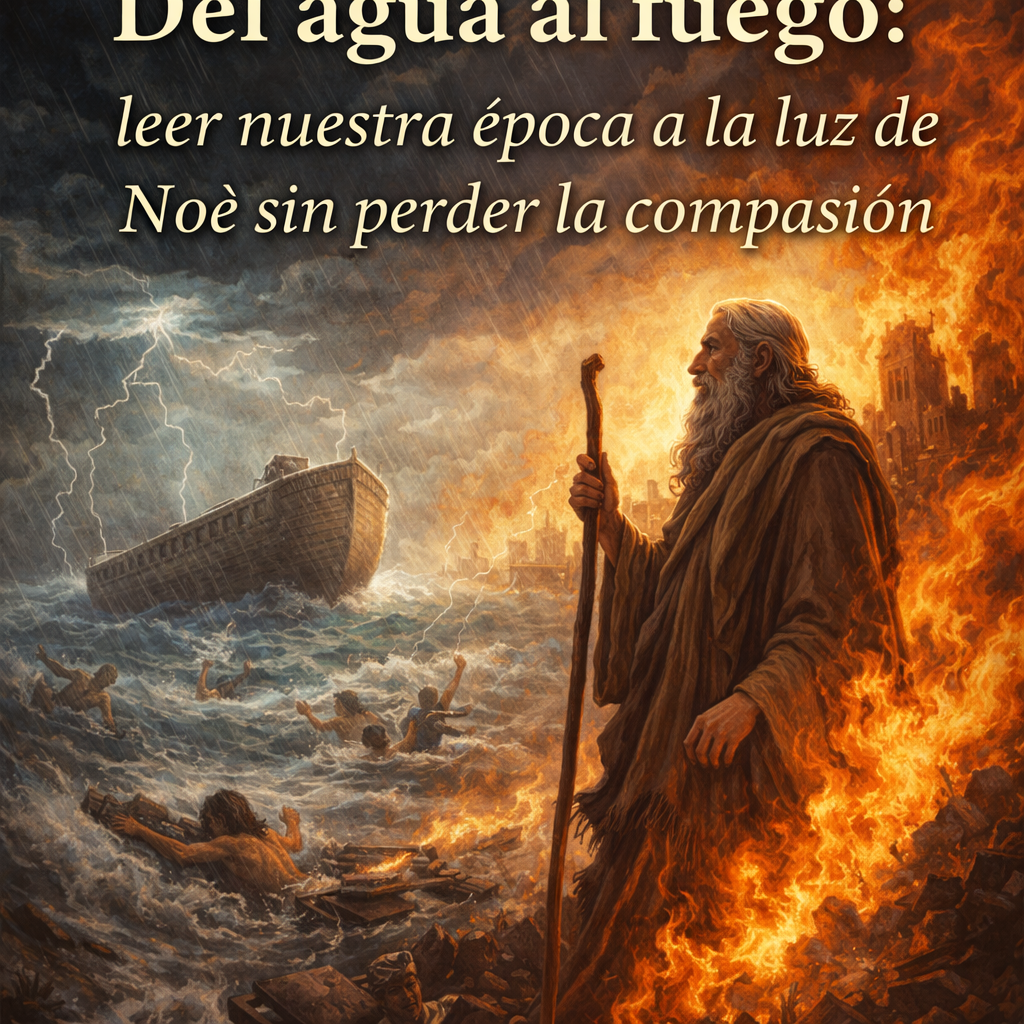
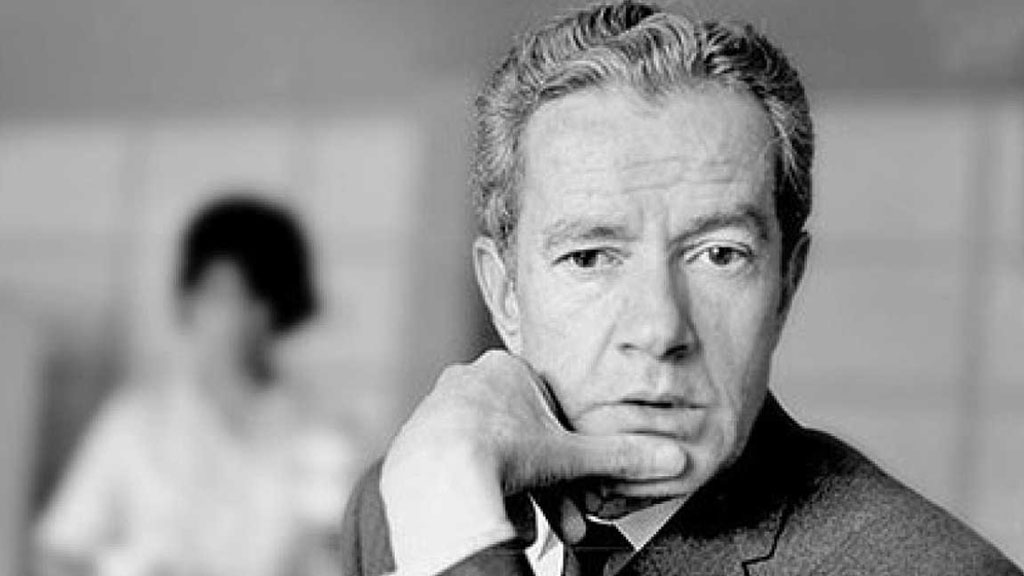












Alright folks, tried topvin. Their welcome bonus actually seemed pretty legit, wasn’t too hard to meet the wagering requirements. Definitely worth checking if you’re new to online gambling. See for yourself: topvin
Tried 797bet for the first time last night. Variety of games is great, and I actually won a few bucks! Will definitely be back to try my luck again. Visit them here: 797bet
BK8xamvn, let’s get this bread! I’ve heard good things – hoping for some quick wins and a solid user experience. Wish me luck on bk8xamvn!
Spincassino, got the spins on my mind! Hope they have a good selection of slots. Let’s give it a whirl! spincassino