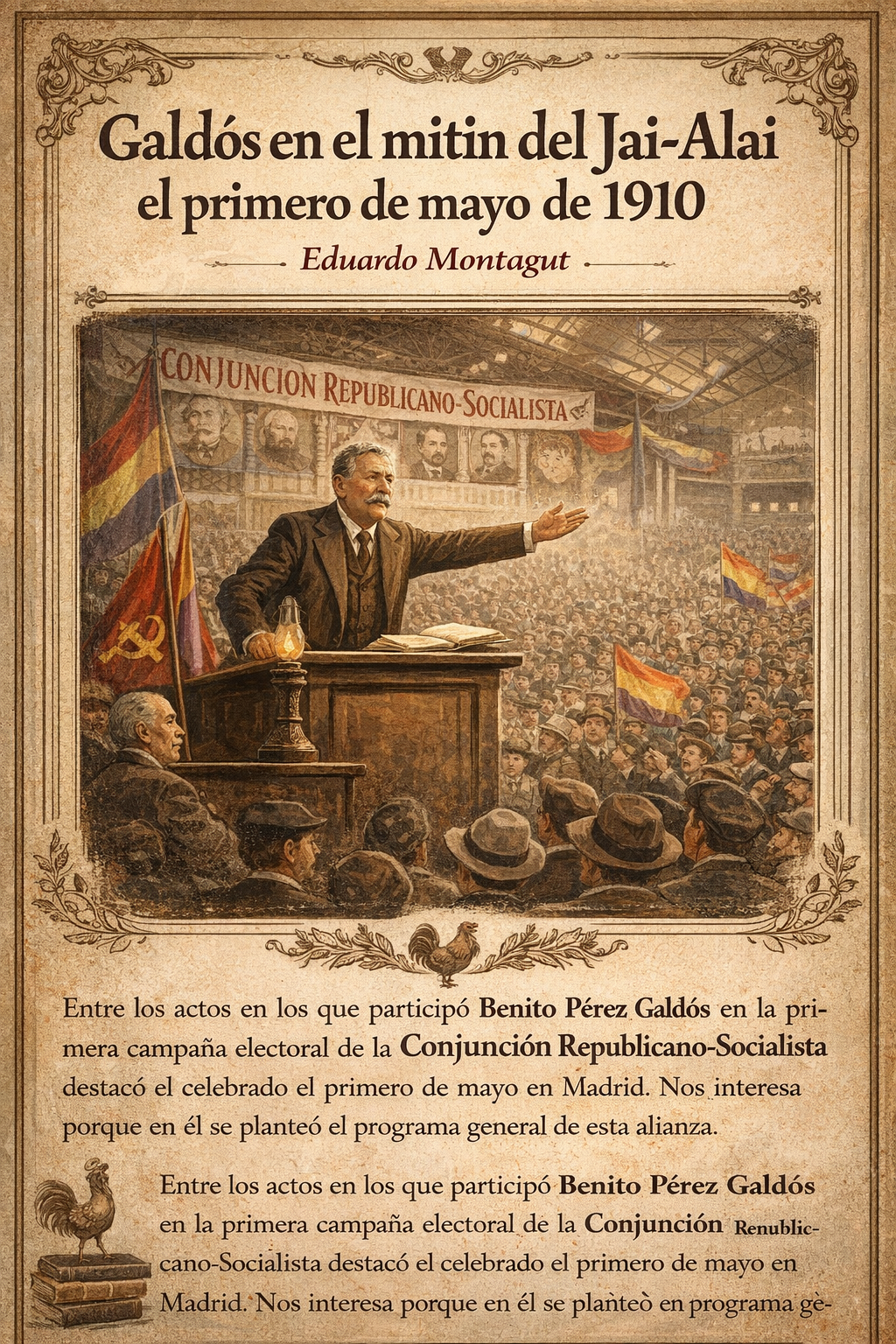No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
La envidia es el único vicio que no goza: su placer no está en conseguir nada, sino en ver caer a otro. En la vida pública, ese impulso se disfraza de moralismo vigilante, de celo fiscalizador o de amor a la verdad. Pero cuando rascas un poco, aparece el viejo motor: no se busca elevar el estándar de lo común, sino rebajar la cabeza que sobresale. La envidia no quiere justicia; quiere nivelación por abajo.
No confundamos la crítica —imprescindible— con la envidia —corrosiva—La crítica se ocupa de decisiones, presupuestos, leyes, resultados. La envidia se obsesiona con personas, trayectorias, afectos, círculos íntimos. La crítica pregunta “¿qué hiciste con el poder que te dimos?”. La envidia susurra “¿quién te crees que eres para tenerlo?”. Y, cuando puede, extiende la sospecha a los que rodean al objetivo, porque el rencor siempre necesita ampliar el perímetro del daño.
No es un mal nuevo. Los griegos le dieron nombre —phthónos— y hasta inventaron un mecanismo institucional para gestionarlo: el ostracismo. Cada tanto, Atenas votaba a quién “enfriar” durante diez años, no por delito probado, sino por acumular demasiada influencia. Hay anécdotas que lo explican mejor que cualquier tratado: a Aristides “el Justo”, cuenta Plutarco, un ciudadano le pidió que escribiera su nombre en la tablilla porque estaba harto de oír llamarle justo. No importaba su conducta, sino el brillo que proyectaba. La democracia naciente prefería amputar la altura que construir mejores cimientos.
Roma lo entendió a su manera con la parábola más cruel y eficaz: Tarquinio el Soberbio, ante la pregunta de su hijo sobre cómo dominar una ciudad, respondió cortando las cabezas de las amapolas más altas del jardín. El mensaje sobrevivió a los siglos con un nombre que hoy usamos sin rubor, “síndrome de la amapola alta”: no tolerar la excelencia si no es la nuestra. A partir de ahí, la política convierte la inspección en deporte de demolición.
Los modernos tampoco salimos indemnes. Maquiavelo describe la invidia como un viento permanente en el palacio y en la plaza. No es un accidente, es un clima: cuando alguien prospera, el que no alcanzó su rango percibe esa diferencia como una ofensa personal. La tentación de transformar el mérito ajeno en sospecha es demasiado rentable. En Florencia, en las Cortes hispánicas o en cualquier capital, se repetía el libreto: pasquines, rumores, sátiras, judicaturas accionadas a golpe de resentimiento. A falta de pruebas, se multiplicaban los adjetivos; a falta de delitos, se buscaba el pecado original: vínculos, amistades, sangre.
La historia española ofrece ejemplos sabrosos y amargos. Pocos ministros fueron atacados con más saña que Godoy; la política de pasquines convirtió su figura en caricatura útil para justificar el desorden de otros. En el siglo XX, la palabra cainismo se nos quedó pegada como diagnóstico nacional: una guerra de hermanos donde el adversario no es alguien que piensa distinto, sino alguien que “no debe estar”. La envidia nacionalizada funciona así: convierte el desacuerdo en ilegitimidad y, desde ahí, el paso al escarnio es corto.
La envidia siempre trae un manual de trucos. Primero, reduce los logros del otro a privilegio: si ganaste, “algo te habrán dado”. Después, moraliza la biografía: cualquier error —real o inventado— se estira hasta que parezca culpa estructural. Por último, amplía el objetivo: si no alcanza con tu perfil público, se arremete contra tu vida privada. El fin no es esclarecer nada, sino saturar de ruido para que nadie recuerde qué era relevante. Si se consigue que el acusado viva a la defensiva, la envidia ya ganó: la plaza se entretiene, la administración se paraliza y la conversación pública se pudre.
¿Por qué la envidia prende tan bien en democracia? Porque las democracias viven de comparar. Comparamos programas, currículos, cifras; también comparamos estilos, carismas y tatuajes. Ese hábito saludable de contrastar puede degenerar en deporte de agravio cuando la cultura se rinde al “scroll infinito” del escándalo. La economía de la atención adora la envidia: es pegajosa, simple, barata de producir y, sobre todo, contagiosa. Un dato cuesta; un dardo vuela solo.
No se trata de blindar a nadie del escrutinio. Al poder se le mira con lupa. Pero hay una frontera que separa la fiscalización democrática del linchamiento moral. Para reconocerla, basta hacerse tres preguntas rápidas antes de compartir, aplaudir o amplificar el próximo “destape”: ¿esto mejora la vida de alguien que no soy yo?, ¿depende de un juez —o de un auditor— o depende del número de likes?, ¿estoy juzgando hechos o castigando identidades? Cuando las respuestas se descarrilan, no estamos en el territorio de la crítica, sino en el de la envidia organizada.
La envidia no sólo devora a quien apunta; devora también a quien la practica. Empobrece el lenguaje, porque obliga a hablar con insinuaciones, ahora ya con palabrotas declaradas de muy mal gusto. Empobrece las instituciones, porque las somete al ritmo caprichoso del rumor. Empobrece al ciudadano, porque le hace creer que vigila a los poderosos cuando en realidad lo distraen con muñecos de feria. Es un impuesto regresivo sobre el ánimo cívico: cuanto menos tenemos, más nos cuesta pagarlo.
La salida no es idílica; es política en el mejor sentido. Necesitamos un pacto mínimo de higiene pública que no exige afecto por los gobernantes, sino amor por la democracia. Ese pacto incluye, al menos, cuatro hábitos cívicos: separar con rigor lo penal de lo moral, y lo moral de lo estético; poner la carga de la prueba en quien acusa —no en quien se defiende—; distinguir entre conflicto de interés y crimen; y preservar la intimidad de los que no pidieron exponerse, porque arrastrar a terceros a la plaza pública no nos hace más libres, sólo más crueles. Nada de eso reduce el control al poder; al contrario, lo fortalece, porque lo libra del barro para discutir lo que de verdad importa: políticas, resultados, prioridades.
Quizá convenga recordar que la envidia es pésima brújula para elegir bandos. Hoy sirve a unos contra otros; mañana, a la inversa. Ningún proyecto está a salvo cuando el método de la amapola alta se vuelve norma. Quien aplaude el derribo en nombre de su causa olvida que, una vez instalada, la maquinaria ya no distingue colores. La envidia no hace prisioneros: hace hábito.
Hay, además, una dimensión humana que conviene rescatar. La política no la hacen héroes puros ni villanos de cartón: la hacemos personas con biografías, familias, errores y aciertos. Exigir ejemplaridad no implica reclamar santidad. Y exigir rendición de cuentas nunca puede traducirse en derecho al escrache perpetuo. Una democracia adulta se permite el lujo de dos cosas raras: criticar con dureza sin odiar, y defender la frontera de la intimidad incluso de quien nos cae mal. Ese doble gesto es una vacuna contra la manía contemporánea de convertirlo todo en espectáculo punitivo.
Dirán que esta defensa es naíf en tiempos de trincheras. No lo es. Es, de hecho, la única forma de cuidar lo que sí funciona. Ninguna sociedad ha mejorado su educación atacando a los hijos de sus adversarios, ni su sanidad husmeando en fotografías, ni su economía persiguiendo fantasmas. Sí, en cambio, mejoran cuando elevan el nivel de la conversación, cuando los medios se atreven a priorizar lo relevante, cuando los partidos no hacen de la vida privada un campo de batalla y cuando los ciudadanos nos negamos a ser audiencia cautiva del agravio.
La envidia es un vicio viejo con plataformas nuevas. Se alimenta de nuestro cansancio, de nuestra prisa, de nuestra necesidad de estar “al día”. Resistirla no exige héroes, sino hábitos: desconfiar de lo demasiado sabroso, premiar el dato por encima del dardo, sostener el desacuerdo sin convertirlo en repudio del adversario como persona. Lo contrario es entregarle el mando a la emoción más improductiva que conocemos.
Que la envidia no escriba la agenda. Que la crítica la escriba mejor. Y que, cuando el ruido nos arrastre hacia la plaza del escarnio, recordemos a aquel ateniense que quería expulsar al “justo” por puro hartazgo de su fama. No caigamos en la trampa de confundir el brillo ajeno con una ofensa propia. La democracia no teme a la luz; lo que la mata, gota a gota, es la sombra pegajosa de la envidia.