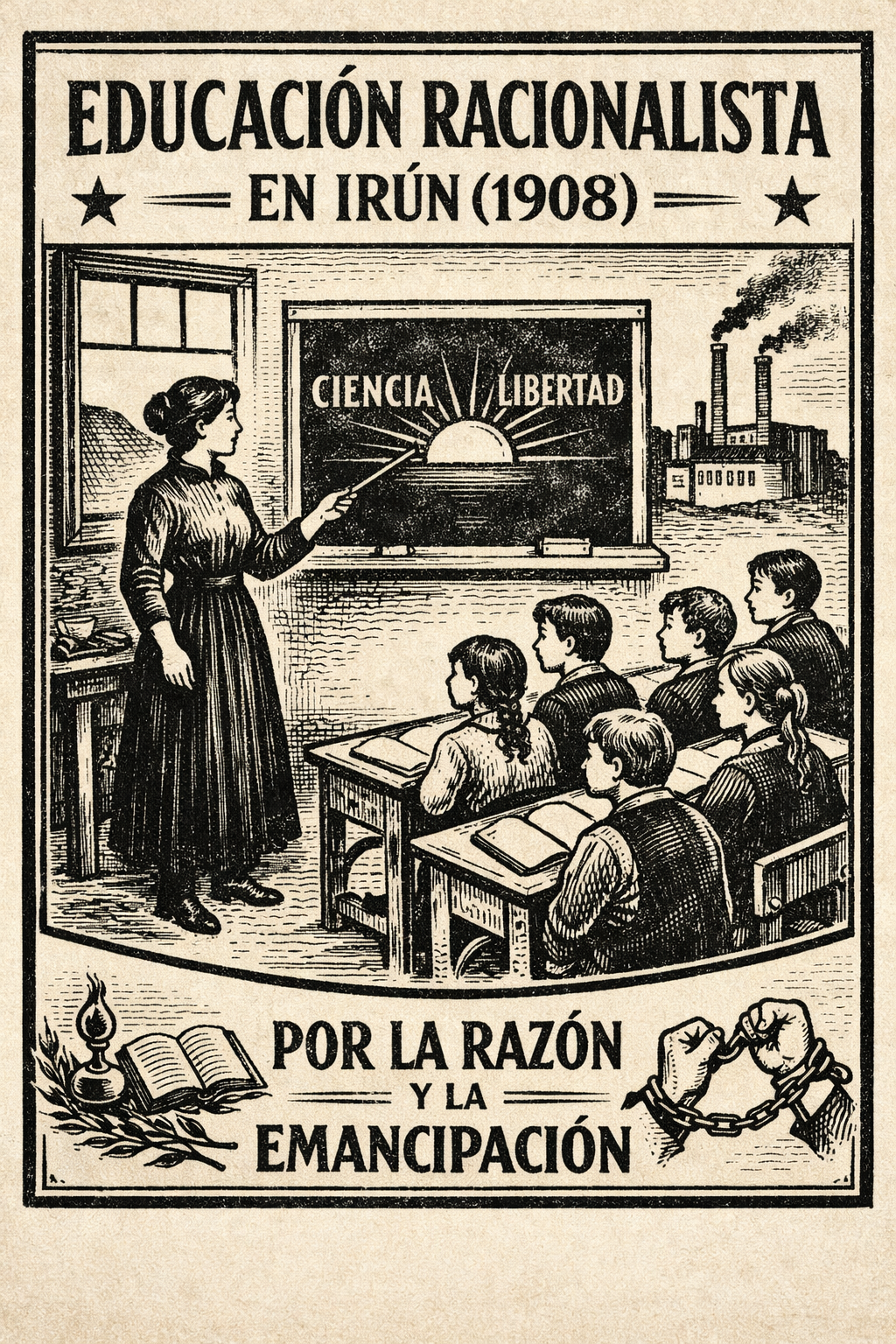No hay productos en el carrito.

Electra, Año I, Núm. 8, Madrid, 30 de Marzo de 1901,
(Sensación)
La Casa, la Sangre y la Melancolía: Valle-Inclán lee a Baroja
En esta breve pero intensa pieza publicada en la revista Electra el 30 de marzo de 1901, Ramón del Valle-Inclán traza una suerte de eco literario al universo narrativo de Pío Baroja, concretamente a su novela La Casa de Aizgorri. Pero más que una crítica o una reseña, este texto es una vibración estética: un espejo melancólico, una relectura lírica, una evocación simbólica donde la ruina moral, el sentido trágico de la estirpe y la figura redentora de una mujer silenciosa (Argueta) componen una escena digna del último modernismo español.
Aquí no hay alabanza explícita ni análisis académico. Hay un gesto de escritor a escritor, una forma de decir: “yo también he estado allí, en esa casa, en ese mundo crepuscular donde la nobleza degenerada convive con las abejas, las palomas y la santidad de lo inútil”. Valle-Inclán no juzga, evoca. Y en esa evocación, que mezcla el paisajismo emocional, la liturgia del tiempo detenido y un catolicismo difuso de viejas almazaras y mujeres que hilan, aparece una escritura profundamente sensorial, cargada de símbolos, donde el campo, el vino, los bordados, las esquilas y las colmenas no son paisaje: son lenguaje.
El resultado es un texto que se lee como si uno atravesara un retablo de niebla vasca y resignación medieval. Argueta, la hija del degenerado Lucio de Aizgorri, representa para Valle la última luz espiritual en una familia apagada por la decadencia. Ella, sin decir una palabra, borda la memoria, cría el presente, y reza por un futuro que no llegará. Es una santa laica. Una mística rural. Una sombra de la Magdalena que resiste entre licores y colmenas, entre ovejas blancas y libros olvidados.
Este artículo es también un indicio temprano del Valle-Inclán que vendrá: el que busca en el lenguaje no la descripción del mundo, sino su transfiguración.

Pío Baroja nos ha contado las postrimerías de «La Casa de Aizgorri» en un libro audaz e ingénuo, aldeano y grave: un libro lleno de murmullo y de imágenes misteriosas, como esos ríos humildes que se deslizan por las praderas, cual si buscasen ir siempre ocultos. Cuando yo leía «La Casa de Aizgorri» me parecía escuchar el murmullo de una voz familiar; y me parecía que los sucesos del libro los oímos referidos muchas veces por los médicos de aldeas que tienen ya en sí esa sabiduría que perdieron los niños enfermos, mientras los niños actuales lo usan con burdas copias grises. Y la voz familiar, cuando se refería a la historia de las dos zagalas, remansaba en un rumor que se iba haciendo más dulce, como si el alba comenzase a dorar los castaños del soto.
Los niños de Aizgorri tienen unos ojos graves y oscuros, y al mirarlos se siente ese indeciso encantamiento que se siente cuando se despierta, por vez primera, la sensibilidad del corazón.
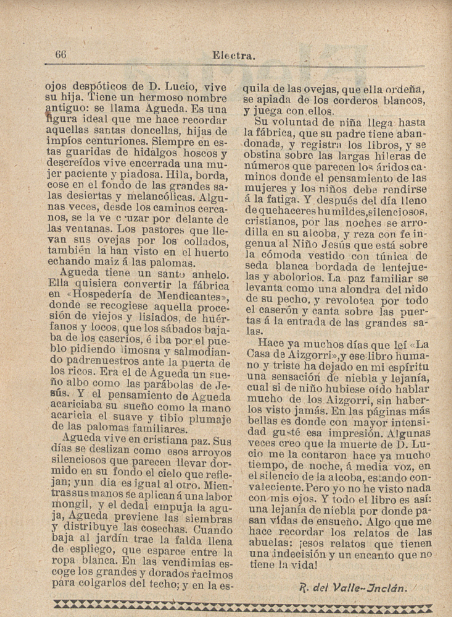
Cuando Pío Baroja estuvo en aquella casa aún vivía D. Lucio de Aizgorri, un caballero achacoso, déspota y borracho, que olvidara la tradición hidalga y campesina de todo su linaje, entregado al orgullo de la solariega viviendo una vida sórdida entre detritos aldeanos. En los rudos bancos, sobre los que se sentaban en otros tiempos las dueñas del linaje, ahora se dormían los criados; las grandes arcas, que contenían en otro tiempo las sábanas con las nieblas del valle, y el oro del ajuar, se pudrían entre el olor del vino de la patraña, en un rincón del corredor.
D. Lucio de Aizgorri, fruto tardío y decrépito de su raza, y tuvo hijos naturales de una mujer astuta y grosera. Esos niños, cuando los vio Baroja por primera vez, estaban desnudos, jugando entre las hojas de una viña.
En la inmovilidad de Vizcaya, donde todo parece somnoliento como un día de diciembre a la sombra de una parra sin hojas, Aizgorri era de esas casas donde aún cantan los Melchora la nodriza, como en los tiempos lejanos. Y el niño de Aizgorri, que duerme en la vieja cuna, es el símbolo de la raza que no se renueva: una flor de hierro que se cierra de noche. Marchita sin abrir y ya rígida de hastío.
En el sombrío caserón, bajo los ojos despóticos de D. Lucio, vive su hija. Tiene un hermoso nombre antiguo: se llama Argueta. Es una figura ideal que me hace recordar aquellas santas doncellas, hijas de limpios centuriones. Siempre en estas guaridas de hidalgos mozos y despectivos vive encerrada una mujer paciente y piadosa. Hila, borda, cose en el fondo de las granjas semidesiertas y melancólicas. Algunas veces, desde los caminos cercanos, se le ve usar por delante de las ventanas. Los pastores que llevan sus ovejas por los collados, también la han visto en el umbral sentada más de las palomas.
Argueta tiene un santo anhelo. Ella quisiera convertir la fábrica en «Hospedería de Mendicantes», donde se recogiese la aquella procesión de viejos y lisiados, de humildes pobres de Dios; e incluso no se desdeñaba de pensar en el albergue de prostitutas arrepentidas, como una sombra de la Magdalena. El mismo padre de Argueta acariciábala sin amor como la mano de su criada, y ella lo amaba sin deseo, como una figura del pasado en un drama evangélico.
Argueta vive en cristiana paz. Sus días se deslizan con la serena solemnidad de un rosario. Lleva dormido en su fondo el goce de vivir con un dulce abandono de alma y de cuerpo. En la tarde, cuando silba el alambique, y el aguardiente en la alquitara sube y canta, Argueta amamanta las abejas de la colmena. Cuando baja del campo, se descalza en el portal; se quita las sandalias de paja para coger los delgados y tiernos ramos de los granados; y de rodillas limpia para colgarlos del techo; y en la esquila de las ovejas, que ella ordeña, se apiada de los corderos blancos, y juega con ellos.
Si su juventud de niña llega hasta la fábrica, es que su padre tiene abandonada, y registrar los libros, y se obstina sobre los viejos asientos de simios que parecen los áridos caminos donde el pensamiento de la infancia dejó su primer rastro antes de fatigarse. Y después, ella llena de recogimiento sus días con la esperanza de una resurrección en el alma del Niño Jesús que está siempre en su alcoba, y reza con fe ingenua, sabiendo que su porvenir es la ausencia de gozo. En la vida de esa blanca bordada de interior, se diviniza el trabajo como un culto al pasado; y por eso no perturba su mirada el porvenir, que se va cerrando como una de las grandes salas de la casa.
✍️ R. del Valle-Inclán
Observatorio Negrín-Galdós