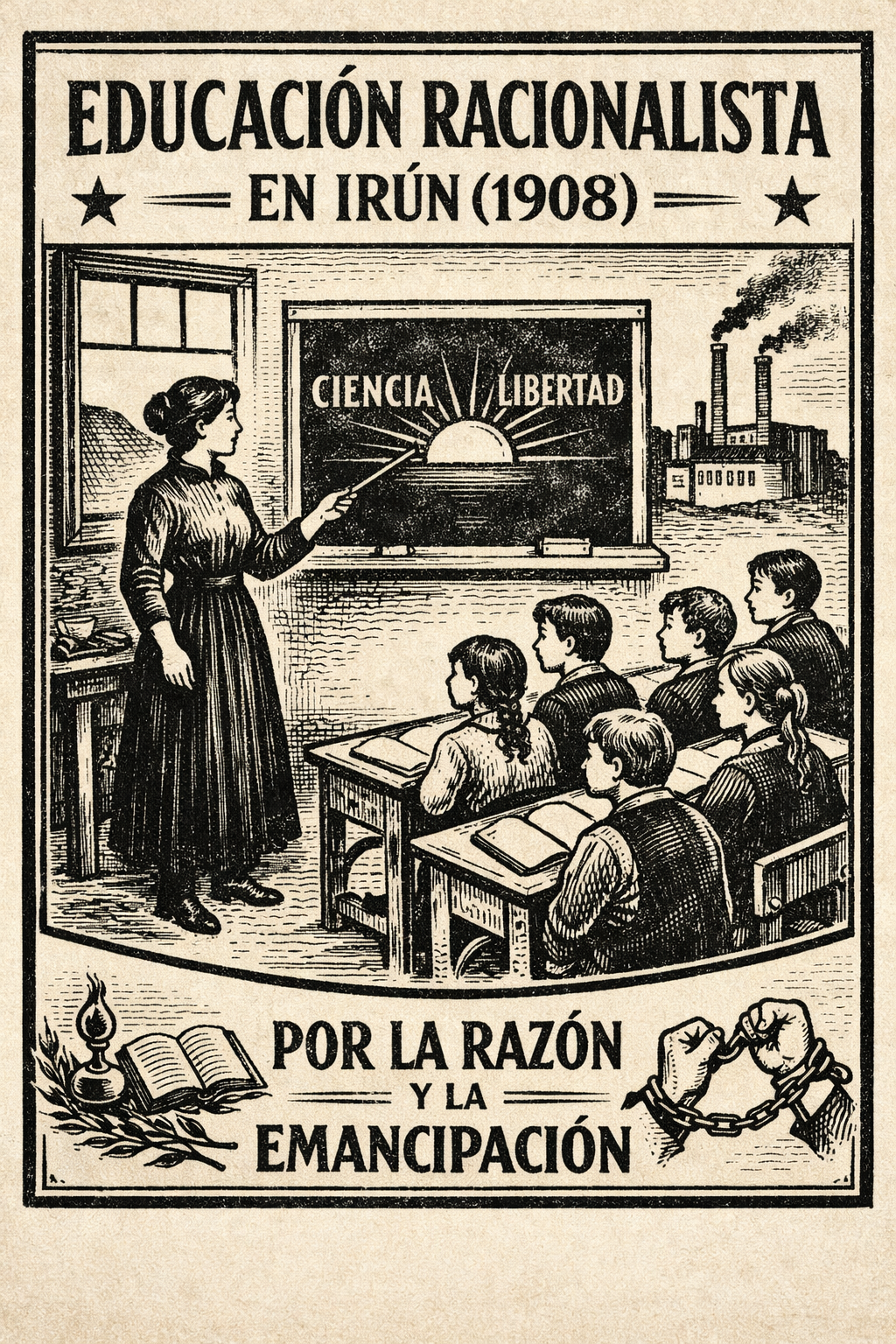No hay productos en el carrito.

Francisco Massó Cantarero
La sociedad es un conjunto de instituciones, creaciones cultuales, intereses cruzados, usos, costumbres, ritos religiosos, valores morales que han surgido de los sentimientos, ideas y creencias de los individuos que la componen; pero, tienen una existencia y preponderancia superior y distinta a la de tales individuos, porque condensa un estilo o manera de ser que, a su vez, otorga una identidad diferenciada.
Con ese marco, la sociedad crea normas no escritas y leyes para integrar a los individuos singulares que la constituyen, regulando sus conductas. Las normas y leyes son como la savia que da vida al organismo social, reconstituye la sociedad por dentro y aporta los nutrientes precisos para garantizar la supervivencia y ascendencia del conjunto. Cuando se promulga una ley, todos los ciudadanos quedan obligados a cumplirla, porque es garantía para saber a qué atenerse en esa sociedad concreta, restringiendo la heterogeneidad del individualismo. Esto es una obviedad necesaria.
Tras la convención de la división del trabajo, la diversidad es una característica de la sociedad; los individuos se especializan progresivamente, que es como decir que cada vez se individualizan más. Un especialista, dejó dicho Ortega, es alguien que sabe casi todo de casi nada. En consecuencia, se hace necesaria la complementariedad entre ellos, con el fin de garantizar el respeto a los papeles respectivos. Tal equilibrio se mantiene compartiendo objetivos, principios, valores y normas. Seguimos conformándonos con lo obvio.
La anomia es la ausencia de normas que regulen las relaciones entre las diferentes funciones sociales, que cambian de continuo, a tenor de las transformaciones que acompañan al desarrollo de la sociedad. Por ende, exigen la acomodación de las normas, su actualización, con el fin de disminuir la diversidad y los riesgos que generan, por una parte el individualismo con su tendencia egocéntrica y por otra la especialización a que obliga el acontecer social, cuya perspectiva es peculiar.
La anomia, como elemento de divergencia social personal, sobreviene cuando la sociedad fracasa en su proceso de configuración interior y de ahí, de ese fracaso, dijo Durkheim a principios del siglo XX, puede provenir el suicidio. Éste, ciertamente, no es un riesgo menor, en el caso de la anomia individual, cuando la falta de pertenencia a grupos estructuradores (familia, escuela, grupos primarios en general) no permite que la persona interiorice los principios, valores y normas que garantizan la convivencia, la complementariedad social y, por tanto, la adaptación de los individuos. Sin adaptación, el individuo considera las normas excesivas en su rigor, o injustas, o inadecuadas para la situación. Es decir, está desprotegido para adaptarse a la sociedad e inicia prácticas adaptativas desadaptativas, divergentes, de protesta e inconformismo.

En el proceso delusivo, surge lo que Durkheim llama la pasión del infnito, que define del modo siguiente: se desboca la sed de cosas nuevas, goces ignorados, sensaciones sin nombre que pierden su atractivo en cuanto son conocidas. El individuo, al carecer de normas, no tiene límites y deambula, sin norte y sin sentido. Este es un camino recto al suicidio, aunque escribo en fechas pantagruélicas de consumismo.
Cuando la anomia afecta a grandes grupos, incluso a la sociedad en general, el déficit del proceso regulador crea incertidumbre, porque la subjetividad campa a sus anchas y el particularismo tiende al caos. Es el fenómeno que Ortega describió en su España invertebrada, donde explica las tendencias centrífugas de la nación española, achacándolas al individualismo que él sitúa en el dominus romano, mientras Carlos Fuentes, en El espejo enterrado, lo enraíza en la idiosincrasia ibera. Lo digo por destacar el carácter atávico de los nacionalismos, de los que sólo cabe esperar políticas umbilicales, cuius deus venter est.
La anomia aguda produce deterioro del sistema de valores que, conlleva la desintegración del grupo, o de la sociedad en su conjunto, de lo cual tenemos experiencia en la España de las dos repúblicas.
En las sociedades arcaicas y simples, cuyos miembros mantenían una conciencia única de creencias, las costumbres eran sagradas, porque garantizaban los vínculos de las personas entre sí y de éstas con su dios. Eran sociedades rituales que castigaban con dureza la disidencia, porque ésta amenazaba la solidaridad mecánica en la que se fundamentaban. Eran sociedades capaces de decretar el vudú, tal como ocurría en África y en el Caribe antes del proceso de la hispanidad, o condenar a la hoguera inquisitorial al disidente, fueran muladíes, judaizantes, protestantes o, supuestamente, brujas.
Hoy, la fe y la tradición han perdido su capacidad organizadora y el control y los límites reposan sobre la razón, como elemento de juicio y los saberes, técnico y científico, como asesores del control.
No obstante, nos encontramos que la cúspide de la sociedad se ha hecho anómica: el Gobierno carece de soporte democrático parlamentario y no puede fijar los presupuestos, que señalan los objetivos comunes de la sociedad, ni actualiza las leyes que afianzan la convivencia; pero, artificiosamente, mezcla en un mismo decreto-ley la reforma de las pensiones y la moratoria anti-desahucios. Los ministros evitan cuanto pueden el control parlamentario y se zafan del mismo insultando a la oposición que cumple su función, o acusando, en lugar de responder a lo que se les pregunta. El presidente se toma quince días de vacaciones, como si fuera un escolar, dejando sin ejecutar los fondos europeos que caducan dentro de ocho meses.
Por si fuera poco, la corrupción campa a sus anchas desde la familia del presidente, cuyo palacio sirve de centro de operaciones para su mujer y escondrijo para su hermano; continúa enfangando a los colaboradores inmediatos, Ábalos y Cerdán, y a los siguientes: las empresas de la trama Plus Ultra, cuyo cerebro financiero blanquea dinero con casas de lujo en Mallorca, operan desde un chalet situado en una pequeña isla británica, donde no puede intervenir la UCO; Adif, que cambió a mano la puntuación de un concurso para adjudicar 65 millones, ahora teme una posible revisión judicial de los contratos de Nuevo Norte. ¡Qué habrá hecho!
El particularismo se enseñorea a su antojo de los diferentes ministerios: en Justicia, suspenden la prisión para el ex-alcalde de Linares, que, según condena no firme, robó 125.000 euros; son muy garantistas. Igualdad mantiene el suministro de pulseras anti violencia a la empresa que las sirvió defectuosas e inservibles; reconocer un error es una debilidad. Interior da la nacionalidad a 500.000 nietos del exilio, cuyos votos espera, mientras deja que los narcos se refugien del temporal en las costas españolas y obliga a las fuerzas del orden a operar con material obsoleto. Eso sí, Hacienda exige que los aguinaldos y los regalos de los Reyes Magos tributen el impuesto de sucesiones y donaciones, no vaya a ser que los abuelos pensionistas se excedan en su generosidad y queden impunes.
Todo esto es pura anomia: cada uno va a lo suyo, a salvar su imagen como sea, sin atender a principios o valores comunes, porque han privatizado la res publica. Ciertamente, apoyan su anomia en una antinomia.
Por aclarar, diré que mis concreciones están extraídas de un mismo ejemplar de un periódico digital, del pasado 30 de diciembre de 2025. No hago arqueología. Sólo pongo de relieve la estupefacción, el asombro y el temor al suicidio colectivo, por la anomia aguda que sufrimos en la cúspide.