No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956 y autor de la célebre Platero y yo, fue un poeta obsesionado con la pureza artística. Desde joven mostró una entrega casi religiosa a la poesía, aislándose del mundo común para vivir “exclusivamente en busca de la belleza”. Esta dedicación absoluta, tildada a menudo de elitista, se tradujo en dos posturas controvertidas que marcaron su obra y su figura: por un lado, su convicción de que la poesía era un arte especial, no destinado al gran público sino solo a aquellos de sensibilidad exquisita; por otro, su rebeldía contra las normas ortográficas, llevando al extremo su idea de libertad creativa al adoptar en sus últimos años una ortografía personalísima. En este ensayo de opinión exploraremos ambas facetas –el elitismo estético y la ortografía heterodoxa de Juan Ramón– a través de sus propios escritos, sus declaraciones y la mirada de la crítica, para entender cómo se articulaban en su credo artístico y cuál ha sido su recepción e impacto.
Poesía en la torre de marfil: un arte para unos pocos
La actitud de Juan Ramón Jiménez hacia la creación literaria ha sido comparada con la del artista encerrado en una torre de marfil, ajeno a las modas y al aplauso fácil del público. Él mismo admitía que su vida entera estaba consagrada a la poesía y que fuera de la belleza artística nada más le importaba. Concebía la poesía casi como una religión personal, una búsqueda de la “perfección viva” y “poesía desnuda” libre de impurezas mundanasc. Consecuentemente, no escribía “para todo el mundo”. En el prólogo a Platero y yo (1914), por ejemplo, advierte al lector que aquel “breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas… estaba escrito ¡qué sé yo para quién! para quien escribimos los poetas líricos”. Es decir, originalmente no lo concibió pensando en niños ni en el público masivo, sino en un receptor ideal, sensible a la lírica. Años después, cuando la obra se popularizó como texto infantil, Juan Ramón se negó a modificar una sola coma, convencido de que la autenticidad de su arte residía en su pureza original, al margen de consideraciones comerciales o pedagógicas.
Esa noción de la poesía como arte especial –casi esotérico– implicaba que solo un público minoritario, dotado de especial sensibilidad, podía apreciarla plenamente. Jiménez aspiraba a una poesía “pura” y universal, pero paradójicamente no buscaba la aceptación universal. Al contrario, desconfiaba de la difusión fácil. Conforme avanzó en su carrera, su poesía se volvió cada vez más hermética y exigente, eliminando elementos anecdóticos o sentimentales que pudieran hacerla más accesible pero menos “pura”. Esta depuración continua refleja cierta voluntad de diferenciarse del gusto común. Juan Ramón “secuestró a la Poesía”, como señalaría un crítico, viviendo con ella como un amante celoso y apartándola de la vulgaridad. Esa metáfora, tan acertada como irónica, alude al ensimismamiento artístico del poeta: Jiménez se sumergió en su propio mundo poético con tal intensidad que dio la espalda a las corrientes populares.
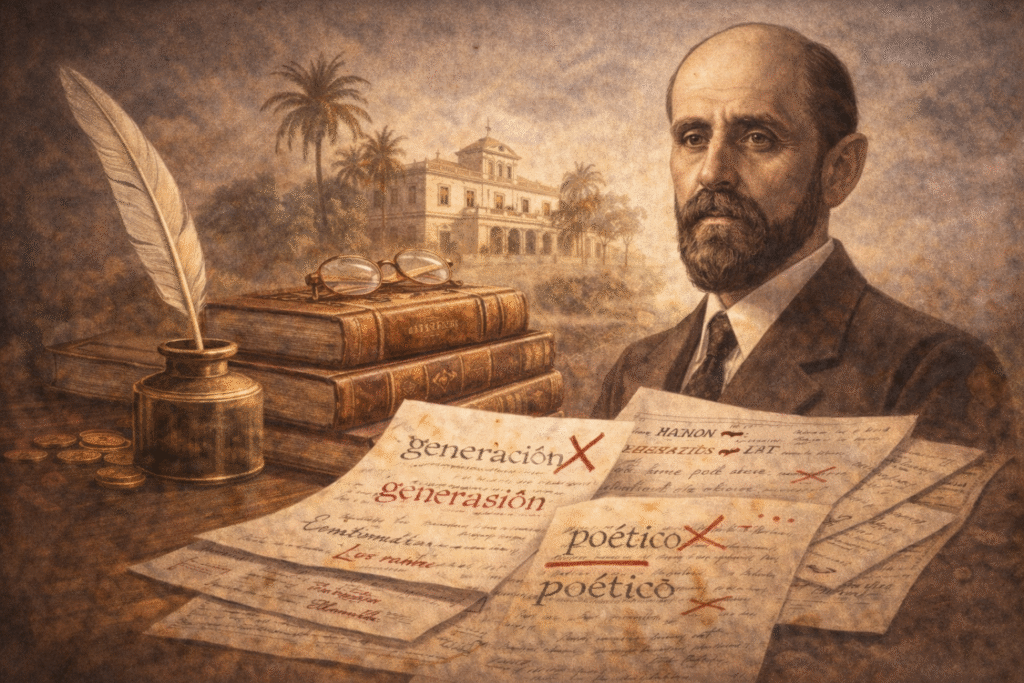
No es de extrañar que muchos contemporáneos lo considerasen un “poeta en su torre de marfil”. De hecho, el propio Juan Ramón apenas bajó de ella: un estudioso señala que tuvieron que pasar décadas para reconocer que apenas en una ocasión salió de su encierro voluntario (por ejemplo, cuando escribió el libro Guerra en España, de temática civil, rompiendo su habitual aislamiento). En general, Jiménez cultivó la imagen del artista puro y exigente. Él mismo resumió su máxima generacional de la siguiente manera: “amparar a los jóvenes, exigir y castigar a los maduros, tolerar a los viejos”. Esta frase, expuesta en el prólogo de Españoles de tres mundos (1942), revela una postura casi magistral: Juan Ramón se erigía en juez severo de sus coetáneos, indulgente solo con la juventud (en la que veía potencial creador) e implacable con los consagrados mediocres. Así, en Españoles de tres mundos –libro de semblanzas literarias– aplica a sus retratos de escritores una prosa lírica de gran belleza pero salpicada de sarcasmo “maledicente” e incluso insultos finos hacia quienes no alcanzaban sus estándares. Su exigencia crítica para con los demás igualaba la que tenía consigo mismo: “una labor de poda y reordenación” constante de su obra, que reescribía incansablemente en busca de la versión perfecta.
Esta actitud no le granjeó simpatías universales. Varios jóvenes poetas de la generación siguiente admiraron inicialmente a Juan Ramón (lo llamaban “maestro” en los años 20), pero luego se rebelaron contra su influencia y su carácter arrogante. Luis Cernuda, por ejemplo, escribió en 1958 que en Jiménez convivían dos personalidades opuestas: “el Jiménez-Hyde, la criatura ruin preocupada por la vida literaria y no por la literatura; y el Jiménez-Jekyll, el ensimismado… maestro para todos los poetas de su generación”. Con mordacidad, Cernuda dibujaba a un Juan Ramón por un lado mezquino y vanidoso, y por otro, al genio absorto en su arte. Aunque injusta en parte, esta dualidad muestra cómo se percibía a Jiménez: a ratos como un intelectual altivo pendiente de su lugar en el Parnaso y distante “de la vida y el mundo”, y a ratos como el creador genial que, gracias a ese aislamiento, legó una poesía de asombrosa pureza. En cualquier caso, la fama de elitista le acompañó siempre. Él mismo, en un autorretrato tardío, se definió con orgullo irreverente: “Con mi vida y con mi pluma hago lo que me da la gana… Nunca he sentido deseos de ser otro que yo”. Esta declaración resume su filosofía: absoluta fidelidad a sí mismo, a su estilo y a sus convicciones estéticas, aunque eso significase ir a contracorriente de la mayoría.
Rebeldía ortográfica: la estética de la palabra libre
La independencia radical de Juan Ramón Jiménez no se quedó solo en los temas o enfoques de su poesía, sino que se extendió incluso a la forma de escribir las palabras. A partir de finales de los años 40, el poeta emprendió una pequeña revolución ortográfica personal: decidió contravenir las normas lingüísticas vigentes y escribir según su propio criterio fonético y simplificador. Su “guerra a la ortografía” se hizo patente por primera vez en Poesías escojidas (1949) –título provocador ya desde la j de “escojidas”– y continuó en todas sus obras posteriores. ¿En qué consistía exactamente esta rebeldía? El mismo Juan Ramón la explicó detalladamente:
*“Se me pide que explique por qué escribo yo con jota las palabras en ‘ge’, ‘gi’; por qué suprimo las ‘b’, las ‘p’, etc., en palabras como ‘oscuro’, ‘setiembre’, etc., por qué uso ‘s’ en vez de ‘x’ en palabras como ‘excelentísimo’, etc. Primero, por amor a la sencillez, a la simplificación, por odio a lo inútil. Luego, porque creo que se debe escribir como se habla, y no hablar, en ningún caso, como se escribe. Después, por antipatía a lo pedante”**.
En esta respuesta –verdadero manifiesto ortográfico– Juan Ramón enumera tres razones principales de su cruzada contra la ortografía tradicional:
- Sencillez y simplificación: eliminar letras superfluas o dobletes innecesarios por “odio a lo inútil”. Por ejemplo, escribía “setiembre” en lugar de septiembre (suprimiendo la p muda) o “estracto” en lugar de extracto. Buscaba una ortografía más económica y lógica, depurada de reliquias arcaicas.
- Fidelidad a la pronunciación oral: “escribir como se habla”. Esto le llevaba a sustituir la g suave por j, dado que el sonido /j/ ya estaba representado por esta última. Escribía, por ejemplo, “jenial” en vez de genial, “jeneral” en lugar de general, o “Guajimaru” donde la ortografía académica pondría Guajimaru (por ilustrar el principio, aunque este nombre es ficticio). Suprimiría también la diéresis de vergüenza (“vergüenza” → verguenza), coherente con su idea de simplificar.
- Rechazo de la afectación pedante: Juan Ramón desconfiaba de las complicaciones ortográficas por considerarlas un rasgo de pedantería culta más que una verdadera necesidad. Su postura era casi antiacadémica, en el sentido de que veía las normas rígidas como un corsé inútil para la lengua viva. Quería una escritura más natural y cercana al habla cotidiana, sin decoraciones elitistas —una paradoja interesante en un autor tildado de elitista, pero cuya ortografía buscaba democratizar la palabra escrita.
Detrás de estos argumentos estéticos y filosóficos se hallaba también la inquebrantable voluntad individual del poeta. Juan Ramón reconocía que había en todo ello un punto de terquedad lúdica y provocadora. Contaba que de niño ya se acostumbró a escribir así, animado por un tío suyo que también lo hacía. Reivindicaba incluso razones personales y casi sentimentales para su fijación con la j: decía que su propio apellido “Jiménez”, derivado del antiguo “Ximénez”, llevaba j “para mayor abundamiento”, y que “mi jota es más higiénica que la blanducha g”. Con humor e ironía, prefería la firmeza “limpia” de la letra j frente a la ambigüedad suave de la g. En suma, hacía lo que le daba la gana también con la ortografía, afirmando que era en parte por “capricho… el gusto de epatar y ser ‘jenial’” (con j, por supuesto). Para Jiménez, el lenguaje era materia maleable al servicio de la creación, no un conjunto de leyes sagradas intocables.
La reacción del mundo literario y académico a esta cruzada ortográfica de Juan Ramón fue, en general, de asombro y cierta sorna. Muchos lectores se extrañaban al ver esas “faltas” deliberadas en los textos de todo un Premio Nobel. Sin embargo, es importante señalar que no estaba solo en su postura: otros grandes autores hispanoamericanos también abogaron por simplificar la ortografía. Décadas más tarde, Gabriel García Márquez propondría “jubilar la ortografía, terror del ser humano desde la cuna” y “firmar un tratado de límites entre la ge y la jota”, cuestionando igualmente la h muda y ciertos acentos. Es evidente que Jiménez fue un precursor audaz de esta idea. No obstante, su reforma personal nunca tuvo intención normativa general: era un acto íntimo de rebeldía estética. Él escribía así en sus originales; luego los editores, dependiendo de la edición, a veces “normalizaban” la ortografía para el público, o en otras ocasiones respetaban su idiosincrasia (hoy, muchas ediciones críticas mantienen la peculiar ortografía juanramoniana con notas aclaratoriasc). En cualquier caso, aquel gesto de libertad lingüística complementa perfectamente el perfil artístico de Juan Ramón: el poeta que no transige, que no se doblega ni siquiera ante la Real Academia, y que está dispuesto a sacrificar la convención en pos de su ideal de autenticidad.
Legado y conclusión
. Poetas posteriores, como los de la Generación del 27, bebieron de su exigencia estética (aunque algunos renegaran luego de su persona); y aun aquellos que hicieron poesía social (como Gabriel Celaya) admiraron su calidad intrínseca, aunque vieran en su actitud un modelo opuesto al del “poeta del pueblo”.
En cuanto a su rebeldía ortográfica, si bien no cambió las normas del español, sí dejó un mensaje estimulante: nos recordó que la lengua es algo vivo, un instrumento creativo que el escritor puede cuestionar y forzar para hallar nuevas armonías. Detrás de las jotas en lugar de ges y de las tildes suprimidas había una filosofía: la búsqueda de la sinceridad en el lenguaje y la eliminación de lo accesorio. Es una ironía deliciosa que quien fue tachado de elitista luchara por simplificar la escritura, acercándola al habla común. En el fondo, ambas actitudes –su elitismo poético y su ortografía reformada– provenían del mismo espíritu inconformista y perfeccionista. Juan Ramón quería la poesía desnuda y verdadera, y para ello debía dirigirse solo a los espíritus afines y expresarse con palabras limpias de artificio.
Hoy, la figura de Juan Ramón Jiménez se agiganta más allá de aquellas polémicas. Su poesía mística y trascendente (Diario de un poeta recién casado, Eternidades, Animal de fondo, etc.) sigue hablándonos al oído con su belleza esencial. Paradójicamente, obras suyas como Platero y yo –que él no escribió para niños– han enternecido a millones de lectores de todas las edades, demostrando que la auténtica poesía, por muy “especial” que sea, acaba encontrando su público universal. Quizá tenía razón Novalis cuando dijo que “dondequiera que haya niños, existe una edad de oro”; y Jiménez, pese a su exclusivismo declarado, supo tocar esa edad de oro en el corazón de muchos. Su legado, por tanto, es doble: nos enseña el valor de la integridad artística –esa lección de trabajar “sin descanso ni tedio” en pos de la perfección– y nos invita también a pensar críticamente sobre nuestras reglas, a no temer romper el papel pautado y “escribir por el otro lado” si con ello afirmamos nuestra voz propia. En definitiva, Juan Ramón Jiménez, con sus virtudes y manías, nos legó el ejemplo de una libertad creadora absoluta, aquella que pone la estética y la ética personal por encima de convenciones, buscando una verdad más honda en la literatura. Y esa lección, entre jenial y genial, sigue viva en cada poeta que se atreve a ser fiel a sí mismo.
Bibliografía y obras citadas: Platero y yo (1914); Españoles de tres mundos (Buenos Aires, 1942); Animal de fondo (Buenos Aires, 1949); Correspondencia de Juan Ramón Jiménez (varios volúmenes); estudios críticos de Scheherezade Pinilla, Ricardo Gullón, Javier Blasco, entre otros; artículos de prensa y ensayos recientes sobre la ortografía juanramoniana. Las citas textuales de Juan Ramón Jiménez provienen de sus propios escritos (prólogos, ensayos y cartas) y se han respetado en algunos casos su peculiar ortografía original. Todas ellas ilustran la coherencia de un poeta para quien, verdaderamente, “su vida fue toda poesía”




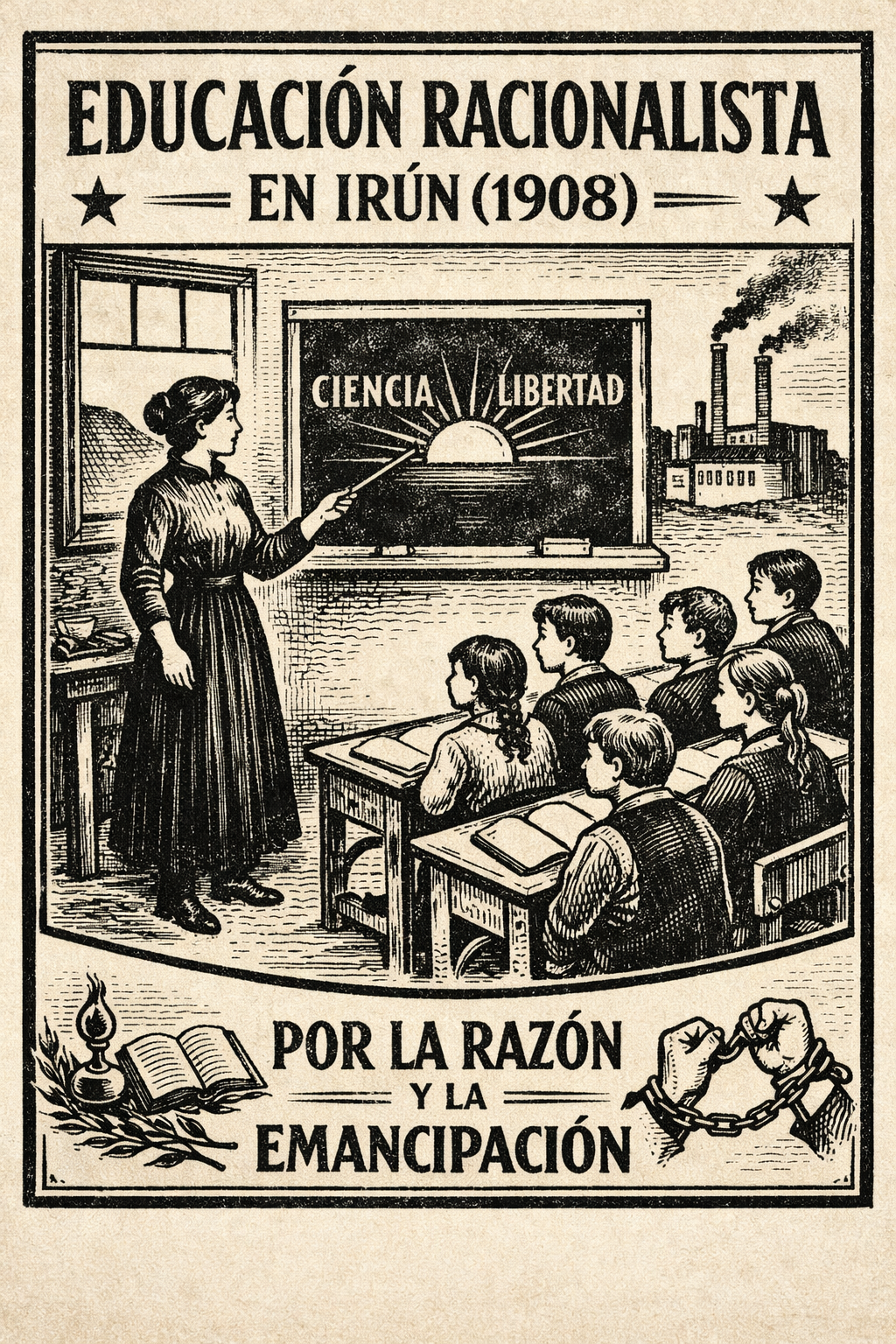











Hopped onto 29betcasino for a bit. It’s got a decent vibe, games are pretty smooth. Check out 29betcasino when you get a sec
Yo, 317betlogin! Been checkin’ out the site. Seems pretty solid for a quick bet. Easy to navigate, which is a huge plus for me. Give it a look see what you think 317betlogin.
So, 777? ppy777game got me thinking about lucky numbers. Anyone had any big wins here? Need to make sure if it’s the real deal ppy777game.
Heard some buzz about ee88com and decided to see what’s up. Seems pretty solid. Might be my new go-to. More here: ee88com
Just wanna share my experience with 99win33. The mobile experience is great – I can play on the go without any lag. They have a decent selection of live dealer games too. Thumbs up!
Putting in my good word about rr99bet. I’ve found things pretty cool so far, and worth a look! I think you’ll pretty ok: rr99bet
**mitolyn official**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
hello there and thanks for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did alternatively experience several technical points the use of this web site, since I experienced to reload the website a lot of occasions prior to I may just get it to load correctly. I had been thinking about if your web hosting is OK? No longer that I’m complaining, however sluggish loading circumstances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can glance out for a lot extra of your respective interesting content. Make sure you update this once more soon..
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!
I couldn’t resist commenting
Spot on with this write-up, I truly think this website needs rather more consideration. I’ll probably be again to read far more, thanks for that info.