No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
La profesión de traductor se enfrenta a un fenómeno preocupante: el intrusismo profesional. En términos generales, se habla de intrusismo cuando personas sin la cualificación necesaria ejercen una actividad profesional de forma indebida. En el campo de la traducción, este intrusismo se ha vuelto común y a menudo pasa inadvertido, ya que mucha gente asume erróneamente que con saber otro idioma es suficiente para traducir bien. De hecho, la traducción es una de las profesiones más afectadas por esta práctica: *“La traducción es una actividad que se presta con facilidad al intrusismo profesional, al fin y al cabo cualquier persona con un ordenador y conocimientos de un segundo idioma extranjero puede traducir”*. Esta idea ha llevado a que proliferen traducciones de escasa calidad realizadas por aficionados, generando a su vez una desvalorización del trabajo de los traductores formados. En este artículo examinaremos por qué la traducción requiere una formación especializada más allá del dominio de lenguas, analizando el problema del intrusismo y proporcionando ejemplos históricos y actuales de traductores destacados. También veremos cómo se ha desarrollado académicamente esta profesión en España –especialmente en la Universidad Autónoma de Madrid– y criticaremos la creencia de que “hablar un idioma te hace traductor”, enfatizando las habilidades necesarias para ejercer correctamente esta labor.
¿Qué es el intrusismo en la traducción?

En contextos profesionales regulados (como la medicina o la abogacía) el intrusismo supone un delito, pero en la traducción la situación es peculiar. La traducción no es una profesión colegiada ni legalmente regulada en la mayoría de países, por lo que cualquiera puede ofrecer servicios de traducción sin acreditar formación ni competencias específicas. Esto ha dado pie a un debate continuo en el sector: al no exigirse un título oficial para ejercer, abunda la creencia equivocada de que basta con conocer otro idioma para traducir. Esta “idea errónea de que el mero conocimiento y dominio de idiomas es suficiente para poder ejercer como traductor o intérprete profesional” es justamente la raíz del intrusismo que denuncia el colectivo de traductores. Organizaciones profesionales han llegado a plantear la creación de un colegio profesional de traductores que regule la actividad y combata este problema, garantizando estándares de calidad. En suma, cuando hablamos de intrusismo en traducción nos referimos a la práctica ejercida por personas no capacitadas, amparadas por la inexistencia de requisitos formales, lo que repercute en traducciones deficientes y condiciones laborales precarias para quienes sí son profesionales.
Es importante señalar que el intrusismo no solo proviene de autónomos sin titulación; también ocurre en entornos corporativos. No es raro que empresas encarguen traducciones a empleados bilingües de otros departamentos para “ahorrar costes”, en lugar de contratar a un traductor profesional. Estos casos de “traductores forzosos” –personas con conocimientos de idiomas que se ven empujadas a hacer de traductores en su empresa– son consecuencia directa de infravalorar la traducción como habilidad especializada. Durante la última crisis económica en España, por ejemplo, el intrusismo en traducción se hizo “pan de cada día”, pues muchas personas buscaron ganarse la vida ofreciendo servicios lingüísticos sin la preparación adecuada. El resultado fue, con frecuencia, una ejecución deficiente de las traducciones, que a la larga perjudica a clientes y usuarios finales (se han documentado problemas graves, por ejemplo, en traducciones judiciales hechas por personal no cualificado, poniendo en riesgo el derecho a una tutela efectiva). Por todo ello, los traductores profesionales insisten en concienciar al público: traducir no es simplemente “pasar palabras de un idioma a otro”, sino un proceso complejo donde está en juego la comunicación y el matiz preciso del mensaje original.
Hablar dos idiomas no te hace traductor
Es fundamental desmontar el mito de que cualquiera que hable otra lengua puede ser automáticamente traductor. Ser bilingüe –o tener un alto nivel en idiomas– es apenas el comienzo, no la meta. Como bien lo expresan los expertos, “¿por qué no son todos traductores? ¿Podrían serlo si quisieran? Evidentemente no”, ya que la traducción requiere muchas habilidades que no todo el mundo tiene. Entre esas habilidades especializadas se encuentran un dominio profundo de la gramática, el vocabulario, la ortografía y el estilo en la lengua de destino. Un traductor profesional escribe en su idioma materno con la precisión de un redactor experto, algo que excede el mero hecho de “conocer” el idioma. Como ilustra irónicamente un blog del sector, *“si la mayoría de la gente ni siquiera domina todo eso (gramática, estilo…) en un idioma, imagínate en dos o más”*.

Además de la excelencia lingüística, el traductor necesita otras capacidades: investigación documental, capacidad de adaptación cultural, y manejo de herramientas técnicas. Un buen traductor es siempre un buen investigador; ante cada nuevo texto debe documentarse sobre el tema, la terminología específica y el contexto cultural. Por ejemplo, si un traductor recibe un texto sobre medicina o sobre ingeniería, deberá empaparse de conocimientos de ese campo para verter con exactitud los términos y conceptos. Esta labor investigadora es continua y distingue al traductor profesional de quien improvisa con un diccionario básico. Asimismo, el traductor debe saber utilizar tecnología de traducción asistida (memorias de traducción, bases terminológicas, software especializado) para asegurar coherencia y eficiencia en su trabajo, algo que no forma parte del repertorio de un simple hablante bilingüe. Igualmente, la gestión de la presión y la calidad forma parte de la rutina: los traductores suelen trabajar con fechas de entrega ajustadas y deben organizarse muy bien bajo presión, sin sacrificar la precisión ni la calidad del texto. Todo esto muestra que la traducción profesional es una disciplina exigente y multifacética. En palabras llanas: hablar idiomas es necesario, pero no es suficiente. Como suele decirse en el gremio, saber dos lenguas no te convierte en traductor, igual que tener un piano no te convierte en pianista.
El traductor profesional: es un universitario mínimo de grado más formación y habilidades
Dada la complejidad de las competencias mencionadas, no es de extrañar que hoy existan títulos universitarios específicos en Traducción e Interpretación para formar a profesionales. Estos estudios surgieron precisamente para llenar el vacío entre el simple conocimiento idiomático y la pericia traductora. En una carrera de Traducción se imparten materias que van desde teoría de la traducción, documentación, terminología, hasta traducción especializada en diversos ámbitos (jurídica, científica, audiovisual, literaria, etc.), sin olvidar la práctica intensa de las lenguas de trabajo. Todo ello va orientado a dotar al futuro traductor de las herramientas metodológicas y técnicas que le permitan afrontar encargos reales con solvencia. Por ejemplo, se enseña a respetar el tono y registro del texto original, a resolver juegos de palabras, metáforas o referencias culturales mediante técnicas específicas (adaptación, equivalencia, glosa). También se entrenan destrezas como la revisión y corrección de textos, fundamentales para garantizar un producto final pulido y fiel al original.
Un traductor profesional, además, suele especializarse en ciertos campos. Ningún buen traductor “vale para todo”: quien se dedica a traducir literatura puede no ser apto para traducir manuales técnicos, y viceversa. Los profesionales conocen sus áreas fuertes y se forman continuamente en ellas. Del mismo modo, entienden la importancia de traducir hacia su lengua materna en la mayoría de casos, para asegurar naturalidad y calidad en el texto destino. Todo esto forma parte de la ética profesional que se inculca en la formación especializada. Por otro lado, la pertenencia a asociaciones profesionales suele ser un indicador de profesionalidad: muchos traductores colegiados en asociaciones (como ASETRAD en España) se comprometen con códigos deontológicos y actualización continua, marcando distancia frente a los intrusos ocasionales. En resumen, el buen traductor combina una sólida formación académica con habilidades afinadas mediante la práctica y la especialización, cualidades que están ausentes en quienes abordan la traducción sin preparación.
Grandes autores, grandes traductores: Cortázar, Borges y otros ejemplos
Lejos de pensar que la traducción es un trabajo mecánico, muchas figuras de la literatura hispanoamericana han sido también traductores sobresalientes, reconociendo en esta labor un arte y un oficio intelectual de primer nivel. Un ejemplo emblemático es Julio Cortázar. Conocido mundialmente por sus novelas y cuentos, Cortázar ejerció como traductor profesional durante buena parte de su vida. De hecho, *“trabajó como traductor desde 1945 hasta 1983, traduciendo obras de autores como Daniel Defoe, André Gide, Edgar Allan Poe y Marguerite Yourcenar al español”*. En su juventud integró el equipo de la Cámara Argentina del Libro como traductor (1946-1951) y más adelante colaboró con la UNESCO en varias ocasiones. Es célebre el encargo que recibió de traducir toda la prosa de Edgar Allan Poe: en 1953 Cortázar se instaló en Italia y, tras nueve meses de intenso trabajo, completó cerca de dos mil páginas de traducciones de Poe, con prolijos prólogos y notas a pie de página. Estas cifras dan cuenta de la dedicación y rigor con que abordó la tarea. El propio Cortázar admitió que, al traducir a Poe, descubrió nuevos matices estilísticos y literarios que incluso influyeron en su forma de escribir. Para él, traducir no era una ocupación menor, sino un “oficio fronterizo lleno a la vez de ambigüedades y rigor”, según sus palabras. Este ejemplo demuestra que incluso un gran escritor debía aplicar disciplina, conocimiento literario y sensibilidad lingüística para traducir obras maestras, rebatizando la noción de que “cualquiera” podría hacerlo igual de bien.
Otro caso notable es el de Jorge Luis Borges, uno de los gigantes de la literatura argentina, quien también tuvo una extensa trayectoria como traductor. Ya de niño dio muestras de su talento: con solo nueve años, Borges tradujo del inglés al español el cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde, y esa traducción fue su primera publicación literaria. Este temprano logro, del cual Borges se enorgullecía, anuncia la importancia que tendría la traducción en su vida y obra. A lo largo de las décadas, Borges tradujo obras desde múltiples idiomas —inglés, francés, alemán, antiguo inglés e incluso nórdico antiguo— vertiendo al español textos de autores tan diversos como William Faulkner, André Gide, Hermann Hesse, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Whitman o Virginia Woolf, entre muchos otros. Nunca se limitó a ser un “aficionado”: si bien Borges no cursó estudios formales de traducción (en su época no existían como tales), su aproximación era la de un erudito. Desarrolló incluso una doctrina personal sobre la traducción, sosteniendo ideas atrevidas como que una traducción puede enriquecer e incluso superar al original. Borges abordaba cada traducción como una recreación literaria, permitiéndose ciertas licencias estilísticas fundamentadas en un profundo entendimiento del texto fuente. Su caso ilustra cómo la traducción, lejos de ser un trabajo servil de “copiar en otro idioma”, implica criterio literario, interpretación y creatividad informada. Solo alguien con la formación cultural y la sensibilidad de Borges podía atreverse a tales experimentos, dejando claro que no cualquiera alcanza ese nivel de desempeño.
En época más reciente, un ejemplo destacado es Pilar del Río, periodista española conocida por ser la esposa del Nobel portugués José Saramago, pero también por su labor como traductora. Pilar del Río se convirtió en la traductora al castellano de las novelas de Saramago, asumiendo la tarea de trasladar la voz única del autor desde el portugués a su propio idioma. Cabe resaltar que, cuando conoció a Saramago en 1986, Pilar ni siquiera hablaba portugués, pero se propuso aprenderlo a fondo para poder leer y difundir la obra de su marido en España[3]. Esta determinación la llevó no solo a dominar el idioma, sino a plasmar matices complejos de la prosa saramaguiana en español. Traducir a Saramago no era trivial: sus frases largas, su puntuación inusual y su carga poética exigían una comprensión total de su estilo y mucha inventiva para lograr un resultado fiel y fluido. Gracias al empeño de Pilar del Río, los lectores hispanohablantes pudieron disfrutar de Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, Caín y otras novelas con la garantía de una traducción de calidad, validada por el propio autor (quien tenía plena confianza en la labor de su esposa como traductora). Este caso demuestra que, incluso en el seno de una relación personal, la traducción profesional fue abordada con rigor, estudio y pasión, y no como una simple equivalencia palabra por palabra. Pilar del Río acabó recibiendo reconocimientos por su contribución cultural, y hoy preside la Fundación José Saramago, reflejo de cómo la figura del traductor puede llegar a ser fundamental en la difusión de la literatura.
Estos tres ejemplos —Cortázar, Borges, Del Río— muestran a figuras que, desde distintos ángulos, dignificaron la traducción. Lejos de considerarla un trabajo menor, la asumieron con profesionalidad y maestría. Y es que la traducción, especialmente la literaria, ha atraído históricamente a escritores e intelectuales de primera línea. Recordemos también que muchos autores clásicos llegaron a nosotros gracias al trabajo de traductores: por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo en la Edad Media reunió a eruditos que vertieron al latín y al castellano conocimientos árabes, griegos y hebreos, cimentando el Renacimiento. En siglos más recientes, figuras como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges actuaron como puentes entre culturas, conscientes de que traducir es crear un texto nuevo que recrea el original en otra lengua. Sin el cuidado y el talento de estos traductores, nuestras bibliotecas serían mucho más pobres. Su legado sirve para reivindicar la traducción como tarea especializada: si genios literarios invirtieron tiempo y esfuerzo en traducir, ¿cómo creer que cualquiera sin formación pueda hacerlo igual de bien?
De la filología a la traducción: la profesionalización académica en España
Hoy en día vemos licenciados y graduados en Traducción e Interpretación formados en numerosas universidades españolas, pero esto no siempre fue así. La institucionalización de los estudios de traducción es relativamente reciente. Durante buena parte del siglo XX, quienes querían ser traductores carecían de una carrera específica; usualmente estudiaban Filosofía y Letras o Filología, y después ejercían como traductores si tenían vocación e idiomas. Aquellas titulaciones clásicas se centraban en la literatura y la lingüística históricas, sin preparación práctica para la traducción profesional. Por ello, muchos filólogos se lanzaron a la traducción “sobre la marcha”, descubriendo que el bagaje filológico no era suficiente: faltaba una orientación metodológica hacia las competencias traductoras.
Los primeros esfuerzos por ofrecer formación específica surgieron en forma de cursos o centros no oficiales. Por ejemplo, en 1974 se fundó en Madrid el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores, adscrito a la Universidad Complutense, pero orientado a posgrado y sin reconocimiento de titulación oficial en aquel entonces. La verdadera incorporación de la traducción al sistema universitario llegó a finales de los años 70 y principios de los 80 con la creación de Escuelas Universitarias de Traductores e Intérpretes (EUTI). La pionera fue la Escuela de la Universitat Autònoma de Barcelona, establecida en 1972 y reconocida oficialmente en 1984. Le siguió la Universidad de Granada, que en 1979 transformó su antiguo Instituto de Idiomas en una EUTI. Unos años después, en 1988, nació la EUTI de Las Palmas de Gran Canaria. Estas fueron las primeras instituciones públicas en España dedicadas exclusivamente a la formación de traductores e intérpretes. Inicialmente ofrecían diplomaturas de 3 años, lo que si bien era un avance, aún limitaba la profundidad de los estudios.
El paso decisivo vino en la década de 1990, cuando estas escuelas evolucionaron a licenciaturas de 4-5 años, equiparándose al resto de carreras universitarias en rigor y extensión. En 1992, por ejemplo, la EUTI de Barcelona se convirtió en Facultad de Traducción, inaugurando la licenciatura en Traducción e Interpretación. Este cambio supuso la integración definitiva de la traducción como disciplina académica plena dentro de la universidad española. A partir de entonces, otras universidades siguieron el mismo camino: Granada, Las Palmas, Málaga, Salamanca, Vigo, etc., fueron consolidando sus propios programas de traducción. Con el nuevo milenio y la implantación del sistema de Grados tras Bolonia, prácticamente toda España cuenta ya con estudios oficiales de traducción, tanto en universidades públicas como privadas. Entre las instituciones públicas que ofrecen el Grado en Traducción e Interpretación se encuentra la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que se sumó a esta oferta formativa y hoy forma parte de la red de universidades con titulaciones oficiales en traducción.
En el caso de la UAM, la incorporación de estos estudios se vio favorecida por académicos del área de filología y teoría literaria que impulsaron la disciplina. Profesores como Francisco Javier Rodríguez Pequeño y Tomás Albaladejo desempeñaron un papel relevante en la institucionalización de los estudios de traducción en esta universidad. Ambos, provenientes del campo de la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, entendieron la traducción como un objeto de estudio serio y multidisciplinar. Ya en los años 80 y 90 abogaban por incluir asignaturas de traducción y por fomentar investigaciones en este ámbito. Por ejemplo, Tomás Albaladejo publicaba en 1992 trabajos sobre *“aspectos pragmáticos y semánticos de la traducción del texto literario”*, reflejando una temprana preocupación por la ciencia de la traducción dentro del entorno académico de la UAM. Del mismo modo, Rodríguez Pequeño impulsó proyectos de investigación que relacionaban retórica, cultura y traducción, e incluso codirigió tesis doctorales centradas en la traducción literaria. Gracias a la labor de estos y otros docentes, la UAM consolidó primero un itinerario en traducción dentro de Filología y finalmente estableció el Grado en Traducción e Interpretación. Hoy, la UAM forma traductores con un enfoque moderno que integra la comunicación intercultural y las nuevas tecnologías, honrando la visión de aquellos pioneros que institucionalizaron la traducción como campo académico legítimo.
Conclusiones: dignificar la traducción y frenar el intrusismo
A modo de cierre, conviene recapitular la importancia de la traducción como profesión especializada. Traducir no es un acto automático ni meramente intuitivo; exige talento lingüístico, formación técnica y ética profesional. El intrusismo en este campo ha sido favorecido por la falta de una regulación formal, pero también por un desconocimiento general sobre lo que implica traducir bien. Muchas veces se ha dicho que la mejor traducción es la que no se nota, es decir, aquella tan fluida y precisa que el lector olvida que está leyendo una traducción. Paradojalmente, esa invisibilidad del traductor ha contribuido a que su trabajo sea subestimado. Es tarea de todos –traductores, instituciones educativas, asociaciones profesionales– concienciar al público de que una buena traducción es fundamental en un mundo globalizado: mediatiza desde acuerdos internacionales hasta la literatura que leemos por placer. Detrás de cada película subtitulada correctamente, de cada prospecto de medicamento bien traducido o de cada novela extranjera que nos emociona en nuestro idioma, hay un traductor competente aplicando conocimientos muy específicos.
Por eso, debemos criticar abiertamente la idea simplista de que “hablar un idioma te hace traductor”. Como hemos argumentado, esa equiparación minimiza la pericia que verdaderamente se requiere. Hablar otro idioma es una condición necesaria pero no suficiente; un traductor profesional añade a eso una serie de habilidades cultivadas. Ignorar esta realidad lleva no solo a injusticias laborales (tarifas indignamente bajas, intrusos ofreciendo servicios mediocres) sino también a riesgos para la sociedad: una mala traducción de un contrato legal, de un manual técnico o de una información médica puede tener consecuencias graves. En contraste, una traducción bien hecha aporta claridad, fidelidad y puente cultural entre lenguas.
Afortunadamente, el reconocimiento de la traducción va en aumento. La consolidación de estudios universitarios específicos en España desde fines del siglo XX hasta hoy indica que la traducción ha dejado de verse como un mero “subproducto” de la filología para afirmarse como carrera con entidad propia. Las generaciones actuales de traductores salen mejor preparadas y conscientes de su rol. Sin embargo, la lucha contra el intrusismo continúa: es necesario seguir educando al mercado y a los clientes sobre la diferencia entre un aficionado bilingüe y un traductor cualificado. Así mismo, muchos traductores apoyan la creación de un colegio o al menos fortalecer las asociaciones existentes para defender la profesión y establecer criterios de calidad reconocibles.
En última instancia, dignificar la labor del traductor redunda en beneficio de todos. Cuando contratamos a un traductor profesional, no pagamos solo por su conocimiento de idiomas, sino por su capacidad para escribir con corrección y elegancia, por su comprensión profunda del tema, por su criterio para resolver dificultades y por su compromiso con la exactitud. Como decía el célebre escritor italiano Italo Calvino, “sin los traductores, viviríamos en parcelas lindantes pero incomunicadas”. La traducción derriba muros entre culturas, pero para que ese derribo no deje escombros (malentendidos, distorsiones), se necesita la mano experta de un profesional. Valoremos, pues, a los traductores formados y dejemos atrás la noción de que cualquiera con diccionario en mano puede hacer su trabajo. Solo así combatiremos el intrusismo y prestigiaremos la traducción como lo que es: un arte y una ciencia al servicio de la comunicación humana.
Referencias:
- AL Traducciones (AbroadLink) – «Cómo distinguir a un traductor profesional». Blog, 28 de marzo de 2017.
- Wikipedia – Traducción e Interpretación: sección sobre intrusismo y falta de regulación profesional.
- KSE Academy – «5 cosas que debes saber si quieres ser traductor», junio de 2019. Punto 4: «Hablar dos idiomas no te hace traductor».
- El País – Babelia (Juan Tallón) – «Cortázar y un tal Poe», 11 nov 2016. Descripción del proyecto de Julio Cortázar traduciendo a Edgar Allan Poe.
- Marina Menéndez, Virgulilla – «Cortázar, traductor» (datos biográficos sobre la trayectoria de Julio Cortázar como traductor, 1945-1983).
- Cultures Connection – «Historias de traductores: Jorge Luis Borges», 17 dic 2015. Faceta traductora de Borges (traducción de Wilde a los 9 años, autores traducidos y lenguas de trabajo).
- Wikipedia – Pilar del Río: biografía indicando traducción de las novelas de José Saramago al castellano.
- ANETI (Asoc. Nac. de Empresas de Traducción) – «Los estudios de Traducción e Interpretación en España», 15 junio 2024. Orígenes de la formación universitaria en traducción (primeras EUTI en los 70-80).
- ANETI – Evolución de diplomaturas a licenciaturas en los años 90; integración de la traducción como disciplina académica en 1992.
- Actio Nova (revista UAM) – Referencia a Tomás Albaladejo (1992): estudio sobre aspectos pragmáticos y semánticos de la traducción literaria.


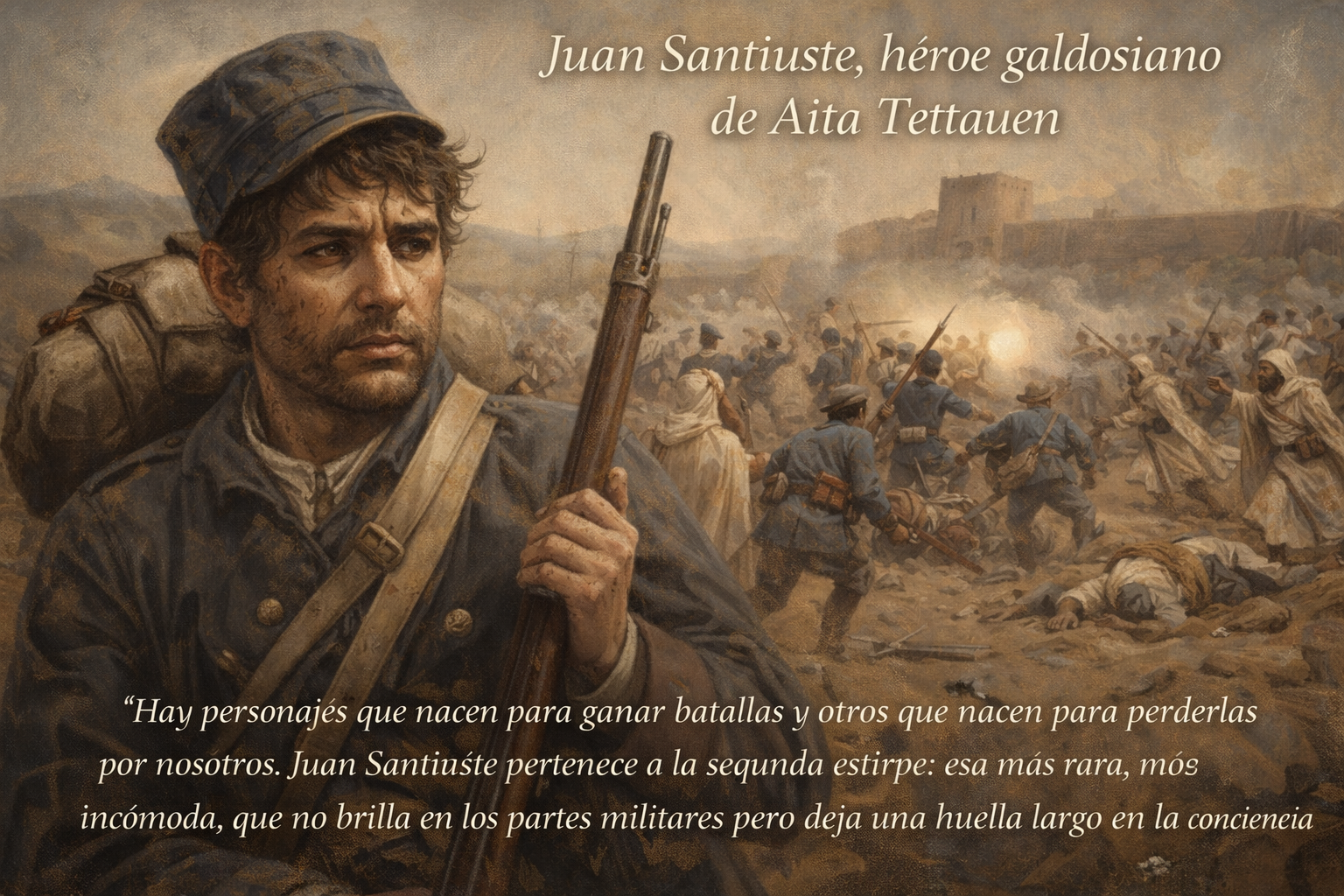
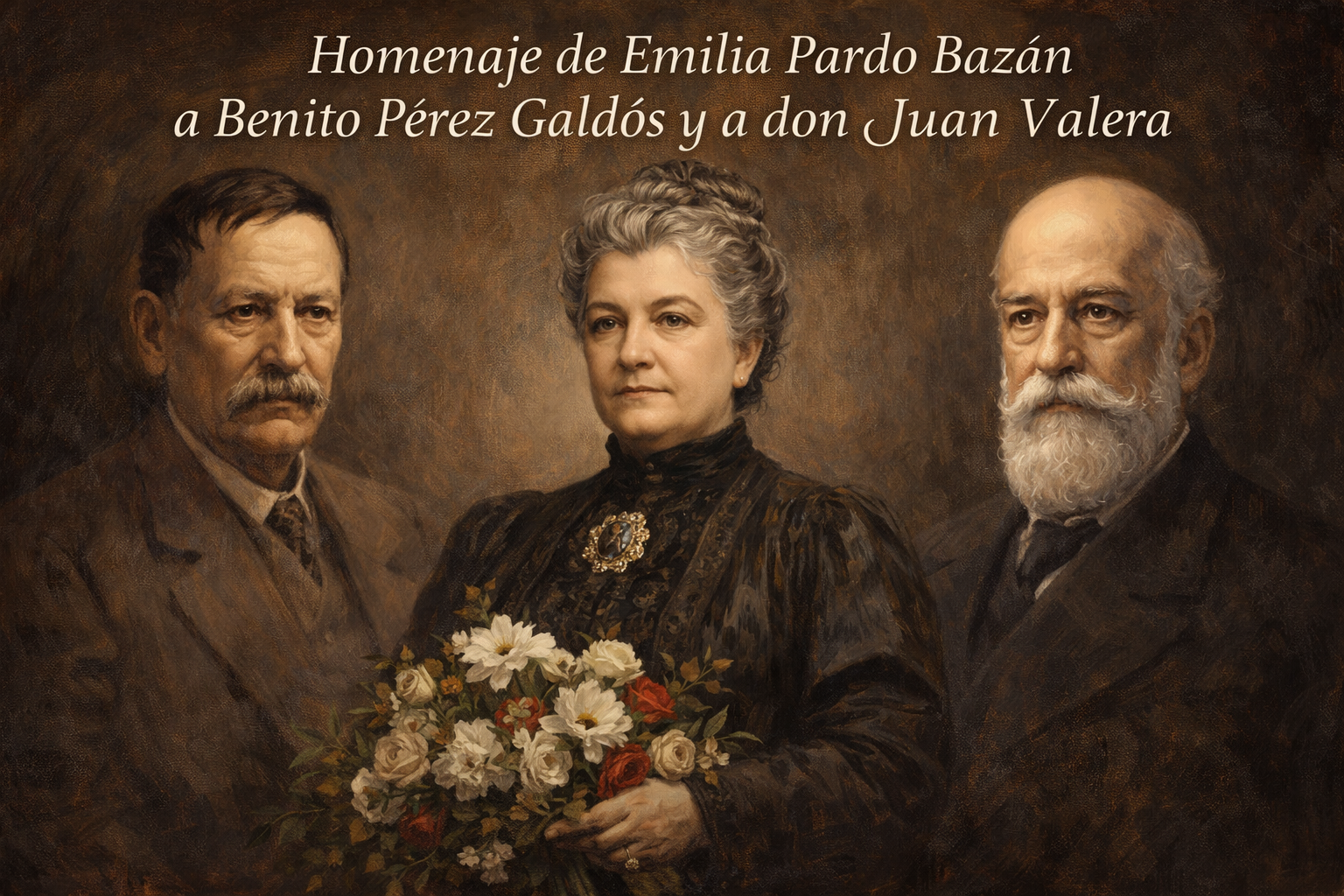












**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.