No hay productos en el carrito.

Lidia Smitcz y Rosa Amor del Olmo, UCJC-Nebrija-UFV
La decadencia femenina y el derecho de la mujer a progresar y emanciparse, son algunas de las lecturas que se deducen de los personajes femeninos de las comedias. Llegado el renacimiento y la decadencia del sentido cristiano, la Iglesia pierde el dominio sobre las conciencias y las instituciones; el legislador civil se introduce en el derecho matrimonial y pronto el deseo masculino de dominar a la mujer46 toma forma en el derecho. Se ve entonces aparecer la noción de incapacidad de la mujer casada. En La loca de la casa por ejemplo de Pérez Galdós, se reivindica tanto el potencial femenino como la concienciación del género. En el siglo XVIII se desarrolla en Europa el movimiento individualista, el liberalismo en política, el amor libre en moral familiar. Este movimiento tiende a debilitar la familia, cuya estabilidad constituía la fuerza de la mujer; tiende a rebajar el papel de la virgen, de la esposa, de la madre, fundamentos del prestigio de la mujer en el derecho cristiano. El código civil traduce la tendencia del siglo al acentuar las incapacidades civiles de la mujer, al mismo tiempo que permite la disgregación de la familia. De ahí se sigue para la mujer una situación rebajada.
Las ideas de igualdad extendidas con profusión -en España Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán entre otras- así como la moral del derecho al amor; llevan a un creciente número de mujeres a rebelarse contra las trabas de su desarrollo individual y de su independencia. La evolución de las costumbres y las necesidades económicas obligan a muchas mujeres a trabajar de forma independiente, Voluntad, sin que la ley reconozca esta independencia; la degradación de la familia reduce cada vez más la ayuda que la mujer espera de su marido. Así se explica el movimiento de liberación de la mujer en relación 46 Durante la primera mitad del siglo XIX, en Francia, las ideas feministas son las ideas de vanguardia limitadas a los ambientes en que se desarrollan todas las ideas extremistas; se las halla claramente en los saint-simonianos y en los fourieristas. Finalmente, hacia 1850, se adhieren espíritus más moderados y el movimiento empieza a progresar. En Francia, Legouvé que en 1848 publicó Histoire morale des femmes en la que reclama para la mujer la mayor igualdad posible con el hombre, intelectual, económica y social. Y en Inglaterra, Stuart Mill publica en 1869 La sujeción de las mujeres, que tuvo profunda resonancia. A partir de 1870 se fundan sucesivamente asociaciones feministas en todos los países con los demás movimientos ideológicos del siglo. Habían empezado a emerger como problema social, especialmente entre las clases medias, situaciones como las que vivían muchas mujeres solteras o viudas, que encontraban dificultades para poder ser atendidas por el régimen económico de un sistema familiar en proceso de evolución. Hemos de tener en cuenta la marcha social de países como Francia o Inglaterra, lugares que Galdós conocía muy bien y tenía una opinión. En algún aspecto le pudieron servir, socialmente, de contrapunto en su subconsciente creativo. La familia extensa estaba dejando paso a la nuclear y cuando estas mujeres no pertenecían a la clase obrera o campesina, con la remuneración que a ese grupo se le reconocía, o a familias con fuerte capacidad económica, sentían necesidades. La necesidad de que la sociedad les permitiera no sólo estudiar, sino también el ejercicio remunerado de las capacidades adquiridas o desarrolladas para poder abrir caminos que garantizaran la propia subsistencia. Pero, por encima de todas las justificaciones externas y sociológicas que ayudaron a desvelar un problema hasta entonces no reconocido, estaba el derecho que asistía a las mujeres a la educación que desearan o creyeran necesaria. Sofía Casanova, por ejemplo, fue una mujer de formación y de desarrollo intelectual que conoció como nadie otras culturas, especialmente el centro neurálgico de Europa.

Una cuestión, aunque si bien no es la única, es que el hecho de haber nacido mujer –esto Sofía Casanova lo sabía muy bien- suponía asumir una serie de limitaciones sociales y legales que los grupos más sensibles se propusieron denunciar, como así lo hicieron. Esta marcha en España se ralentiza considerablemente por una clara influencia del catolicismo. La idea básica que mueve el pensamiento Galdós en sus comedias, y que influyó a otros y a otras escritoras, fue el hecho de trazar puentes entre las dos riberas, hombres- mujeres, pues ambas pertenecen al mismo río. Hasta ese momento existía una generalización en cierto modo artificial, sobrepuesta e interesada. Difícilmente se podía esperar una transformación radical de las estructuras, porque la fuerza de las convicciones era demasiado pesada. Por ello era necesario rescatar de la memoria histórica aquellas contribuciones que por medio del teatro galdosiano quedan reflejadas. Los elementos de sumisión, dependencia, pasividad, dulzura que aparecen como cualidades de la mujer en el teatro de la época, aquí van plagarse de modernización con una nueva carga de elementos nuevos, definitivamente más progresistas. La condición social que se le tiene asignada a la mujer decimonónica conforma un tipo de comportamiento femenino que sólo excepcionalmente llegaron a enfrentarse de forma visible con el modelo que de ellas se reclamaba. Ya en 1901, Joaquín Costa pronunció este discurso:
Como ven ustedes, la revolución que España necesita tiene que ser, en parte, exterior, obrada por representantes de los poderes sociales; en parte, interior, obrada dentro de cada español, de cada familia, de cada localidad, y estimulada, provocada o favorecida por el Poder público también. En este sentido hemos hablado y hablamos de una revolución hecha desde arriba, de una revolución hecha desde el poder. Para mí, esa revolución sustantiva, esa transformación del espíritu, del cuerpo y de la vida, de la nación, tiene que verificarse siempre desde dentro, y desde arriba.
Hacer una historia desde la perspectiva de género, que no sólo rescate parcelas de la memoria perdida respecto de las mujeres, sino que también las incorpore con el protagonismo que compartieron en todos los acontecimientos vividos a lo largo del tiempo. Romper el anonimato, conferirles visibilidad, afirmar su presencia constante, valorar las experiencias femeninas y reconocer su pertenencia a la sociedad de cualquier período histórico al que nos acerquemos, es todavía una tarea pendiente que está exigiendo volver a una lectura más crítica y más global de la historia que hemos recibido.
La razón de esta invisibilidad no siempre ha estado en que se hubieran olvidado por la propia sagacidad inconsciente con que el olvido nos enmascara o nos suprime el pasado interesadamente, en que se habían ocultado quizás los rastros de esa memoria para una programada ignorancia. Por estas razones y otras que iremos exponiendo, el teatro de Galdós con sus sonados estrenos supone una aportación enorme a la valoración de la mujer en la sociedad, así como a la fecunda visibilidad que nos propone a lo largo de sus comedias. Sin llegar a radicalismos, con una base real, sin llegar a extremos que nunca hubieron comprendido sus contemporáneos, tenemos en Galdós una deuda histórica muy suculenta por otorgarnos un lugar y una importancia suprema.
La idea y la imagen somática del mundo y de las realidades sociales, reflejo de una concepción de la vida, de la política, de los valores, de los hombres y de las mujeres, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, parece revelar al tiempo que asegurar, que todo está en su sitio, que cada cuál ocupa el lugar que le corresponde en la organización social. Ese orden no se puede romper sin excesivas consecuencias para el sistema vigente. Una mujer que mata a su esposo por que es ultrajada, sucede en Bárbara, otra que mata la opresión, sucede en Casandra, aquella que se emancipa, sucede en Electra, otras se harán empresarias, sucede en Mariucha y Voluntad, o que huyen de su casa para ser libres, sucede en Sor Simona. Otras veces la búsqueda de la libertad presenta el adulterio como autoafirmación, sucede en Realidad, otras veces la mujer redime al hombre, sucede en Los Condenados y Alma y vida, o sirve de inspiración ideológica, sucede en Santa Juana de Castilla. Son algunos ejemplos de un creador que sabe a quién quiere otorgar importancia. ¿Porqué la casi totalidad de los protagonistas de su obras de teatro son mujeres?¿No es acaso la falsa creencia en el «sexo débil» la más olvidada y la que necesita de un reconocimiento social? ¿No necesitarán tener nuevas ideas y caminos para emprender? Galdós hará propuestas tremendamente fructuosas, aún hoy, para aquellas que no tienen salidas. Viene Casanova en 1913 sobre un terreno desde el punto de vista teatral ya bastante argumentado y asentado en la sociedad madrileña. Las obras de Galdós además salían de gira por Europa y América, el público de alguna manera estaba acostumbrado a determinados mensajes.
Pero no debemos recordar continuamente el contexto de la época, donde las libertades no estaban ni en una utópica proximidad. El clima de la época, era aquel en que se privaba a las mujeres de cualquier oportunidad que les permitiese el desarrollo de las cualidades necesarias para moverse en un mundo exterior al familiar y doméstico, en unos espacios públicos que se iban haciendo progresivamente más complejos. Un paternalismo del que no escapa ni el propio Galdós, por muy progresista que sea y es en su obra teatral. Empujadas a renunciar a sus propios deseos y recursos, sólo les estaba permitido participar del poder y de la capacidad de acción a través de los hombres a los que les unían vínculos familiares, y de los que recibían además el estatus social. Esta circunstancia es consecuencia del catolicismo ferviente que después fue atacado desde el Estado. El referente del que se parte, de lo que la mujeres eran y de lo que ellas valían, tenían que buscarlo en su padre, La loca de la casa, Voluntad, Mariucha, en su marido y en sus hermanos o en sus hijos varones, Casandra, pero nunca en ellas mismas. El orden social y simbólico en el que vivían las obligaba a relacionarse con el hombre, aislándolas así a unas de otras. Su destino era desaparecer personalmente y como grupo. El papel desempeñado en la familia, la influencia que, se afirmaba, ejercían en su marido y en la sociedad a través de él, su destino principal como esposas y madres, alimentaba una mentalidad que debía llevarlas a cumplir los deberes que, por naturaleza, les correspondían. De ahí que los conocimientos que debían adquirir y las actitudes que debían desarrollar se seleccionaran de acuerdo con lo que sus hijos iban a necesitar de una madre, esta acepción afecta también a las monjas, y con lo que hiciera posible que sus maridos pudieran compartir con ellas algunos de los asuntos que eran de interés para los hombres, sin reciprocidad posible.
Los caracteres novedosos que Galdós incorpora al personaje femenino, aun con sus deficiencias, merecen un especial estudio. La lacra y la mediatización del autor por un público al acecho y sin búsquedas claras, lleno de contradicciones, hará que en algunos casos no «remate» o no termine de perfilar los caracteres, tal vez por miedo a ser excesivamente atemporal desde el punto del espectador. Por eso, el aspecto maternal, angelical y espiritual que siempre imprime en sus personajes de las comedias estará presente como condición intrínseca al concepto mujer. Galdós, con todo, rompe con los encasillamientos y propone nuevos ideales: mujeres diferentes que no difieren de la realidad porque de allí son. Es curioso que ellas, las protagonistas de las comedias, son siempre mujeres que se encuentran en una situación privilegiada desde el punto de vista de la escala social. Victoria La loca de la casa, Rosario de Trastamara, La de San Quintín, Isidora Voluntad, María Mariucha, Paulina Amor y ciencia y Celia Celia en los infiernos, son todas ellas mujeres aristocráticas o burguesas, con una serie de oportunidades para su formación.
El problema de las mujeres de las clases medias, era como decimos, su encaje en la sociedad andrógina. El convento o el matrimonio constituían las dos únicas salidas. La imaginación y el aburrimiento sus principales enemigos, que las llevaban la mayoría de las veces a su autolisis social, por la ociosidad. No era un asunto nuevo, sino que venía de siglos, por lo que había llegado el momento de que fuera la voluntad de las mujeres la que eligiera libremente el camino a recorrer, de ahí los nuevos planteamientos que Galdós pone en boca de sus protagonistas. La voluntad, esa es la primera cualidad a desarrollar por que también es la primera en caer en las redes del ocio. El desarrollo de la voluntad, era sin duda, una tarea difícil de ser realizada en un contexto, cuyas prácticas sociales y políticas vigentes eran, como digo, extremadamente particulares de la sociedad española. Es la sociedad, cuyo poder religioso y moral rodean todos los espacios físicos, acorralando el espacio vital de la mujer.
En Augusta, Realidad, su esposo Orozco confía y le confía la totalidad de sus movimientos económicos y empresariales, ella sabe tanto como él, es una mujer preparada que está a la altura de su esposo intelectualmente hablando. Victoria, La loca de la casa, ejerce una fuerte influencia sobre su esposo, incluso cosificándole y llevándole a su territorio, ennobleciendo su natural: «¡Qué hombre, qué trazas de inferioridad!”¿Y en eso hay un alma?», dice Victoria en la escena VII, del acto II.
Es obvio el valor de lo autobiográfico en la obra de Pérez Galdós, pero creo que ya ha sido analizado por la crítica de alguna u otra manera, por ello no voy a insistir demasiado en esta condición. Que Galdós conocía con exactitud el ama femenina no es nada nuevo, si pensamos en las muchas relaciones que tuvo el autor, relaciones que se supone escudriñaba, para poder a través de ese conocimiento plasmar una realidad. Pero no me parece tan crucial las experiencias vitales de un autor, como a algunos críticos les parece.
Galdós presenta un mundo en el que, el matrimonio, deja de ser el acto constitutivo de una sociedad en la que dos vidas se unen indisolublemente con miras a un fin superior y se reduce a ser una unión libre entre dos seres que conservan plena independencia. La lógica pide que la mujer, para estar en situación de tratar con el hombre en igualdad de condiciones, tenga la misma instrucción, medios de existencia equivalentes y, por tanto, ejerza, como el hombre, una profesión con plena independencia47. Iguales derechos, iguales deberes. Estos ideales que podríamos denominar femeninos, se oponen a cualquier diferenciación entre los sexos, y Galdós recrea esta idea en La loca de la casa. A pesar de los cambios que la sociedad estaba experimentando en el último tercio del siglo XIX, tal y como estamos contrastando con la obra creativa, historia-creación, el mundo femenino estaba en otro plano. El mundo femenino seguía siendo el mundo de los afectos, el de los sentimientos, el de la biología; unos supuestos excesivamente reductivos para la vida de las mujeres. De ahí que se insistiera en que la formación que recibieran las niñas tenía que estar dirigida al corazón, a la formación del carácter y de la voluntad, al desarrollo de los buenos modales, y que cualquier otro tipo de educación conllevaría serios peligros sobre los que había de estar alerta. Algo de esta niñería subyace en las heroínas del escritor canario. Galdós como sabemos a47 No cabe duda que si en algún momento se ha progresado en la situación social y ética de la mujer, esto ha sido en el siglo XIX y principios del XX. Esta inquietud femenina crecía por momentos, no dejaban de existir escritores y escritoras que denunciaban incansablemente la situación de la mujer en España, en lo que concierne sobre todo a la instrucción, a las profesiones, a sus derechos o a su emancipación. Una de las escritoras de la época, con una fuerte inquietud por la condición femenina, Concepción Gimeno de Flaquer, era consciente de los avances que aquel siglo XIX había conseguido para la mujer, aunque, si bien esto todavía era poco para lo que se tendría que conseguir, de hecho así lo afirma cuando escribe que «el siglo XIX, siglo de las aspiraciones generosas, ha preparado el triunfo de la causa de la mujer; el siglo XX coronará la obra de su predecesor». La mujer intelectual, Impr. Asilo de Huérfanos, Madrid, 1901, pp 265-271. Esta escritora, nacida en Teruel, dedicó gran parte de su obra a la defensa de los derechos de la mujer y a su situación social. Fundó en 1872 en Barcelona la conocida revista La Ilustración de la Mujer, y publicó numerosos artículos y libros. Los más destacados son La mujer española (1877), La mujer juzgada por una mujer (1882), Mujeres de la Revolución francesa (1891), Mujeres, vidas paralelas (1893), Madres de hombres célebres (1895), En el salón y en el tocador (1898), y El problema feminista (1893). Aunque no existen evidencias de que Pérez Galdós tuviera en su Biblioteca obras de esta escritora como de Concepción Arenal, es obvio que sí las conocía, o al menos existe un gran paralelismo de Galdós con las obras de ambas escritoras. Con respecto a la educación e instrucción de la mujer en el siglo XIX, citaré el libro escrito por Consuelo Flecha García, del que he tomado la referencia de Gimeno de Flaquer, titulado Las primeras universitarias en España, Madrid, Narcea, 1996.
través de sus novelas y dramas y como fiel amigo que abraza el krausismo48, estaba a favor de la educación e instrucción de la mujer, como salida y único camino de supervivencia en la sociedad de su época. Una afirmación que él sabía avalada por el incipiente, pero significativo, conjunto de acciones que en buen número de países se habían iniciado desde comienzos del siglo XIX, con el objetivo de favorecer un mejor nivel de instrucción en la mujer o, mejor, en algunas mujeres. Asociaciones, libros y revistas, centros de enseñanza, entidades de muy diferente índole, se habían puesto a trabajar con el propósito de ir creando una nueva mentalidad tanto en las mujeres como en los hombres, sobre lo que empezaba a constituir una necesidad ineludible en las nuevas sociedades que Galdós vislumbraba, aunque responder a lo que ello encerraba exigiera programas y acciones de difícil empeño.
Como sea, Galdós abre caminos y posibilidades aunque a mi modo de ver y desde el hoy, en su utopía no termina de llegar al fondo, probablemente por la presión del público. Victoria, ante la impotencia de cambiar a su marido, le abandona, huyendo del hogar como lo hiciera Nora en Casa de muñecas, solo que en La loca de la casa, se presenta un camino de salvación.
Es muy interesante cómo Galdós crea este mundo de heroínas que no dudan un momento en abandonar a sus esposos o en matarlos. Realmente este arranque de búsqueda de libertad, en ocasiones se empequeñece al intentar suavizar un problema, que realmente vive ahí, en la propia acción. ¿Es muy noble una mujer que se casa por dinero? Es decir, a veces por ser demasiado cauteloso, sus personajes femeninos pierden fuerza por que no los lleva a la situación límite de su tesis. ¿Porqué si Victoria que apunta a ser ciertamente una «revolucionaria», no la dramatiza aún más poniéndola en una situación más extremista?. Si ella logra dominar a su marido y consigue controlar la economía de la empresa -aunque al principio aparezca esta inquietud como algo frívolo-, porqué esa obsesión de donar sus bienes a la Iglesia?. Aquí es donde pierde la fuerza que hasta ese momento se había por sí sola granjeado. Ella, abraza la contabilidad y el gusto por la administración de la mano de Cruz, que es un hombre de ideas socialistas y nuevas, quien al igual que después lo hará Máximo con Electra, mostrará el camino de la mujer a seguir. Este no es otro que el camino del trabajo y de la voluntad, la mujer ocupada se despide de su Fernando de Castro, historiador y filósofo del Círculo krausista, al inaugurar el 21 de febrero de 1868 las Conferencias Dominicales sobre la Educación de la mujer en el Salón de Grados de la Universidad Central, afirmó, consciente de la trascendencia de la cuestión femenina, que formaba parte de «una de las cuestiones capitales que el progreso de la civilización ha traído al debate en las sociedades modernas». Discurso inaugural de las Conferencias Dominicales sobre La Educación de la Mujer, Madrid, Impe. M. Ribadeneira, 1869, página 3.
peor enemigo que es la imaginación, esa que hemos visto arruinar a tantas mujeres en las obras del escritor canario. Es como si fuera indispensable para el progreso de la mujer, la idealización de la cristiandad: la mujer para Galdós en su utopía ha de ser espiritual. El caso de Victoria en La loca de la casa, es el único en que Galdós hace una apología de la maternidad, como parte esencial del progreso de la sociedad, concede así una importancia absoluta a este hecho, que siempre fue una cuestión más íntima e intrínseca a la condición genérica de mujer, al mito, Fortunata, Casandra…etc. Lo visceral, lo natural, se convierte aquí en un servicio a la sociedad, «Dios me ilumina, y me dice que las madres gobiernan el mundo»- dice Victoria orgullosamente-. El hijo que en otras situaciones había sido símbolo de crueldad contra el proletariado -a Fortunata la burguesía le arrebatará a su hijo, a Casandra, la burguesía también le arrebatará a sus hijos-, ahora se torna en futuro y progreso.
Lo verdaderamente novedoso en esta comedia de La loca de la casa, estriba en que si en aquella sociedad, eran los hombres los que tenían la capacidad de construir por sí mismos su propia identidad, al margen de cualquier determinación impuesta desde fuera por una autoridad externa o por la naturaleza, ahora con Victoria, esto no sucederá así. Cruz en el fondo es un hombre inseguro amparado en una supuesta seguridad y hombría que se traduce más bien en instinto y fuerza natural. Finalmente, ella, Victoria, conseguirá dominar la situación. De un lado fueron siempre los hombres los que tomaban las decisiones acerca de los referentes a los que había que ajustarse, y por otra parte eran menos penalizadas las transgresiones de estos a las pautas marcadas. Ese mundo muere en La loca de la casa, por que los dos protagonistas viven continuamente la presión y la competición de las dos fuerzas en pugna: hombre y mujer. Cruz, considera igual a su esposa, y por ello le confía transacciones bancarias o movimientos en sus empresas, por la tesis que quiere trasmitir Galdós que no es otra que la necesidad de encontrar cauces que garanticen la asimilación de los referentes adecuados. Como en cualquier otro momento de la historia, no coincidieron las fases del progreso para los hombres y para mujeres.
Los criterios seleccionados para marcar la cadencia de los cambios sociales no incluían a las mujeres, Victoria sí se incluye aunque posteriormente el uso que hace del poder sea a mi modo de ver, excesivamente beatil. Felizmente resuelve el final de la comedia Galdós, a nuestro juicio de una forma demasiado sentimental, perdiendo la cuestión práctica del nuevo avance femenino, la lucha, la acción, el uso del poder en pugna, suavizándose con el final desdoblado en el hijo de ambos. Si bien, también es lógico pensar que en aquellos ojos del público galdosiano, difícilmente podía caber la revolución.
Galdós siempre está sujeto a esta premisa: suavizar las ideologías. Sus obras estarán siempre mediatizadas por esta constante imposición irrefrenable e intrínseca costumbre de autocensurar tan afín a la condición de teatro fin de siglo, principios del XX.
Pero vayamos con Casanova. Que existía un problema enorme en las relaciones con las mujeres y su papel o función en la sociedad es un hecho que en realidad si se piensa no nos queda tan lejos. Hay sociedades en la actualidad que continúan en una situación mucho peor que nuestras compañeras de principios de siglo. Ser mujer y ser ilustrada no era una posición fácil de encontrar en la todavía sociedad del XX cargada aún de elementos decimonónicos. En este ambiente de peligrosidad irremediable que el hombre comienza a atisbar que presenta Galdós su obra Bárbara, donde el planteamiento no es casual. Hay maltrato, hay abuso intelectual y éste se transporta en todos los ámbitos.
La Madeja se estrenó el 11 de marzo de 1913 y es obvio que llamó la atención de Galdós en ese momento director del Teatro Español, estrenándola antes que la suya Celia en los infiernos. Ambos textos dirigidos a la formación ética y moral de la mujer. El adulterio, las injurias o las vejaciones son tratadas por Casanova49 en un texto que no tuvo demasiado éxito pero que tal y como ella esbozó en su “autocrítica” estabadestinado principalmente a que la mujer tomase conciencia de si misma especialmente en el seno de la institución matrimonial. Laura Burgos-Lejonagoitia50 escribe que “ El personaje de Lady Shewening provoca en La madeja el enfrentamiento de los dos géneros ante los problemas que plantea este nuevo fenómeno social. El Marqués de Alqueriz, con el escepticismo que le caracteriza en su relación con las damas, previene a Para revisar: Carmen Simón Palmer. «Sofía Casanova, autora de La Madeja» En Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Galdosianos. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 1989 y Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio- bibliográfico, Madrid, Castalia, 1991. María del Rosario Martínez Martínez. Sofía Casanova. Mito y literatura. Madrid, UNED, 1995-6; Karol Meissner, «Las tres muertes de Sofía Casanova» Razón Española Julio-Agosto, 1997, 19- 35; Víctor Olmos, «Una mujer en la revolución rusa» en Historia del ABC. 100 años clave en la historia de España. Barcelona, Plaza & Janés, 2002: 159-169 y Juan Antonio Pérez Mateos, «Sofía Casanova, testigo de la caída del zarismo» en ABC. Serrano 61. Cien años de «un vicio nacional». Historia íntima del diario. Madrid, Libro-Hobby, 2002, 87-88.
| 50 |
Laura Burgos-Lejonagoitia, “La madeja de Sofía Casanova. Representación, tesis y recepción crítica”, Anagnórisis, Número 1, junio de 2010. ISSN 2013-6986
Pepe y Juanito sobre los peligros de las mujeres cosmopolitas al caracterizar a la yanki como «Hermosísima y de mucho cuidado. Fría de corazón y con la cabeza en fuego, es el tipo más peligroso de las mujeres cosmopolitas, porque nos fustigan y no dejan un instante en reposo nuestro espíritu y nuestros servicios» [Casanova 1913b:3]. La duda respecto a la honra en el matrimonio de Lady Shewening se cierne sobre ella desde el comienzo de la obra, en el que las hermanas conversan intentando discernir la procedencia de la dama”.
La recepción de la crítica no fue demasiado optimista. En El Liberal, Manuel Bueno, escribió que Sofía Casanova no estaba en la realidad de lo que sucede en España, no estaba en la vida real de las mujeres españolas y que el vivir fuera de España le proporcionaba una visión idealizada y demasiado irreal de lo que aquí estaba sucediendo. Bueno afirmó entre otras cosas que «cuanto más culta la mujer, da menos al hombre. Los libros la emancipan, no ya tan sólo intelectualmente, redención excusable, sino en lo sexual. Las muchas ideas obscurecen en ella el sentimiento del deber» [Bueno]. El hecho de estar casada no significa –este es parte del discurso- que haya que soportarlo todo y aguantar hasta el final. La libertad personal de la mujer (esbozada como nunca en Casa de Muñecas de Ibsen) debe permanecer en la forma de actuar ante la vida para las mujeres.
Lo que sí parece estar claro es que Casanova, a pesar de la oposición de sus colegas periodistas, dio un paso enorme en la reflexión de la situación de la mujer en la vida española. Posiblemente la puesta en escena de tono burgués no contribuyó a dar lo que denominamos “el tipo” exacto de representación realista del estado de la cuestión. Un alegato sobre la mujer obrera por ejemplo, no hubiera estado dentro de las convenciones del público de la época, aunque Galdós lo ensayar y mostrara en muchas de sus obras de teatro.51
51 Otros artículos relevantes sobre la figura de Sofía Casanova: https://www.farodevigo.es/cultura/2016/03/07/vida-novela-sofia-casanova/1418128.html http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/12/05/5a2580a7268e3e4c6e8b4590.html https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-azules-horas-quien-sofia-casanova- 201603021203_noticia.html
https://elvuelodelalechuza.com/2017/11/02/sofia-casanova-una-pionera-del-periodismo/ http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=casanova-de-lutoslawski-sofia
Sofía Casanova
Escritora52 y periodista española, nacida en Almeiras (La Coruña) en 1862, y fallecida en Poznan el 16 de enero de 1958. A pesar del injusto olvido en que ha caído su obra (debido, tal vez, a que vivió mucho tiempo fuera de España), fue una de las escritoras españolas más importantes del siglo XX, como lo prueba el hecho de que llegara a estar nominada en la candidatura del Premio Nobel de Literatura.
Desde muy temprana edad se trasladó con su familia a Madrid, donde cursó sus primeros estudios y comenzó a desarrollar una acusada vocación literaria que orientó toda su formación artística e intelectual hacia la vertiente humanística del saber. Ya adolescente, supo introducirse en varios círculos culturales madrileños que enseguida la admitieron en su condición inicial de poetisa, faceta que fue muy alabada por autores tan consagrados -en su tiempo- como el propio Ramón de Campoamor. Estos elogios y contactos le fueron abriendo las puertas de los principales cenáculos literarios madrileños, y fue precisamente en uno de ellos (en la tertulia que organizaba y alentaba don Emilio Ferrari) donde conoció a un intelectual polaco, profesor universitario, que, en 1887, acabaría convirtiéndose en su esposo. Se trataba del filósofo Vicente Lutoslawski, perteneciente a una familia aristocrática de Polonia, quien se llevó a la joven Sofía Casanova a su país natal y, posteriormente, a varias capitales europeas.53
Alejada físicamente del medio cultural y humano en el que estaba acostumbrada a desenvolverse, la joven escritora gallega sintió cómo se
52 Fuente: http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=casanova-de-lutoslawski- sofia
53 CARRETERO NOVILLO, José Mª. «Sofía Casanova», en Más de cien vidas extraordinarias contadas por sus protagonistas. Vol. II. (Madrid, 1943), pp. 397-403. BUGALLAL MARCHESI, José Luis. «Sofía Casanova. Un siglo de glorias y dolores», en Boletín de la Real Academia Gallega (La Coruña, 1964). ENA BORDONADA, Ángela (ed.). Novelas breves de escritoras españolas (1900-1936). (Madrid: Ed. Castalia & Instituto de la Mujer, 1989). FUENTES PILA, Pilar. Mujeres corresponsales en la historia del periodismo español: Sofía Casanova. (Madrid: Facultad de Ciencias de la Información [Universidad complutense], 1961).
fortalecía su vocación literaria, cuyo alcance se fue progresivamente ampliando hasta abarcar casi todos los géneros habituales en su época. En efecto, se dio al cultivo de la prosa (novela larga y breve), del teatro, del periodismo y de la traducción al castellano de obras escritas originalmente en francés, inglés, italiano, portugués, polaco y ruso, lenguas que conoció y dominó a la perfección esta brillante escritora (a su pluma se debió, precisamente, la primera versión en castellano de Quo vadis?, del literato polaco Henryk Sienkiewicz). Además, sus constantes desplazamientos por toda Europa la convirtieron en testigo de excepción de los principales acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX, como las dos guerras mundiales y la Revolución Rusa. De todo ello dejó cumplida memoria en volúmenes tan apreciados, en su día, como De la guerra. Crónicas de Polonia y Rusia (1916), De la evolución en 1917 (1917) y La revolución bolchevique. (Diario de un testigo) (1920).
Pero, a pesar de este distanciamiento físico -que se acentuó durante el período en que el matrimonio Lutoslawski hubo de fijar su residencia en Rusia-, Sofía Casanova no perdió nunca el contacto con el mundillo cultural y artístico que bullía en la capital de España, con el que permaneció constantemente unida a través de sus epístolas, sus obras literarias (publicadas casi siempre en suelo patrio) y, sobre todo, sus artículos periodísticos. Y es que, en efecto, ya antes de haber contraído matrimonio con Vicente Lutoslawski se había convertido Sofía Casanova en una periodista de acreditado prestigio, cuyas colaboraciones, difundidas en los principales medios de comunicación del país, le proporcionaron un extraordinario renombre. Tanto era así, que en 1933, cuando la escritora gallega ya había rebasado los setenta años de edad, fue distinguida con la Gran Cruz de Alfonso XII; y en 1952 fue nombrada Académica de Honor de la Real Academia Gallega. Pese a ello, se vio abocada a la pobreza durante los últimos años de su vida, hasta que, cercana ya a los cien años de edad, falleció en la ciudad polaca de Poznan el día 16 de enero de 1958. Entre su producción poética cabe destacar los volúmenes titulados Poesías (1885), Fugaces (1898) y El cancionero de la dicha (1911). Además, fue autora de una obra teatral, La madeja, que se estrenó en el Teatro Español.


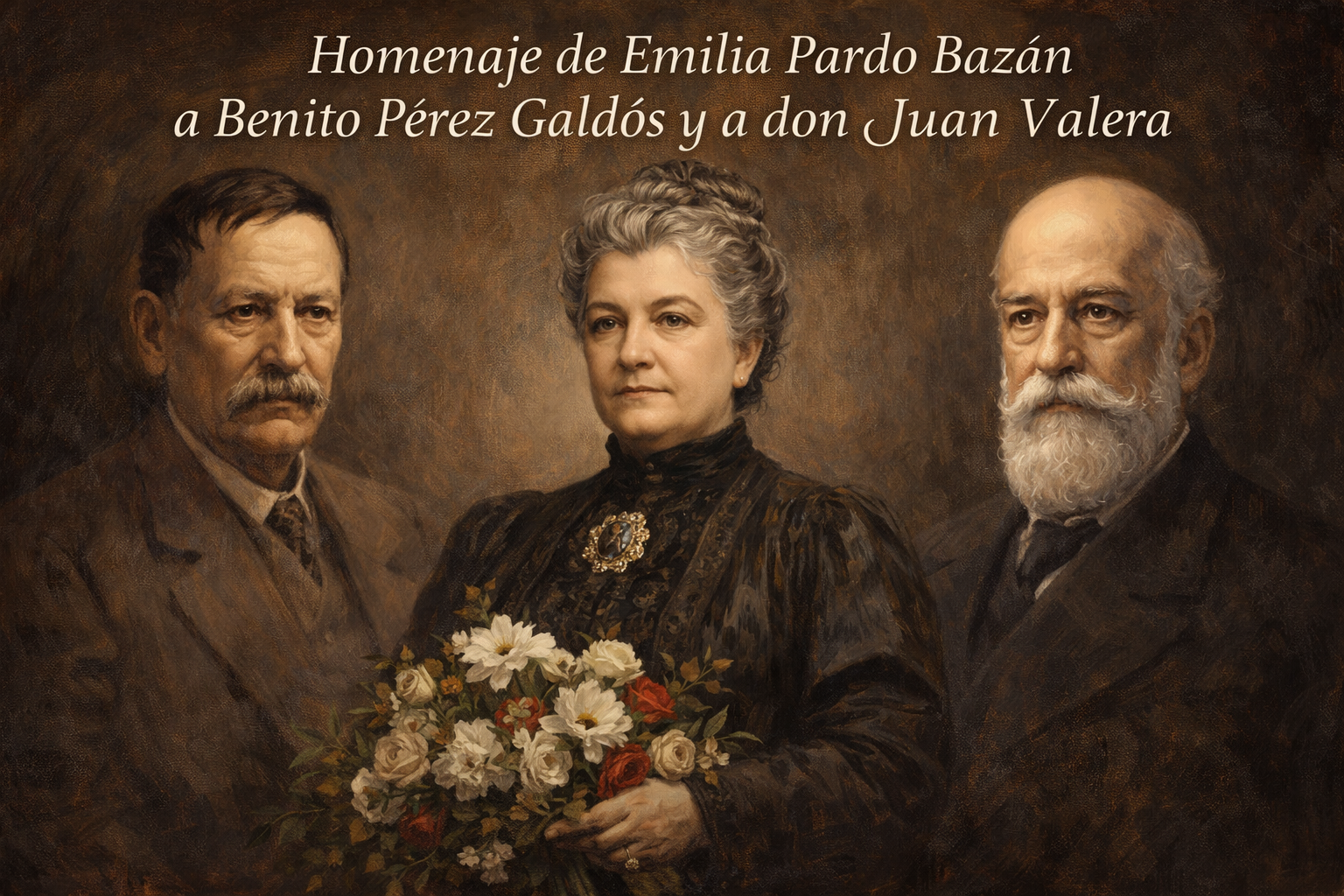













I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!
Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.
**mitolyn**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.