No hay productos en el carrito.

Francisco Massó Cantarero
Cada individuo tiene su personalidad: el conjunto de los valores que practica, sus costumbres, habilidades, y los sesgos y peculiaridades que lo caracterizan. Los grupos también gozan de sintalidad: su ambición y razón de ser, que incorpora ritos, ideales y modos de interacción, de donde surge la cohesión que los aglutina. Y todas las naciones disponen, igualmente, de su idiosincrasia: su volkgeist, su espíritu colectivo, una fuerza inmanente, que sobrevive a los éxitos y fracasos, genera el estilo de vida nacional y da continuidad a la civilización de pertenencia, resultando un modo de vivir plural y diferenciado respecto a las demás naciones.
En este ensayo, vamos a rastrear la influencia en nuestra idiosincrasia nacional de tres factores confluyentes y determinantes: el individualismo, el catolicismo y el arte.
Individualismo:
El individualismo es una actitud política que afecta a ciertas minorías poblacionales, según la cual hacen palanca en ciertos rasgos singulares, reales o fantásticos, para imponer un culto desmedido a la idiosincrasia particular, exigir derechos y privilegios contra los intereses del común. El individualismo viene a ser como un narcisismo colectivo, un engreimiento, más emocional que lógico, para envalentonarse y singularizarse.
A España, la forjó Castilla, por casualidad. Hasta finales del siglo XV, nunca hubo planificación, ni organización; con los Austrias, tampoco, y con los Borbones…, sólo cabe señalar al equipo de Carlos III, porque él tenía poca capacidad de despacho (Carmen Iglesias dixit).
Sólo Isabel I tuvo visión de futuro, sentido pragmático y, con los pies en la tierra, ordenó la gramática de Nebrija, el trato que se debía a sus súbditos americanos, creó la Casa de Contratación de Sevilla, estableció las alianzas matrimoniales con Portugal, Inglaterra y los Países Bajos, implantó la Santa Hermandad, etc. Fuera de aquello, en nuestra historia nacional, todo se ha resuelto improvisando y al compás de los guerrilleros y mediocres que han manejado los resortes del poder. Ni Viriato, ni los numantinos, obedecieron a un proyecto; actuaron por libre, como autónomos solitarios que se hacen valer. Los de Sagunto también.
El sentido individualista del español lo manifiesta de forma patente el periodo de los reyes godos, que arroja treinta y tres titulares de la Corona para un lapso de tiempo de menos de trescientos años.”Quítate tú, que ahora me toca a mí”, era le ley constitucional del momento, impuesta mediante procedimientos absolutamente expeditivos.
Don Pelayo y, siglos después, don Rodrigo Díaz de Vivar, rey ambulante, -lo llama Ganivet en su Idearium- siguieron el modelo de guerrilleros individualistas, que iban a la suya, secundando sus ocurrencias, más o menos felices y el impulso de su testosterona, sin atenerse a una disciplina concertada previamente.
La labor de la reconquista es un cúmulo de empeños individuales, donde cada conde y cada reyezuelo hace de su capa un sayo, al socaire de una sequía casual, una hambruna, una inmigración ilegal de almohades o benimerines, o el despropósito del califa de turno. Con la única excepción de Alfonso VIII en la gesta de las Navas de Tolosa (en el resto de operaciones, este rey actuó tan a su aire y por libre como los demás). En las Navas, Alfonso demostró tener capacidad de liderazgo integrador: coordinó al rey de Navarra, al rey de Aragón y sus feudatarios ocitanos y voluntarios de León y Portugal. El resultado fue un rotundo éxito, pese a la desproporción de fuerzas. Como muestra de organización, es la excepción, insisto.
Los que iban a ser españoles del Sur, pugnaron por su individualismo al derrumbe del califato cordobés, desplegando los reinos de taifas desde el siglo XI al XIII. El resultado fue nefasto para sus intereses; pero, en la península, el ego musulmán pretendía ser tan ufano y vacuo como el cristiano, con tal de hacer prevalecer el individualismo.
La proliferación de reinos supuso la fragmentación del poder y, en consecuencia, su debilitamiento. Esto explica que los reyes, reyezuelos más bien, se vieran precisados a hacer concesiones y dar privilegios a nobles, a la Iglesia y a las ciudades. Estas últimas tenían autonomía fiscal, cobraban pontazgos, portazgos y fielatos; sus gremios eran un foco de poder alternativo; las juderías tenían legislación y jueces propios, y se cerraban en sí mismas por la noche. La Iglesia, por su parte, además de administrar sus rentas sin pagar tributo alguno, cobraba y gestionaba sus propios impuestos, los diezmos y primicias, tenía derecho de asilo y sus clérigos eran inviolables.

Ortega, en su España Invertebrada, llama “particularismos” a esta segmentación liliputiense del poder, que él achaca a la influencia visigótica que, a su vez, hace perdurar al dominus romano. Puede ser. El dominus disponía de un poder absoluto: decidía arbitrariamente sobre la vida de sus esclavos, o les daba la libertad, manteniéndolos adictos a su influencia; se rodeaba de sus clientes, que era otra forma más benigna de dependencia y hasta sus propios hijos, legítimos y adoptados, le debían pleitesía. Esta apuesta orteguiana es sensata; máxime que los domini del siglo VIII, tras el desastre de Guadalete, renovaron con el invasor los pactos que tenían con el rey visigodo y se replegaron a “ejercer” sus atribuciones dentro de sus dominios particulares. Son encajes de la intrahistoria, que explican los acontecimientos que registran las crónicas.
Volviendo a la historia, los Comuneros son el reclamo del individualismo en el siglo XVI; ni Padilla, ni Bravo, ni Maldonado eran libertadores, sino castellanos rígidos, atentos a sus privilegios, encerrados en sus fueros medievales y celosos de las ideas y posibles innovaciones que pudieran traer los flamencos. Entre estos últimos, se encontraban figuras tan eximias con Adriano de Utrech, luego papa, Adriano VI, erasmista por los cuatro costados.
En el siglo XVII, brilla refulgente como un lucero del individualismo don Francisco Sandoval y Rojas, duque de Lerma, comprando en Valladolid a precios de España vaciada, casas y solares que, al trasladar allí la Corte, centuplicaron su valor. En sentido contrario, tras vaciar Madrid, el duque aprovechó la ganga, comprando todo lo que se vendía a precio de saldo, para repetir la operación pucelana, seis años más tarde. Por algo, hubo de vestirse de colorado…, aunque era nieto de San Francisco de Borja. Pero, la virtud y la santidad no son hereditarias.
Esto del individualismo dura hasta que llegan Juan Martín Díaz, el Empecinado, a quien Fernando VII le hizo pagar en la horca los múltiples servicios prestados como francotirador contra los franceses. Ramón Cabrera, alias el Tigre del Maestrazgo, que estableció en Morella su Corte efímera. El cura Merino, don Jerónimo, prócer guerrillero de la Independencia y acérrimo defensor del absolutismo, fuera de Fernando VII o de su hermano Carlos María Isidro, que tanto le daba. El otro cura Merino, don Martín, alias el Apóstata también fue guerrillero y tuvo aspiraciones de regicida fallido contra Isabel II que representaba la desamortización y liberación de las manos muertas.
El individualismo es torrencial a lo largo del siglo XIX, arrojando decenas de pronunciamientos, asonadas y conjuras militares y políticas. El Regente Espartero quiso reinar con un Yo presidencialista. El ego del general Serrano lo llevó desde el lecho real a la batalla de Alcolea, donde luchó por la España con honra, que destronó a la infausta Isabel Il. Todo por la Patria. De Cataluña, nos vino, como un anticipo del porvenir, el cantonalismo de Pi i Margal, durante la Primera República, cuando Cartagena inició, de facto, la configuración de un estado federal, sin esperar al veredicto constitucional de las Cortes, provocando que el cantón de Jumilla proclamara su independencia como nación. Individualismo patético.

A finales del siglo XIX surge en el País Vasco el ínclito Sabino Arana, provinciano de campanario, tan xenófobo como enamorado de su identidad. La Renaixença, en 1918, con el artículo Ni españoles, ni franceses, retoma el proceso del independentismo catalán, que surgió tras el Compromiso de Caspe, cuando Jaime II, conde Urgel, el arzobispo de Tarragona Sagarriga y Gualves, síndico de Barcelona, no aceptaron la entronización en Aragón de Fernando de Antequera, un Trastámara de origen castellano. El procés es muy viejo y ha dado muchos vuelcos, incluida la etapa de Richelieu, cuando acataron el centralismo francés, que les resultó más oneroso que el español. Ni los catalanes, ni los españoles aprendieron la lección de aquella excursión gala.
Así, llegamos a un anarquista de pretensiones como Mateo Morral, otro individualista fracasado y, por fin, junto a Mikel Antza cuyas vacaciones son sagradas y, en su opinión, su disfrute debe anteponerse al calendario de la Justicia, tenemos a Begoña Gómez con pretensiones de catedrática sin ser tan siquiera licenciada, porque al ego individualista no se le pone nada por delante para obstaculizar sus propios delirios.
Consecuencias caracteriales:
- Improvisación histórica que hace que las resoluciones sean forzadas por la realidad de los hechos y surjan por “inspiración”, ocurrencias personales que pretenden ser geniales, sin atenerse a planes o proyectos previos meditados y consensuados.
- Engreimiento en lo territorial, el terruño, las tradiciones locales, su cosmovisión arcaica, que se mantiene de espaldas a las ideas filosóficas, los avances técnicos y las pretensiones del momento histórico. “Qué inventen ellos” exclamó Unamuno.
- Rivalidad cainita entre contrincantes políticos que, si pierden, pagan con su vida (Escobedo, Riego, Torrijos, Diego de León, Calvo Sotelo, checas y fusilamientos a mansalva entre 1936 y 1945). Hay un calamitoso ajuste de cuentas perpetuo, donde los últimos en llegar hacen lo posible por borrar el rastro que dejaron los anteriores, para empezar de nuevo.
- Desprecio a lo institucional: por ejemplo, durante el siglo XIX, los moderados y los progresistas gobernaron cada uno con Constituciones diferentes (la de 1837 y la de 1841), que, no obstante, violaban a su antojo. Hoy, sin ir más lejos, la vigente es violada sistemáticamente.
Catolicismo:
El Catolicismo es un cúmulo de retazos culturales, algunas creencias, filosofía estoica y símbolos de lujo y ostentación que sepultan hondo el mensaje evangélico, lo contradicen y neutralizan.
La contradicción parte de la propia Biblia: el dios del Antiguo Testamento es antípoda del dios del Nuevo. Sin embargo, en la catequesis se nos dice que en Dios no hay pasado, ni futuro, que todo es presente, dejándonos sin saber a qué atenernos, porque si Dios es Amor, Misericordia y Compasión, el creyente crece como su hijo, en un clima de confianza y seguridad. En cambio, si Dios es Belicosidad (contra los filisteos), Venganza (diez plagas de Egipto) y Proteccionismo excluyente (pueblo elegido frente a los gentiles), el creyente crece en pánico, lleno de espanto y angustia ante su provenir.
Este Dios entraña una aporía: si el Dios antiguo no casa con el nuevo y ambos son uno, es preciso estar loco para creer en Él. Cabe desentenderse del anacoluto y actuar como si no existiera, o no nos hubiéramos percatado.
Las contradicciones, cuando se descubren, no sólo crean incertidumbre y confusión, sino descrédito respecto a la fuente de la contradicción. Uno no puede fiarse del todo de alguien que tiene dos caras contrapuestas y que conceptualmente se repugna a sí mismo.
Por tanto, nos vemos obligados a creer en uno, o en otro; pero, como son uno mismo, lo que haremos es creer y no creer, hacer como si creyéramos, sin fiarnos del todo de nuestras creencias. Simular. Hacer la vista gorda respecto a lo que no encaja, o llamarnos andanas con relación a lo que no nos gusta.
Estas disquisiciones metafísicas quedan a desmano de la mentalidad del pueblo sencillo. Incluso el concepto de Dios, por su grado de abstracción, no lo alcanza con facilidad un ciudadano no familiarizado con la Crítica, la Teodicea y la Metafísica. Por ello, el creyente se recluye en lo concreto e inmediato: el Cristo de Medinaceli, el del Gran Poder, o el de la Salud. Lo mismo ocurre con relación a su paredro la Virgen de los Desamparados, la del Valle, la del Pino, o la del Pilar.
Para que no falten contradicciones, la proliferación de imágenes sagradas infringe el segundo mandamiento de la Ley de Dios –No pondrás nombre a Dios, ni harás imágenes suyas- que sí respetan judíos y musulmanes, las otras dos religiones que dimanan del Libro. La razón de este pecado es que el Catolicismo heredó también la propedéutica del politeísmo romano cuyas imágenes presidían los templos.

Las advocaciones de Cristo y su madre son innumerables, generalmente asociadas a características territoriales, para hacer el icono más lugareño y propio. Dios queda como una entelequia, pero el Cristo de la Fuente, o la Virgen del Monte, son reales, tienen su ermita o capilla propia, se los ve, sus joyas lucen refulgentes, sus flores aromatizan el entorno, su himno, o su salve, se oye y cantándolo se experimentan emociones, saltan las lágrimas y el credo se hace real. Es la sensualidad la base de la Fe que constituye la religión, que adopta un sentido primario, de impulsos básicos, casi instintivos.
Además, este Cristo, o esta Virgen es taumaturga, hace milagros constantemente y, por eso, cuenta con tantos exvotos y ofrendas. Hasta bombas no explotadas se muestran en algunos altares. Reyes, nobles de todos los tiempos y próceres de excelencia han rendido pleitesía a “esta” Virgen. Todos no pueden estar equivocados. Así, el credo se convierte en un constructo social, una actitud colectiva, refrendada por el tiempo, las tradiciones, las leyendas y el fervor compartido.
Para seguir abundando en las contradicciones, cada imagen se convierte en rival de la imagen del pueblo contiguo, o del retablo adyacente que pertenece a otra familia. Los devotos respectivos pujan para que la suya luzca más espléndida que la del vecino, con un alarde mayor de lujos: que exhiba mandorla y corona de oro con diamantes, esmeraldas y rubíes; vestido y manto recamados con oro y pedrerías; frontal, andas, candelabros, palio y floreros de plata; baldaquín de bronce, pedestal y trono de mármoles pulidos, enmarcado en un retablo barroco con alarde de pan de oro. Aquí, la iconografía confluye con el individualismo que hemos visto; cada población tiene su icono, su patrona, su protector o protectora, su cúmulo de joyas, con nombre propio y peculiaridades particulares.
Erasmo queda en ridículo, porque esta escenografía se efectúa para una religión que predica valores estoicos como la sencillez, la humildad, el valor de la pobreza como desprendimiento de los bienes materiales, y valores que pretenden universalidad como la igualdad de los seres humanos, todos hijos de Dios, la paz y armonía de la convivencia que postula la Caridad. Nada que ver. Seguimos con las contradicciones a cuestas de la Fe.
La distancia entre la Iglesia y sus adeptos se mide en alturas. Observen la altura de una catedral como la de Burgos, León, o Sevilla; sitúense en el siglo que fueron construidas, cuando los creyentes vivían en chozas, o casas de adobe de una altura de dos o tres metros, cinco o seis si eran pallozas, y pregúntense sobre las filigranas ante la grey qué tuvieron que hacer los pastores de entonces para justificar que el monumento destacara tanto y apabullara de tal manera a su feligresía que, para colmo, tenía que sufragar la obra, o construirla con sus propias manos y salarios negros.
La soberbia de los pastores tuvo que ser inversamente simétrica a la humillación y sometimiento de sus ovejas. La cola caudal de un cardenal media siete metros y algo menos la de un obispo dentro de la ostentación; por algo son herederos de los antiguos patricios romanos. En sentido inverso, tales jerarquías y sus acólitos lesionaban la estima de las ovejas, despreciando su dignidad, avasallándolas sin piedad y obligándolas a una servidumbre humillante de bienes y servicios. Tal asimetría fue también constituyente en relación a la idiosincrasia hispana. Hoy día alguien que vaya en una lista cerrada y dé con sus huesos en un parlamento, aunque sea un mindundi, ya es Usía y aforado, mientras sus votantes quedan afectos al metus reverencialis de antaño.
Por otra parte, la presencia de la Inquisición, tuvo un efecto coercitivo sobre la Fe, la razón y la creatividad en general. Hasta el Arte estuvo sometido a los cánones inquisitoriales. Los veredictos del Santo Oficio eran inapelables, porque estaban tocados por la gracia de Dios. Los inquisidores eran eclesiásticos que pastoreaban para administrar la verdad y la sabiduría. La grey sólo tenía derecho a la compasión y al perdón, si cumplía la penitencia que se le imponía desde arriba y que podía ser la hoguera. No había indulto, ni amnistía, aunque hubiera arrepentimiento. Una religión que se impone coercitivamente cancela las posibilidades de tener Fe. Sin ésta, tampoco cabe disentir; sólo, decir Amén y simular que se es muy adicto al credo, un feligrés fervoroso, cristiano viejo. Esto explica el énfasis en las apariencias y la pujanza con las procesiones y puestas en escena que nos caracterizan como pueblo.
En el caso español, desde el principio del siglo XVI, la Iglesia tuvo un papel preponderante en la gesta de la civilización del continente americano. La bula Inter coetera de Alejandro VI otorgaba a la Corona la soberanía de las tierras descubiertas y por descubrir, a cambio de predicar el Evangelio. Ello resultó caro: obligó al envío de frailes desde el segundo viaje de Colón y a la creación de una infraestructura clerical en todos los nuevos asentamientos. Los frailes se ocuparon de la catequesis y de la enseñanza…, cómo no. Y, en el caso de las misiones jesuíticas, también se reservaron el cobro de las alcabalas…

Además, el Consejo de Indias encomendó a la Iglesia el control del desarrollo del proceso civilizador y la denuncia de los abusos que pudieran producirse en las encomiendas. Los frailes, cuya formación era tan exigua que el concilio de Trento hubo de ocuparse del asunto, se convirtieron en policía, fiscales y jueces de la acción civil, simplemente por efecto de la tonsura y órdenes canónicas recibidas. Personajes tan conspicuos como el padre Las Casas tuvieron acceso a Fernando el Católico, y a Carlos I,que no sólo le dieron audiencia, sino credibilidad. Carlos I detuvo durante seis años el proceso civilizador, mientras emitía su dictamen la Escuela de Salamanca, que inspiró las Nuevas Leyes de Indias de 1541. Durante los trescientos años del Imperio, la Iglesia mantuvo su preeminencia coercitiva, tuviese, o no, fuste.
Hubo que esperar a las Cortes de Cádiz para que la Iglesia viera amanecer la pérdida de su ascendencia, que se materializaría después con las cuatro desamortizaciones que tuvieron lugar. Sin embargo, hasta Juan Carlos I, el Rey de España era canónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y tenía el privilegio de presentar al Papa la terna para el nombramiento de obispos. El Consejo del Reino que organizó Franco estaba compuesto por tres personas, una de las cuales era obispo. Es decir, que la prosternación ante la Iglesia está latente en nuestro inconsciente colectivo como sociedad.
Consecuencias caracteriales:
-La contradicción forma parte en las diferencias entre teoría y práctica. Haz lo que yo digo y no lo que hago, dice el adagio nacional, porque un activista de izquierda que llega a detentar el poder, lo hace para vivir como un burgués; y el burgués de derechas aspira a consolidar el absolutismo de su estatus para sí y generaciones futuras.
-Las apariencias son más importantes que los conceptos. La sensualidad de la fiesta se impone al rigor del pensamiento. La coherencia no se contempla, porque lo que entre por la vista, por los oídos y los poros de la piel es un argumento incontestable. Podemos hacer fiestas paganas en honor de San Blas o San Fermín, sin que nos repugne la incongruencia.
-El sentido umbilical de arreglar lo mío es más radical que el simple individualismo. Vaya yo caliente y ríase la gente, repite el refranero, cuando prevalece el interés absoluto del yo, sus necesidades y delirios sobre las opiniones y críticas ajenas. En el caso de los nacionalismos, la pretensión de trocear el país se opone también al sentido histórico. Las naciones no nacen porque un alfarero haya sacado del horno un pueblo nuevo, pero todo vale con tal de arreglar lo mío.
-El gregarismo como camuflaje del yo. En sentido inverso, Fuenteovejuna sirve para esconder la responsabilidad individual, eludir las consecuencias de los actos personales y hacer fuerza colectiva frente a la potestad. El yo se envuelve en la capa del colectivismo para aumentar su pujanza, no para hacer sinergia, sino para apretar.
-Asimetría entre gobernantes y gobernados. A partir del momento de la investidura, el regidor se envuelve en la púrpura del cargo para destacar y ensoberbecerse, mientras empequeñece a quienes lo elevaron, o los ningunea.
Arte:
El Arte surge en la confluencia de los símbolos con el fluir del torrente de pulsiones, necesidades, deseos y sublimaciones del proceso psíquico. Y, a la inversa, el psiquismo busca expresarse mediante símbolos sincréticos, que van más allá de lo que abarcan las palabras, los colores, las notas de la partitura o los golpes de cincel del dolador del mármol.
El arte de un país es su síntesis espiritual, que se expresa mediante metáforas, imágenes y símbolos. Como constructo espiritual, el arte anda al servicio de la religión en muchas de sus manifestaciones; pero, no se agota en lo religioso. El arte es también didáctico, sirve como testimonio fehaciente del momento histórico en que se produce (retratos), cultivo de la sensibilidad (bodegones de Zurbarán), denuncia de la injusticia (fusilamientos de Goya), compendio de la filosofía de vida (el Quijote), etc..
El retrato de Inocencio X de Velázquez es un tratado de psicología, a la vez que un documento histórico; los de Fernando VII, Carlos IV y María Luisa de Parma, de Goya, también. Los retratos velazqueños de los hombres de placer, El aguador de Sevilla, Francisco Lezcano y la Vieja friendo huevos constituyen una descripción social de un país ahíto de menesterosos, soldados mutilados sin socorros para aliviar su miseria y pillastrones a la busca de alguna oportunidad. El valor, la generosidad, el apasionamiento, el rencor, la caballerosidad, el temor, la esperanza, la vileza, el odio son recursos del alma humana que el arte hace plásticos, los expresa con ánimo didáctico, o por simple constatación fenomenológica.
Las mujeres que pintaron la cueva de Altamira (Dean Snow, 2021) lo hicieron en cuclillas, con poca luz y poniendo toda su alma en colaborar con las estratagemas de caza que se estaban desarrollando en la superficie exterior. Eran cazadoras místicas, posiblemente incapacitadas por alguna minusvalía que las excusaba de pelear con las fieras y las llevaba a sublimar su discapacidad con la magia de la analogía. La pintora cazaba en la piedra con sus artilugios a modo de pinceles, para favorecer que los cazadores reales tuvieran éxito con sus palos y hachas de piedra.
La Gran Dama oferente del Cerro de los Santos quizá tiene el mismo sentido pragmático. El dolador que la esculpió quiso perpetuar el ofrecimiento de un exvoto a la Divinidad, como correspondencia y muestra de gratitud por alguna merced recibida anteriormente.
La pintura romana al fresco sólo podemos apreciarla en las casas de Pompeya; es de suponer que en las villas españolas también existiera. A mi juicio, es un arte con sentido narrativo que explicita el estilo de vida y las costumbres del pater familiae que las encargaba. Sin duda, otra forma de perpetuarse, que habían iniciado los retratos escultóricos, como la Dama de Elche, adornada con todos sus abalorios, pasando por los generales y emperadores romanos, orlados con el laurel y vestidos con la toga praetexta de las grandes ceremonias.
La pintura durante el periodo románico, como la cripta de san Isidoro de León, es la exaltación del símbolo con pretensiones místicas. Afortunadamente, los frescos no se los pudieron llevar los franceses, cuando profanaron las tumbas reales. Se llevaron lo material y nos dejaron lo mejor, la genialidad del espíritu que hace teología, sin proponérselo, poniendo en la bóveda el contrapeso de la muerte que hay en los túmulos.
Este afán de superar la muerte, o al menos hermosearla, bien por fe en la eternidad, bien por mero narcisismo, se va a repetir en los mausoleos de San Juan de la Peña, San Pedro el Viejo, monasterio de Poblet, Huelgas Reales, en la opulencia de la cartuja de Miraflores, Capilla Real de Granada, El Escorial, colegiata de La Granja, las Descalzas Reales y por doquier, en la pompa y suntuosidad de miles de monumentos funerarios catedralicios, y otros como los de la Sacramental de San Isidro. La pretensión de negar la muerte la mantienen incluso los laicos en los sepulcros que albergan el Cementerio Civil y el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Es imponente el prurito del arte hispano por soterrar bajo la belleza esta postrimería.
Los comitentes, a partir del siglo XIII, ya en el gótico, manifiestan su gratitud arrodillados, con las manos juntas, en oración perpetua. Su condición de mecenas de la obra artística los inunda de recogimiento y los sumerge en éxtasis, casi levitando. Los autores halagan a los promotores de la obra situándolos escénicamente en el ámbito celestial que crean, aunque disminuidos de tamaño. Es una pequeña diferencia, porque la compañía es excelsa y el incienso les llega igual que a las divinas personas representadas. En este punto, el arte converge con el individualismo que ya hemos visto. En este caso, magnánimo a la vez que fastuoso y fatuo.
Durante el Renacimiento, en España, con la única excepción de Velázquez, la pintura es, exclusivamente, religiosa; también la escultura. El arte sensual de la mitología viene de fuera y sólo alcanza a la realeza (Torre del Descanso), con un sentido pecaminoso, críptico, como espacio privado sólo accesible a la camaradería varonil. El arte costumbrista tampoco tiene espacio hasta el siglo XVIII.
La palabra del arte español se hace carne inmortal en la Celestina y el Quijote. El personaje de Rojas, cambiandolo que proceda, sigue vivoen la justificación frente a la crítica posible; la Celestina anda a la defensiva, porque la justificación de sus tentaciones garantiza los remiendos para su propia vida. Hoy, las celestinas y celestinos remiendan su propia vida justificando las corruptelas que surgen o proponen.
Cervantes supo trasladar al texto todo el aprendizaje allegado en su oficio de cobrador de alcabalas. El autor no es un genio que crea ex nihilo, sino un cronista que registra cuanto ve y oye, con rigor y respeto a los protagonistas con los que él habla y tiene que tratar a diario. Hasta hoy, si uno se adentra por los vericuetos de la España casi vaciada, aún puede encontrar a la Vieja del visillo (José Mota dixit)metijosa y entrometiday a sujetos cervantinos que filosofan por libre, pese a la labor homogeneizadora del televisor.

La puta madre celestinesca está aún en la exclamación popular, cuando hay que expresar regocijo, pasado o por venir, aunque la propia madre siempre es casta y decente. Por otra parte, los iconos de la maternidad la consagran como virgen… En el sintagma, hay un regodeo carnal, casi vicioso, con esta proclama vulgar que, sin duda, tiene carácter compensatorio, en un país donde los camisones de castidad se han utilizado hasta bien entrado el siglo XIX.
El afán de aventura quijotesco era una práctica habitual desde el siglo XVI, para hacer las Américas. Cervantes mismo quiso ir, aunque la Casa de Contratación de Sevilla no le dio el visado. Excepcionalmente, la emigración hacia América estuvo organizada desde los primeros momentos. Quizá eso contribuyera a que el imperio se mantuviese más de 300 años.
Las aventuras de don Quijote son idealistas, obedecen a una pretensión sublime de “desfacer entuertos”, aunque haya que rectificar los fallos de la Justicia. La misión quijotesca no admite límites, igual que, en el otro extremo de la polaridad, el realismo sanchopancesco es contundente y tozudo. Esta dualidad se presenta radical, sin paliativos, en ella todo es blanco o negro, sin término medio, con poco espacio para el consenso. Incluso cuando en los nidos de antaño, ya no hay pájaros hogaño y la cordura vuelve a don Quijote, toma el relevo Sancho en el desvarío.

Consecuencias caracteriales:
-El pueblo español es sacrificado, ascético, sublime en la renuncia hasta la extenuación y humilde ante la potestad. Nunca ha entonado una marsellesa contra el poder constituido. Con la excepción del 2 de mayo de 1808, si ha protagonizado alguna revolución (1868, 1934) ha sido atolondrado, capitaneado por alguien, nunca como un recurso espontáneo para cambiar el orden establecido.
– Es paradigmático el prurito de ocultar la realidad cuando ésta no es plausible estéticamente o contraviene algún canon del momento. No sólo porque la ropa sucia se lava dentro de casa, sino como pauta de comportamiento que hace de la ostentación signo de identidad. Podemos no comer, pero cuando salimos, según censuraba Quevedo, hemos de poner migas en la barba para simular lo contrario.
– El metus reverencialis ante la Iglesia es consuetudinario, un hábito que ha hecho monjes a miles de españoles que han convertido la religión en un modus vivendi hasta que llegaron las desamortizaciones. La primera de ellas fue hecha por el propio Napoleón, un revolucionario llegado a emperador. La antecesora de esta idea fue la denuncia de Alberoni de las manos muertas, que no tuvo eco alguno. Es decir, no era una idea surgida del acervo nacional, sino extranjera. Poner límites al dominio eclesial, aunque contara con la bendición de un cardenal, no encaja en el carácter hispano, siempre sumiso ante las mitras.
– Las rameras de hoy son las corrupciones políticas cuya madre Celestina anida en la consciencia de cada votante. Todos hacen lo mismo, todos son iguales, etc., son expresiones justificativas con las que la Celestina moderna sigue tapando las deslealtades y ocultando las trapacerías.
-La dualidad maniquea, en España, siempre ha situado un personaje delirante a los mandos del poder. Toda simplificación es injusta, porque deja fuera acontecimientos positivos y aciertos. Pero, si repasamos la historia lejana, encontramos tres Quijotes bastante bien perfilados: Cisneros, tan riguroso en su deber como exaltado perdedor. Un presuntuoso Carlos I con la cabeza llena de águilas imperiales que nos costaron nuestro dinero de pobres. Felipe II, defensor de la fe e imbuido de celo apostólico, gastó mucha sangre, para conseguir la malquerencia de Europa y cuatro quiebras. Los Austrias menores, cada uno a su modo, son como Sanchos venidos a menos, porque su realismo pordiosero sólo merece compasión: Felipe III se desentiende de su misión, a cambio de tiempo para sus rezos y su guitarra; su hijo hace lo mismo, por otras dependencias; y el nieto agotó su realidad en el síndrome de Klinefelter y los exorcismos que le imponía la ignorancia del momento. Quizá esto explique la alternancia de Quijotes y Sanchos, sin un plan previo, sin organización ni previsión de futuro.
Pese a estas lacras caracteriales, la Nación española sobrevive. Es el Estado civil más viejo de Europa, después del Vaticano que es una teocracia.
2 respuestas a «Idiosincrasia española»

**mitolyn**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.


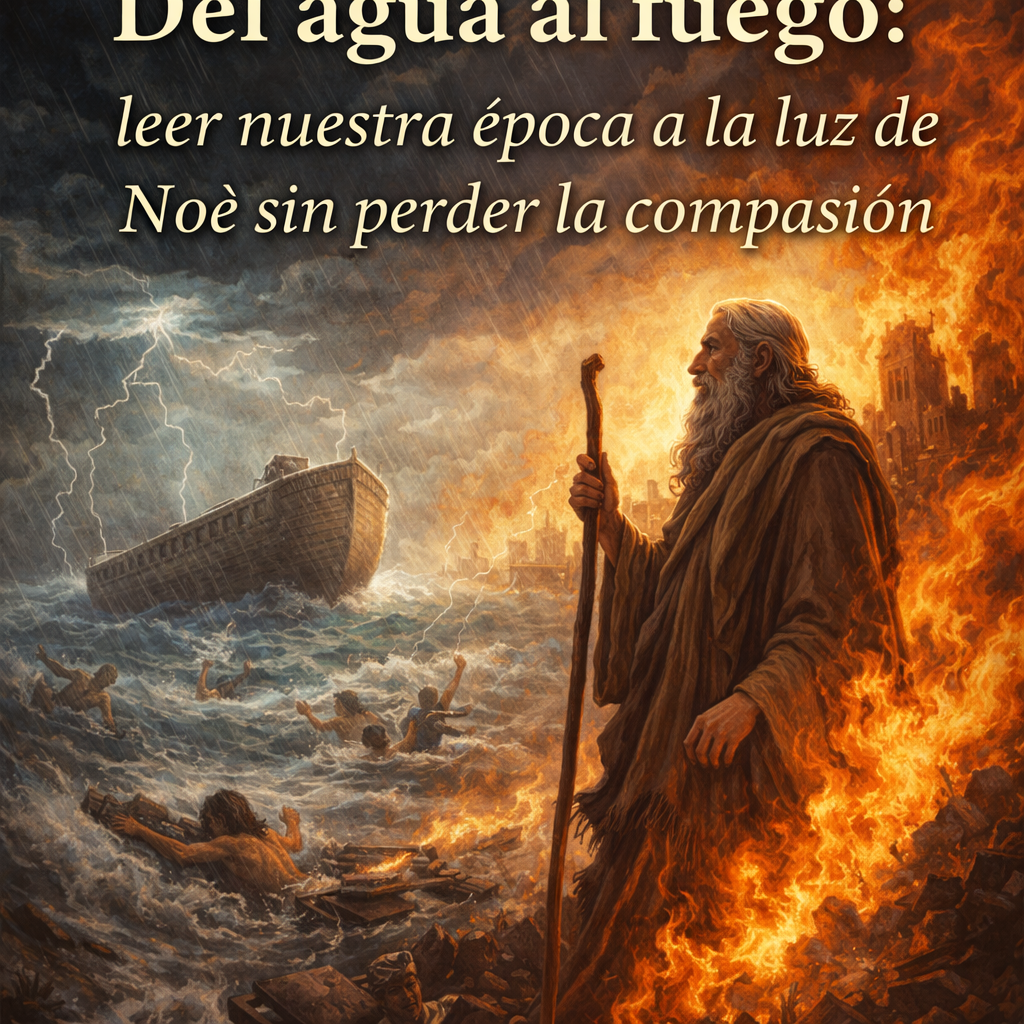
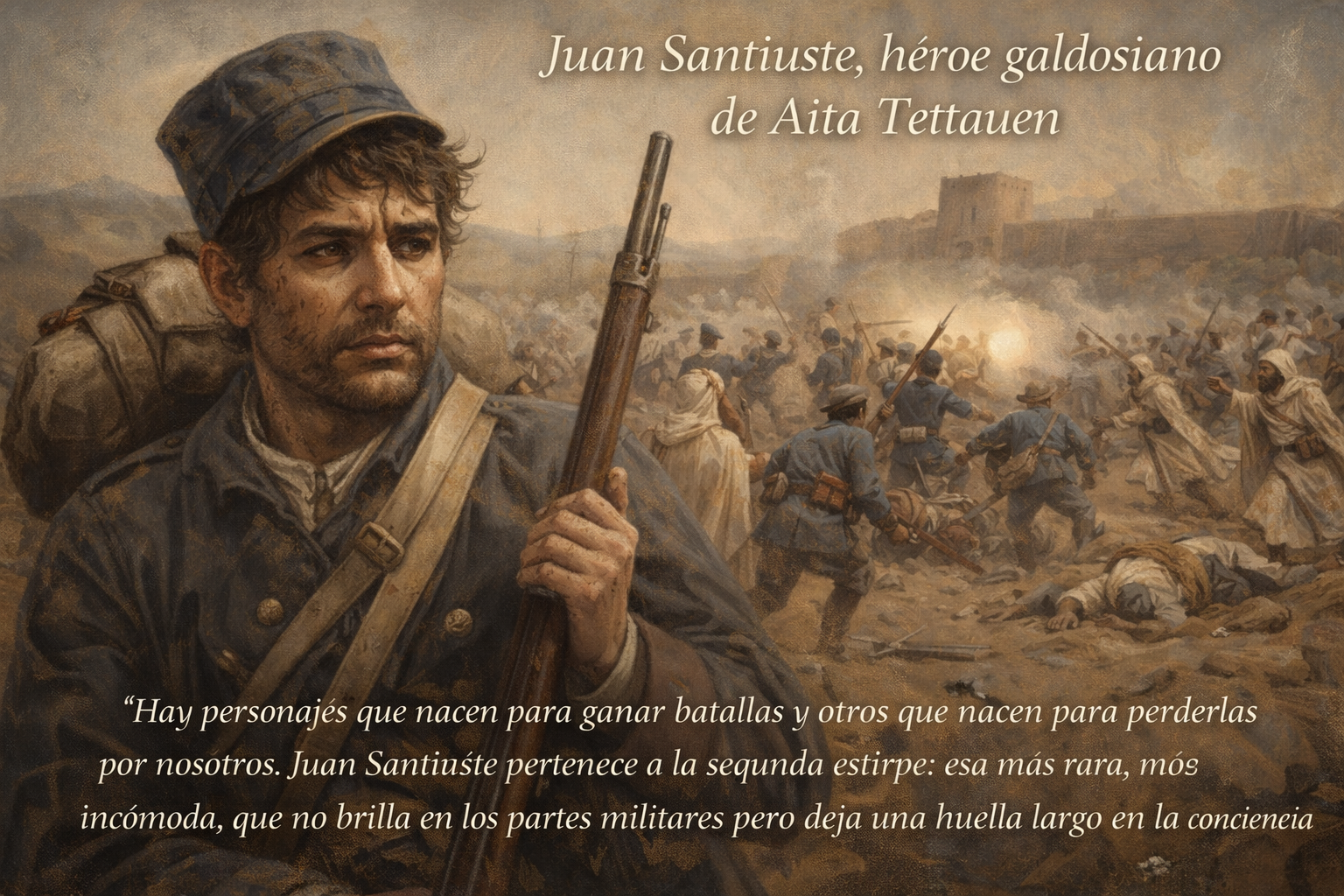












Deja una respuesta