No hay productos en el carrito.

José Luis Fraguas Amor (UCM)
Gloria (publicada en dos partes entre 1876-1877) es una novela temprana de Benito Pérez Galdós que aborda de forma pionera el conflicto religioso en la España del siglo XIX. Ambientada en la ficticia localidad costera de Ficóbriga, la obra narra el amor entre Gloria Lantigua, una joven católica española de profunda devoción, y Daniel Morton, un joven inglés de origen judío. Desde su premisa, Galdós sitúa a estos dos mundos en colisión: la tradición católica arraigada en la familia de Gloria frente a la fe judía (disfrazada inicialmente bajo apariencia protestante) de Daniel-. La época en que se escribe la novela, la Restauración borbónica, estaba marcada por tensiones entre el conservadurismo católico y las corrientes liberales y heterodoxas, contexto que permea la trama. Galdós, con su maestría realista, emplea a Gloria y Daniel como símbolos vivientes de esta encrucijada ideológica: su amor prohibido y trágico sirve de vehículo para criticar la intolerancia religiosa y explorar posibilidades de conciliación espiritual en un país históricamente definido por la unidad católica. La novela, considerada a veces una “novela de tesis”, trasciende el panfleto anticlerical para ofrecer un estudio complejo de personajes y conciencias en conflicto.
Católicos y judíos en Gloria: enfrentamiento doctrinal y dilemas de conciencia
El enfrentamiento doctrinal se manifiesta explícitamente en las interacciones de los personajes con sus comunidades religiosas. Gloria Lantigua ha sido criada en un hogar católico tradicional; su padre (o tutor), Don Ángel de Lantigua, es obispo, encarnando la autoridad eclesiástica. Cuando Daniel Morton naufraga cerca de Ficóbriga y es acogido por la familia, en un principio todos creen que es protestante. Esta sola idea ya alarma a Gloria y a su tío, quienes piensan que fuera del catolicismo no hay salvación. Galdós ilustra este exclusivismo dogmático en un diálogo revelador: al comentar Gloria que Daniel, por no ser católico, “se condenará”, exclama con compasión que es “una lástima que teniendo tan buen corazón…” esté destinado al infierno. Llevada por su fervor, la joven incluso fantasea con “correr hacia él y gritarle: ‘¡Caballero, por Dios, sálvese usted… véngase usted con nosotros!’”. Esta reacción de Gloria –quien hasta entonces desconoce la verdadera fe de Daniel– refleja la enseñanza recibida: solo convirtiéndolo al catolicismo podría “salvar su alma”. Galdós subraya aquí la mentalidad predominante en la España de la época, para la cual el catolicismo era la única verdad absoluta, considerando en cambio al protestantismo (y más aún al judaísmo) como sinónimos de error y perdición.
Por otra parte, Daniel Morton aporta la perspectiva del “otro” religioso en esta novela. Hijo de judíos sefardíes acomodados en Inglaterra, Daniel trae consigo una fe distinta que inicialmente oculta por temor al rechazo. Su dilema se agudiza al enamorarse de Gloria: el amor despierta en él un conflicto interno devastador entre la lealtad a su religión y el deseo de unirse a la mujer que ama. Galdós nos permite asomarnos al tormento de conciencia de Daniel con un monólogo intenso donde admite tener “dos conciencias igualmente poderosas” librando “horrenda batalla dentro de mí”. El joven se debate entre “¡Renegar!…” de la fe de sus padres (es decir, apostatar del judaísmo) o “¡abandonar a un ser querido” (Gloria) cuyo honor y felicidad dependen de él. La descripción de Daniel “gritando en medio del estruendo del mar: «¡O la solución o la muerte!»” transmite la desesperación de quien se siente atrapado entre dos absolutismos inconciliables. Este dilema moral personifica el choque de dos doctrinas dogmáticas dentro de un mismo corazón.
Galdós expone así las raíces de la intolerancia en ambos bandos. Los Lantigua, representantes del catolicismo español, pese a su bondad personal, comparten la convicción de que “en el [Catolicismo] está la única posibilidad de salvación eterna”revistas.grancanaria.com. Del lado opuesto, la familia judía de Daniel (especialmente su madre, la señora Esther Spinoza) muestra un celo equivalente: cuando descubre que su hijo planea bautizarse solo por apariencia para reparar la deshonra de Gloria, lo confronta con indignación. Esther, firme en su fe mosaica, tilda a Daniel de “impostor” por siquiera simular la conversión: “¿Luego engañas a esa pobre joven, engañas a una honrada familia? […] ¡Daniel, impostor… lo que ahora me revelas es tan indigno de ti como la apostasía!”diariojudio.com. Esta recriminación, casi bíblica, coloca la falsedad religiosa al mismo nivel que la traición a la fe. Con ello, Galdós deja claro que el fanatismo no es patrimonio exclusivo de un credo: doña Esther encarna una intransigencia judía tan rígida como la católica de los Lantigua. De hecho, críticos han señalado que la madre de Daniel es tan exclusivista en su judaísmo como muchos católicos en su catolicismo, rasgo que el novelista canario critica duramente en ambos casosrevistas.grancanaria.. En suma, Gloria presenta un choque doctrinal total, donde cada fe exige una adhesión exclusiva que aísla a los individuos y los obliga a elegir entre el amor y la lealtad religiosa. Los jóvenes protagonistas, Gloria y Daniel, quedan así atrapados en una disyuntiva trágica impuesta por sus respectivos mundos espirituales.
La fe como barrera y como puente en las relaciones humanas
En Gloria, la religión actúa simultáneamente como barrera infranqueable y potencial puente de unión entre personas. En primera instancia, la fe de cada uno se alza como un muro que la pareja no consigue derribar. Las “diferencias religiosas entre los dos enamorados hacen imposible su unión” dentro de la sociedad que los rodea. Gloria, educada para ver la fe católica como fundamento de su identidad, siente que amar a Daniel entraña un conflicto con sus creencias más profundas; Daniel, por su parte, carga con el deber de honor hacia su familia y su pueblo, debiendo “vivir y respetar los preceptos de la ley de sus padres”diariojudio.com. Ambos jóvenes se ven obligados por sus convicciones (o por las de sus mayores) a permanecer en bandos opuestos pese al cariño que los une. La fe funciona así como barrera: es la línea que no pueden cruzar sin renunciar a sí mismos. Galdós desarrolla esta tensión mostrando cómo cada protagonista siente la “obligación” hacia “su propia conciencia, su pasado y su comunidad”, factores que conforman “su propia identidad”. Cuando el amor exige quebrar esa barrera, sobreviene la crisis personal.
Sin embargo, Galdós también explora la fe como posible puente que trascienda el fanatismo y acerque a los seres humanos. Daniel Morton, en su búsqueda de una solución, concibe una postura intermedia de tintes ecuménicos: sueña con una religiosidad más amplia que pueda reconciliar a su familia con la de Gloria. En un pasaje clave, Daniel reflexiona si su propia religión es la única verdadera y concluye que no, que es capaz de elevar su espíritu “por encima de todos los cultos” para ver a “mi Dios, el Dios único… extendiéndose sobre todas las almas… con la sonrisa de su bondad infinita”. Esta visión de Dios “por encima” de las diferencias doctrinales convierte a Daniel en portavoz de la tolerancia religiosa que Galdós anhela. El joven judío llega a pensar en la creación de una nueva fe inclusiva “con aspiraciones conciliatorias” que satisfaga a ambas familias, rompiendo así con la “clausura cultural” de Ficóbriga. Si bien este noble ideal nunca llega a plasmarse del todo, la novela sugiere que el amor auténtico lleva en sí la semilla de la conciliación espiritual. La mejor prueba es la transformación interior de Gloria: aunque sigue identificándose como católica, el contacto con Daniel y el sufrimiento la purifican de cierto fariseísmo. Hacia el final, un personaje llega a decir que “Gloria no es católica” en el sentido estrecho, pues “no pertenece a esa religión quien no se somete ciegamente a la autoridad”; es decir, Gloria ha aprendido a cuestionar el fanatismo y a privilegiar el amor sobre las formas vacías de fe.
Galdós subraya que la verdadera religión reside en las buenas obras y la bondad, venga de quien venga, más que en etiquetas confesionales. A lo largo de la novela contrapone ejemplos: el judío Daniel actúa con caridad cristiana, perdonando deudas y ayudando a los humildes, mientras algunos católicos nominales incurren en mezquindad o hipocresía. Un caso ilustrativo es cuando Daniel salda con su propio dinero las deudas del sacristán Caifás (irónicamente apodado como el sumo sacerdote bíblico) para librarlo de la cárcel, acto que ningún vecino de la piadosa Ficóbriga había acometidor. Incluso Don Juan de Lantigua, el honrado padre de Gloria, no llega tan lejos en la práctica de la caridad, aunque moralmente lo aprueberevistas.grancanaria.com. De este modo, el autor invierte los papeles tradicionales: el “hereje” forastero demuestra con hechos la compasión y altruismo propios del mejor cristianismo, mientras que los guardianes de la ortodoxia a veces fallan en la misericordia. El crítico Domingo Pérez Minik resumió esta idea afirmando que en Gloria “los mejores ‘cristianos’ –¿o los únicos?– son… un obispo católico y un judío practicante” en cuanto a virtudes morales. La fe, sugiere Galdós, puede ser puente si se entiende como espiritualidad sincera y amor al prójimo, valores comunes a ambas religiones en su esencia. El gran obstáculo es el fanatismo excluyente que erige muros donde podría haber encuentros. En Gloria, ese fanatismo termina frustrando la felicidad de los protagonistas, pero el autor deja vislumbrar que la semilla de la tolerancia ha sido plantada.
El amor trágico entre Gloria y Daniel: entre la fe y la pasión
La historia de Gloria Lantigua y Daniel Morton se desarrolla como una tragedia romántica marcada por la religión. Galdós presenta su amor como puro y profundo, capaz de desafiar las normas sociales, pero condenado por la intransigencia doctrinal del entorno. Desde el momento en que Gloria descubre la verdadera identidad religiosa de Daniel (un judío descendiente de los expulsados de 1492, como señala el trasfondo genealógico de la familia Spinoza en la noveladiariojudio.com), ambos jóvenes comprenden que su unión será vista como imposible. Aun así, consuman su amor en secreto, engendrando un hijo. Este hijo –al que irónicamente llamarán Jesús– se convierte en el corazón simbólico de la obra: fruto del encuentro de dos credos enfrentados, representa tanto la esperanza de reconciliación como el precio que deben pagar por transgredir los límites impuestos. Gloria queda embarazada fuera del matrimonio, lo que en su comunidad católica supone una deshonra monumental. Daniel, al saberlo, siente con más fuerza la presión de “salvar el buen nombre de Gloria” y reparar el agraviodiariojudio.com. Aquí Galdós inserta el tema del honor tradicional, que se entrelaza con el religioso: la única vía de restaurar el honor sería un matrimonio legítimo, pero para ello uno de los dos amantes tendría que renunciar a su fe.
En este punto crítico, Daniel toma la dramática decisión de bautizarse como cristiano. No lo hace por verdadera convicción espiritual, sino como último recurso para “salvar” a Gloria socialmente. Este sacrificio aparente —“convertirse al cristianismo, al menos solo en apariencia” nos dice el narradordiariojudio.com— es presentado por Galdós con ambivalencia trágica. Por un lado, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar Daniel por amor; por otro, al ser una conversión falsa, conlleva su propio castigo moral. En efecto, la novela “castiga duramente su insinceridad” religiosadiariojudio.com: Daniel se ve repudiado por su madre (como ya vimos) y, peor aún, traiciona su propia conciencia. Tras este conflicto, el clímax de la tragedia no tarda en llegar. En la segunda parte de la obra, durante la Semana Santa –marco simbólico de pasión y sacrificio–, Daniel Morton muere repentinamente, poniendo fin a la posibilidad terrenal de la unión con Gloriadiariojudio.com. Galdós narra la muerte temprana de Daniel como un golpe devastador que deja a Gloria sumida en el dolor y la culpa. La joven, ahora madre soltera, ha perdido al hombre que ama y enfrenta el rechazo de la sociedad por su “falta”. Se perfila así un desenlace amargo donde el amor es derrotado por el fanatismo y las convenciones sociales.
No obstante, Galdós matiza la oscuridad del final con un destello de esperanza ecuménica. En las últimas páginas, dirige su atención al hijo de Gloria y Daniel, ese bebé mestizo de religiones a quien bautizan con el nombre de Jesús simbolizando la unión de ambas tradiciones. El narrador se permite entonces una apostrofe visionaria, elevando al niño a categoría de símbolo redentor de la humanidad dividida: “Tú, que naciste del conflicto, y eres la personificación más hermosa de la Humanidad emancipada de los antagonismos religiosos por virtud del amor; tú, que en una sola persona llevas sangre de enemigas razas y eres el símbolo en que se han fundido dos conciencias, harás, sin duda, algo grande”e-archivo.uc3m.es. Estas palabras finales constituyen un “canto al ecumenismo”, según la crítica, pues depositan en la nueva generación (encarnada en el hijo de Gloria) la posibilidad de superar las discordias de fee-archivo.uc3m.es. La imagen del niño –llamado como el fundador del cristianismo pero heredero también de la estirpe judía de David– es profundamente conmovedora: representa un puente vivo entre católicos y judíos, una promesa de reconciliación que ni Gloria ni Daniel pudieron ver realizada en vida. Así, el amor de los protagonistas adquiere una dimensión trágica y a la vez esperanzadora: trágica porque ellos personalmente sucumben al conflicto (Gloria queda, según algunos lectores, espiritualmente “muerta en vida” tras perderlo todo, o incluso se insinúa su muerte de pena en ciertos estudios), y esperanzadora porque de ese sufrimiento nace una semilla de futuro mejor. Galdós, lejos de condenar a sus personajes, los convierte en mártires de un fanatismo ancestral y a la vez en padres de un ideal de unión en la diversidad. En definitiva, Gloria dramatiza el poder destructor de la intolerancia religiosa en las relaciones humanas, a la vez que afirma –aunque sea en el plano simbólico– el poder redentor del amor capaz de fundir dos credos enemigos en una nueva armonía.
La polémica de Gloria: la reacción de José María de Pereda
La publicación de Gloria suscitó de inmediato una acalorada polémica literaria y religiosa en la España de la Restauración. Benito Pérez Galdós, que hasta entonces era buen amigo del novelista cántabro José María de Pereda, recibió de este una de las críticas más severas de su carrera. Pereda, católico tradicionalista y hombre de profundas convicciones religiosas, desaprobó abiertamente la novela por considerarla contraria al espíritu católico. En cartas privadas a Galdós no ocultó su disgusto: llegó a decirle que Gloria le había hecho caer “de patitas en el charco de la novela volteriana”. Con ese término, “novela volteriana”, Pereda aludía a Voltaire y al espíritu antieclesiástico e irreligioso de la Ilustración, acusando a Galdós de haber escrito una obra tendenciosa y casi herética. De hecho, el propio Pereda definió Gloria como una “novela volteriana” porque, en su opinión, idealizaba indebidamente a un judío, caricaturizaba al clero católico y presentaba de forma parcial y negativa los dogmas de la Iglesia. Para un católico devoto como él, resultaba escandaloso que Galdós pusiera a un judío (Daniel) como modelo de virtud por encima de los personajes cristianos, y que retratara a algunos religiosos católicos –aunque fuera a los más fanáticos o hipócritas– con rasgos ridículos o indignos. En una de sus misivas, Pereda llegó a preguntarle irónicamente a Galdós: “¿Quiere V. que Gloria se haga judía dando a Barrabás la razón sobre Jesús?”, reprochándole así que la novela parecía dar la victoria moral al judaísmo sobre el cristianismo. Es evidente que Pereda veía en Gloria una afrenta a la fe tradicional y así se lo expresó directamente a su amigo.
La contestación de Galdós no se hizo esperar, dando lugar a un interesante intercambio epistolar que ilumina las intenciones del autor. Dolido pero sereno, Galdós se mostró sorprendido de la dureza de su amigo y defendió su obra con firmeza. En una carta (fechada durante la composición de la segunda parte de Gloria), Galdós insiste ante Pereda: “Precisamente lo que quería combatir [en Gloria] es la indiferencia religiosa (peste principal de España, donde nadie cree en nada, empezando por los neocatólicos)”brill.com. Esta afirmación es reveladora: lejos de atacar la religión, Galdós pretendía denunciar la falta de fe auténtica y el fariseísmo que él percibía en la sociedad española (incluso entre quienes se llamaban muy católicos). Según le explica a Pereda, Gloria no es una obra “antirreligiosa ni anticatólica”, y mucho menos un panfleto voltairiano; por el contrario, “todo el libro es una queja de lo irreligiosos que son los españoles” en la práctica cotidianacervantesvirtual.com. Galdós se consideraba a sí mismo un “cristiano heterodoxo” más que un ateo militante, y en sus cartas reivindica una fe más genuina y tolerante. De hecho, en otra carta célebre le confiesa: “En mí está arraigada la duda de ciertas cosas… Carezco de fe, carezco de ella en absoluto… He procurado poseerme de ella y no lo he podido conseguir”. Esta sincera autodeclaración de duda explica por qué en Gloria abordó los dilemas de la conciencia sin casarse con ninguna ortodoxia. Galdós respetaba la religión como sentimiento humano, pero detestaba el fanatismo exclusivista. Por eso defendió ante Pereda que Gloria no atacaba la fe, sino el fanatismo y la apatía espiritual.
Asimismo, Galdós argumentó sobre el propósito del género novelístico frente a las críticas ideológicas. En sus cartas a Pereda subraya que “las novelas no son para quitar ni poner fe, sino para pintar pasiones y hechos interesantes”. Con esto le recuerda a su amigo que él, como novelista, no escribe tratados teológicos sino historias humanas: su misión es retratar conflictos reales (por dolorosos o polémicos que sean), no hacer catequesis ni propaganda antirreligiosa. En otra misiva le aclara: “Yo no he querido probar en dicha novela ninguna tesis filosófica ni religiosa… He querido simplemente presentar un hecho dramático verosímil y posible, nada más”cervantesvirtual.com. Estas palabras demuestran la intención artística de Galdós: Gloria debía ser ante todo una tragedia humana que moviera a reflexión, no un panfleto doctrinal. A pesar de estas explicaciones, la polémica alrededor de la novela persistió en la prensa y en los círculos literarios. Críticos católicos conservadores como Marcelino Menéndez Pelayo y Juan Valera secundaron en parte las objeciones de Pereda, tachando la situación de Gloria de inverosímil y melodramática, y lamentando que Galdós se alejase del “realismo” costumbrista para adentrarse en polémicas religiosas poco habituales en España. Del otro lado, escritores liberales como Leopoldo Alas “Clarín” elogiaron la novela por su mensaje de “librepensamiento” y “amor universal”, viendo en Gloria y Daniel víctimas del fanatismo ajeno más que culpablescervantesvirtual.com.
En cuanto a la amistad entre Galdós y Pereda, la discrepancia por Gloria supuso un momento de tensión, pero no rompió su relación cordial a largo plazo. Ambos novelistas lograron mantener su amistad a pesar de las diferencias ideológicas. Pereda, tras expresar su sincera opinión (como él mismo dijo, “le di mi parecer sincero” en esa carta), continuó apreciando a Galdós como escritor y persona, aunque evitaron en adelante profundizar en asuntos religiosos en su correspondencia. De hecho, sus cartas posteriores muestran un tono afectuoso e incluso bromas de Pereda al canario (se ha documentado que en cartas siguientes Pereda hace chanzas sobre “los judíos” aludiendo humorísticamente a Gloriacervantesvirtual.com, evidencia de que el cántabro prefirió quitar hierro al asunto con humor). Galdós, por su parte, aceptó las críticas de Pereda con humildad y reiteró que Gloria no pretendía ofenderle ni ofender a Dios. El impacto de la polémica se dejó sentir más en el contexto literario español: señaló la división entre una literatura de ideas progresistas (encabezada por Galdós y Clarín) y la facción tradicionalista (representada por Pereda, Valera o Menéndez Pelayo) en las postrimerías del siglo XIX. Gloria se convirtió así en un hito controversial que suscitó debate sobre los límites de la novela como vehículo de crítica social y religiosa. Pero al mismo tiempo, este intercambio epistolar enriqueció la comprensión de la novela: gracias a él sabemos con certeza que Galdós buscaba promover la tolerancia religiosa y la autenticidad de la fe, más que atacar credo alguno.
Gloria de Benito Pérez Galdós es tanto una novela de intenso conflicto religioso como una historia de amor trágico entre dos jóvenes divididos por su fe. A través de Gloria Lantigua y Daniel Morton, Galdós plasmó los dilemas de conciencia y el dolor que provoca la intolerancia, pero también dejó un rayo de esperanza en la figura de su hijo mestizo, símbolo del posible abrazo entre religiones antes enemigas. La recepción contemporánea de la novela, ejemplificada en la reacción de Pereda, evidenció lo polémica y avanzada que fue la visión galdosiana: una apuesta por el diálogo ecuménico y la compasión humana que chocó con la mentalidad cerrada de su época. Con apoyo de fuentes académicas y de la propia voz de Galdós en sus cartas, podemos afirmar que Gloria fue concebida no para ofender la fe, sino para denunciar el fanatismo y la indiferencia religiosa, proponiendo a cambio la comprensión mutua. Y aunque en la ficción el amor de Gloria y Daniel sucumba a las circunstancias, Galdós lega al lector un emotivo alegato: el amor –humano y divino– puede ser el puente que finalmente una lo que los hombres separaron.


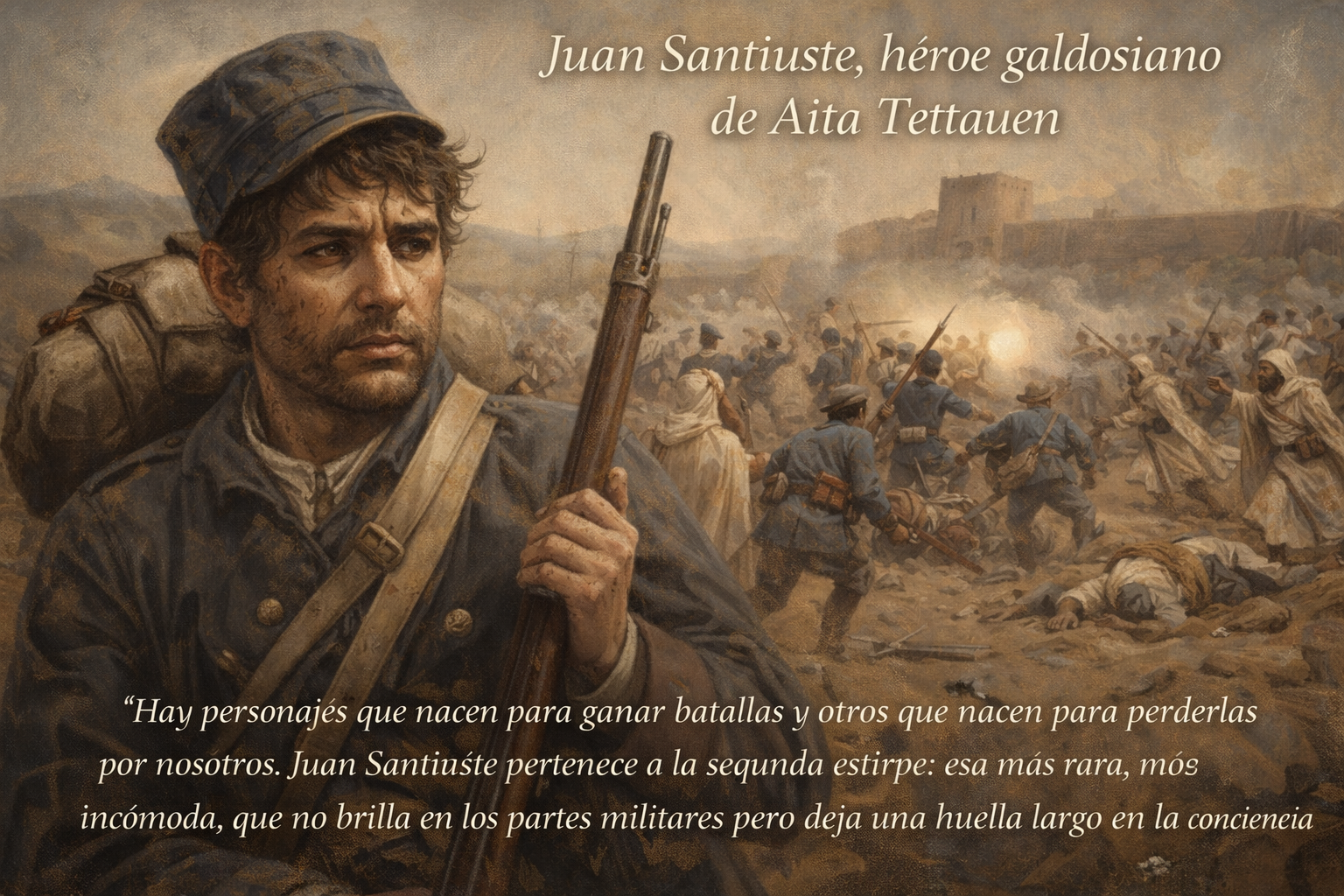
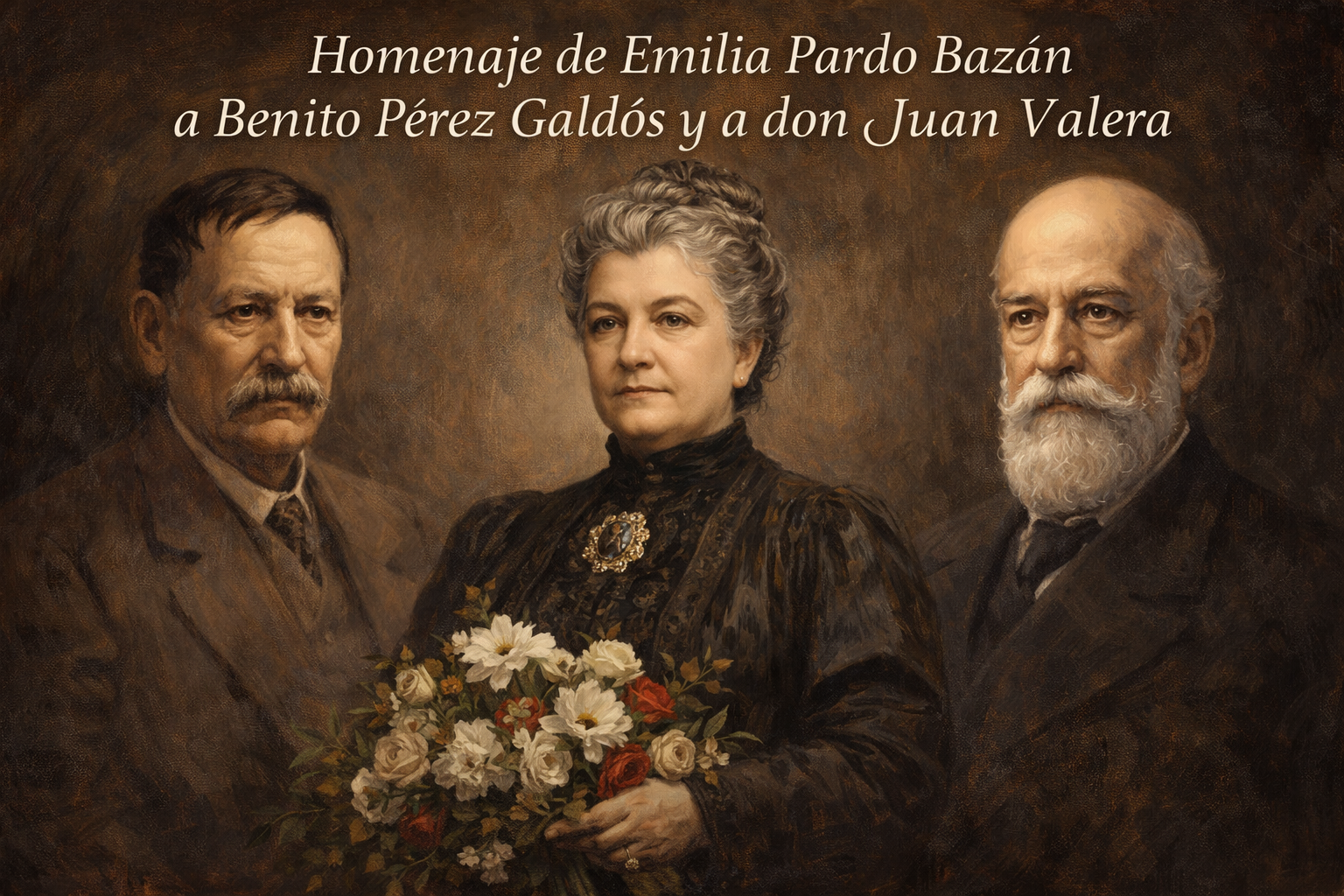












**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.