No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Benito Pérez Galdós (1843-1920) es ampliamente reconocido como el gran novelista español del siglo XIX, cronista literario de la sociedad española de su tiempo. Como observador atento de la realidad, Galdós no pudo ignorar un elemento cultural tan arraigado como la tauromaquia. Las corridas de toros, consideradas la “fiesta nacional” por muchos, ocupaban un lugar central en la vida social española decimonónica, generando apasionados debates entre defensores y detractores. En este contexto, resulta de sumo interés examinar la relación de Galdós con la tauromaquia: su postura personal ante las corridas, las representaciones taurinas en sus novelas y escritos periodísticos, y cómo estas reflejan sus ideas sobre el progreso, la tradición, el pueblo y la identidad española.
Este artículo ofrece un análisis detallado y riguroso de dicha relación. En primer lugar, se indaga en la actitud personal de Galdós hacia los toros, a través de sus propios testimonios en prensa y de anécdotas de su vida, para determinar si fue un crítico “antitaurino” o un observador comprensivo de la fiesta. En segundo lugar, se exploran las referencias taurinas en la obra galdosiana –tanto en los Episodios nacionales como en sus novelas contemporáneas– destacando personajes, escenas y metáforas ligadas al mundo de los toros. Finalmente, se analiza el pensamiento galdosiano sobre la tauromaquia en relación con sus ideas de progreso y tradición, es decir, cómo concebía Galdós la persistencia de los toros en la España moderna y de qué modo conectaba este fenómeno popular con la identidad nacional y el carácter del pueblo español. Para sustentar este estudio se aportan citas textuales de Galdós y de fuentes críticas, en un recorrido que situará la visión galdosiana de la tauromaquia en su debido contexto histórico e intelectual.
Galdós y su postura personal ante la tauromaquia
A primera vista, Pérez Galdós podría asociarse al reformismo progresista y al anticlericalismo de la España de la Restauración, corrientes intelectuales que tendían a mirar las corridas de toros como un vestigio atrasado o “barbarie” nacional. De hecho, algunos biógrafos modernos han llegado a afirmar que para Galdós “las corridas de toros le parecían una atrocidad”, alimentando la imagen de un Galdós “antitaurino” convencido. Sin embargo, un examen directo de sus escritos revela una posición mucho más matizada. En sus años de juventud rebelde, cuando ejercía el periodismo en Madrid, Galdós criticó ciertos aspectos del mundo taurino, pero no tanto la esencia del espectáculo como su entorno social. En un artículo de La Nación (19 de abril de 1868), el joven escritor se muestra contrariado con “las publicaciones y revisteros taurinos” y con “el bajo nivel educativo de parte de la afición” que frecuenta las plazas. Galdós distingue en aquella crónica entre “un pueblo civilizado” de aficionados cultos y, por otro lado, “público bajo y ruin, […] vagos, perdidos, chulos, etcétera”, llegando a arremeter contra figuras como el revendedor de entradas –“esa metamorfosis del chulo, que conspira contra el bolsillo de los aficionados”– en términos poco amables. Estas críticas reflejan su rechazo hacia la incultura, la picaresca y la violencia que podían rodear la fiesta de los toros, más que una condena absoluta del arte taurino en sí.

De hecho, el propio Galdós reconocía el profundo arraigo de la tauromaquia en España, hasta el punto de considerarla una tradición de significativa importancia identitaria. En el mismo artículo de 1868, tras sus reproches al ambiente taurino, concluía de forma contundente: “los toros deben conservarse, porque son el último resto de nuestra nacionalidad; porque es la única costumbre pintoresca y original que conservamos”, añadiendo que mientras España imitaba modas extranjeras –“nos vamos afrancesando con la moda, italianizando con la ópera, anglicanizando con el turf”– las corridas constituían un reducto auténticamente nacional. Estas palabras, escritas en el contexto de la Revolución Gloriosa de 1868 y de un clima de modernización, muestran a un Galdós consciente del valor simbólico de los toros como tradición autóctona frente a la oleada de influencias foráneas. Es posible que hubiese en su tono cierto matiz irónico, pero la idea central es clara: la fiesta de los toros sobreviviría mientras persistiera en el alma española el gusto por el espectáculo colorista y animado. Años más tarde sintetizó esa intuición en una frase célebre: “Subsistirán, pues, las corridas de toros mientras exista en el alma española este anhelo de lo pintoresco […]. Se puede decir que el día que no haya toros, los españoles tendrán que inventarlos”. Galdós sugería así que, por más que los sectores ilustrados la censurasen, la tauromaquia respondía a una pasión popular tan profunda que su desaparición dejaría un vacío imposible de tolerar para el carácter nacional.
En su vida privada, Galdós mantuvo igualmente una relación de respeto y cercanía con el mundo taurino, aunque nunca fue un entusiasta aficionado. Él mismo permaneció soltero y dedicado principalmente a las letras, pero entabló amistad con figuras prominentes de la tauromaquia de su época. Su vínculo más conocido fue con Rafael González “Machaquito”, célebre matador cordobés de la primera década del siglo XX. Don Benito cultivó una amistad “estrecha” con Machaquito e incluso accedió a escribir el prólogo de una biografía del torero publicada en 1912. En ese prólogo, Galdós comienza confesando humildemente “¿qué puede decir de toros […] quien no siente afición por la fiesta y desconoce el sentido y el léxico de un arte en que la destreza supone tanto como la valentía?”. Con honestidad intelectual, admite “no querer incurrir en la flaqueza […] de hablar de lo que no se conoce”, dejando claro que él mismo no se consideraba versado ni apasionado en temas taurinos. Ahora bien, la admiración y cariño personal que sentía por Machaquito quedan patentes en ese texto: Galdós elogia la “alma ingenua y corazón grande” del torero y declara su “ferviente afán de que abandone pronto los terribles riesgos de su peligrosísima profesión”, deseando que su amigo deje los ruedos para tranquilidad de su familia y de quienes le quieren. Estas líneas revelan a un Galdós humanamente sensibilizado ante el peligro que corren los toreros, más preocupado por el hombre que por el mito, y capaz de apreciar las virtudes personales de un diestro fuera de la plaza. De hecho, la relación casi familiar entre el novelista y el torero se confirma con un dato entrañable: la hija natural de Machaquito, Rafaela (a quien llamaban “Faelita”), fue adoptada por allegados de Galdós y convivió en la casa del escritor, leyendo la prensa en voz alta al ya anciano y medio ciego don Benito. Galdós la llegó a considerar “alegría de esa casa”, como escribió en 1916. No es de extrañar, pues, que Machaquito asistiera conmovido al funeral del escritor en 1920.
En suma, Benito Pérez Galdós no fue un fanático taurino, pero tampoco un cruzado antitoros. Sus primeros escritos revelan críticas hacia la Fiesta desde el “respeto” intelectual, más dirigidas a sus excesos y agentes indeseables que a la tradición en sí. Al mismo tiempo, Galdós reconoció el arraigo popular de los toros y llegó a defender su conservación como elemento definitorio de la idiosincrasia española. Su actitud combinaba escepticismo ilustrado y comprensión sociológica: por un lado deploraba la incultura y la violencia asociadas a las corridas, y personalmente no disfrutaba de la lidia; pero por otro lado aceptaba que la tauromaquia formaba parte del ADN cultural del pueblo español, una pasión colectiva contra la cual resulta estéril declamar. Como él mismo observó, “los que gastan tinta y saliva en abominar de la Tauromaquia […] declaman estérilmente contra un apetito, contra una pasión que está en el fondo mismo del carácter nacional”. Esta postura dual –crítica racional pero empática con la tradición– define la relación personal de Galdós con los toros y sirve de marco para interpretar las múltiples apariciones de lo taurino en su producción literaria.

La tauromaquia en la obra de Galdós: escenas, personajes y símbolos
Más allá de sus opiniones explícitas, la obra narrativa de Galdós está salpicada de referencias taurinas que reflejan la presencia de los toros en la sociedad española decimonónica. Si bien Galdós no escribió novelas exclusivamente taurinas ni convirtió a un torero en protagonista central de sus ficciones, incorporó con frecuencia escenas de corrida, personajes aficionados y lenguaje taurino para dar color y verosimilitud a sus relatos. Estas inclusiones cumplen diversas funciones: algunas veces sirven de contexto histórico, otras de metáfora política o retrato de costumbres, y en todos los casos añaden autenticidad al fresco social galdosiano. A continuación examinamos los ejemplos más significativos, distinguiendo entre sus novelas históricas (Episodios nacionales) y sus novelas de ambiente contemporáneo.
En los Episodios nacionales –la serie de novelas históricas con las que Galdós noveló el convulso siglo XIX español– encontramos quizás la escena taurina más desarrollada de toda su obra, incluida en Juan Mendizábal (episodio nº 22, publicado en 1898). Ambientada en los años románticos (década de 1830), esta novela sitúa una corrida de toros en pleno corazón de la trama, aprovechándola como espectáculo simbólico de aquella época tumultuosa. Uno de los personajes centrales es un clérigo llamado Pedro Hillo, presentado como “cura ejemplar” pero también apasionado aficionado taurino –no por nada Galdós lo “bautiza” literariamente en honor al torero histórico Pepe-Hillo. A través de los ojos de Hillo y de otro personaje erudito (don José de Calpena), Galdós describe una corrida donde compiten “las dos grandes escuelas taurinas (la rondeña y la sevillana)”, demostrando un conocimiento detallado de las suertes del toreo y de la jerga especializada. La crónica de la corrida que Galdós realiza en Mendizábal es considerada “de antología” por los críticos. En ella, el joven Calpena –que asiste por primera vez a los toros– aprende “no sólo los terminachos, sino las reglas del toreo, adquiriendo el placer de la lidia” acompañado por el sabio Padre Hillo. Galdós expone incluso la eterna dicotomía estilística del arte taurino, poniendo en boca de sus personajes una discusión sobre tauromaquia clásica versus tauromaquia romántica: “Era Hillo devotísimo de la escuela rondeña […] el arte propiamente dicho, la destreza en el engaño, la burla ingeniosa del peligro, la distinción, la apostura, la gallardía de la figura toreril delante de la fiera; [mientras que] encomiaba Milagro el valor, la brutal acometividad sin remilgos, mirando más a la eficacia de la suerte que al afán de pintarla […] Eran, pues, clásico el uno, romántico el otro”. Este pasaje muestra no solo la vivacidad con que Galdós recrea la atmósfera de la plaza, sino también su comprensión de las corrientes estéticas del toreo, algo que difícilmente habría logrado sin haber presenciado varias corridas en carne propia. De hecho, especialistas han resaltado la abundancia de vocabulario taurino en Mendizábal y su función simbólica dentro de la novela, concluyendo que Galdós poseía “un conocimiento taurómaco […] más profundo de lo que […] la crítica ha venido señalando”.
También en los Episodios nacionales, Galdós recurre a los toros como metáfora política e indicador del clima popular. Es revelador que aluda a las corridas como preludio de motines y disturbios, reflejando un hecho histórico: en el siglo XIX español, no era raro que altercados políticos estallasen a la salida de los toros, cuando las multitudes enfervorizadas abandonaban la plaza. Galdós incorpora este detalle en La revolución de julio (1903), novela que narra la sublevación de 1854 conocida como la Vicalvarada. Allí, un personaje avisa confidencialmente que “se armaría el tumulto grande a la salida de los toros”, recordando que “hoy es lunes. La plaza está llena de gente; allí están todos los aficionados a la tauromaquia y a la politicomacia”. El término irónico “politicomaquia” acuñado por Galdós sugiere que, así como el pueblo libra su combate ritual con el toro en la arena, también librará su combate político en las calles. Igualmente, jocosa es la descripción del general Narváez (protagonista de otro episodio galdosiano) vistiéndose por la mañana: con fina sorna, Galdós describe cómo el asistente de Narváez le alcanza el chaleco “alzándolo en ambas manos [e] hizo un movimiento semejante al del banderillero cuando cita al toro”. Esta breve imagen humorística equipara la cotidiana rutina del político con la lidia en el ruedo, mostrando la penetración de la tauromaquia en el imaginario colectivo hasta servir de referente metafórico aun en contextos inesperados (un vestidor convertido en cuadrilla improvisada). En suma, en sus novelas históricas Galdós utilizó lo taurino de diversas maneras: como color local fiel a cada época, como símbolo de tensiones (clásico vs romántico; pueblo vs poder) y como guiño costumbrista para conectar con sus lectores.
Por otra parte, en las novelas contemporáneas de Galdós –aquellas de ambiente madrileño finisecular– la tauromaquia aparece inscrita en la vida cotidiana de sus personajes, reflejando la presencia de los toros en la cultura popular urbana. Un caso destacado se halla en Fortunata y Jacinta (1887), donde la afición taurina funciona como marcador de clase y generacional. Juanito Santa Cruz, joven burgués malcriado, atraviesa en la novela una fase de “majismo” o fascinación por lo castizo, que lo lleva a frecuentar ambientes bajos y adoptar modas populares. Galdós narra con ironía cómo Juanito escandaliza a su familia aristocrática vistiéndose “a lo torero” y juntándose con toreros y chulos. Doña Bárbara, su madre, percibe ese giro como un “encanallamiento” de su hijo y se indigna al descubrir que Juanito quería incluso hacerse trajes ceñidos de luces: “¿Es posible –dijo a su niño […]– que se te antoje también ponerte esos pantalones ajustados con los cuales las piernas de los hombres parecen zancas de cigüeña?”, exclama con sarcástica censura. En un pasaje magistral, la señora Santa Cruz reprende a Juanito por sus nuevas amistades “de coleta” y sus salidas nocturnas a los toros, amenazándolo: «Mira, Juan, creo que tú y yo vamos a perder las amistades. Como me traigas a casa a uno de esos tagarotes de calzón ajustado, chaqueta corta y botita de caña clara, te pego […] cojo una escoba y ambos salís de aquí pitando». La escena, a la vez cómica y reveladora, enfrenta dos visiones de España dentro de una misma familia: la madre representa la respetabilidad burguesa, hostil a las costumbres “vulgares” del pueblo (toros, chulería, vida bohemia), mientras que el hijo adopta lo taurino precisamente como signo de rebeldía juvenil y autenticidad castiza. Galdós refleja así el choque entre la tradición popular y la modernidad burguesa: para Barbarita, amante del orden decente, la tauromaquia es sinónimo de ordinariez y atraso; para Juanito, en cambio, encarna un atractivo mundo de pasión y folclore que la alta sociedad pretende reprimir. Con todo, el propio narrador deja entrever que aquella fiebre majista de Juanito es pasajera –un capricho de dandy– pues más adelante el personaje “sienta cabeza” y abandona esas “manías groseras” conforme retorna al redil familiar. La moraleja implícita no deja de ser irónica: incluso en los estratos encopetados, los toros ejercían un poder de seducción intermitente, como una tentación de lo español genuino que tarde o temprano pugna por manifestarse.
Otro ejemplo de personaje tauromáquicamente inclinado es el hermano adolescente de Isidora Rufete en La desheredada (1881). Galdós lo pinta como “un crío rebelde […] que se va de becerros”, es decir, que huye de casa para participar en capeas de pueblo con toros jóvenes. Aunque este detalle se menciona de pasada, sirve para ilustrar de nuevo cómo la atracción de la lidia podía más que la autoridad familiar en los espíritus jóvenes y díscolos.
Por su parte, los niños ocupan un lugar especial en el universo galdosiano, y no es excepción su relación lúdica con el toro. En la novela El doctor Centeno (1883), Galdós ofrece una de las escenas más entrañables y simbólicas sobre la tauromaquia popular: un grupo de chiquillos de barrio organiza su propia corrida de toros infantil en un solar madrileño. El protagonista, Felipe (apodado “doctor Centeno”), es un pilluelo que sirve de criado en un colegio de curas, pero sueña con las gestas taurinas. En un capítulo memorable, Felipín se escapa con otros muchachos para jugar al toro; improvisan un cartel de corrida pegado en la pared –con pintoresca ortografía infantil– y utilizan un toro de cartón piedra guardado en un desván. La descripción de la lidia infantil rebosa humor y ternura costumbrista: los chicos simulan todas las suertes taurinas con alboroto y emoción –“Hubo delirante juego, pasión, gozo infinito, vértigo…”– hasta que irrumpe la autoridad (un guardia con escoba) dispersando la cuadrilla entre risas, caídas y gritos. Felipe, enardecido, termina por arrancar la cabeza del toro de cartón, para horror de los vecinos y del propio niño cuando recobra la conciencia de su travesura. Galdós concluye la escena con tono moralizante y pintoresco a la vez: “Así acababan las humanas glorias”, con el astado falso hecho trizas, el espontáneo detenido y los diablillos huyendo calle abajo. Esta pequeña fiesta taurina de niños representa un símbolo del arraigo temprano de la afición taurina en la sociedad: desde la infancia, los españoles de entonces mamaban –nunca mejor dicho– la pasión por los toros como juego y rito de valor. No por casualidad, Galdós era admirador de las pinturas de Murillo sobre chiquillos callejeros, y en este capítulo parece rendir homenaje a esa tradición pictórica costumbrista, trasladando a la literatura la imagen de unos rapaces pobres que, pese a sus privaciones, recrean en el juego la fiesta que fascina a todo el país.
Cabe señalar que Galdós esparció además innumerables giros y metáforas taurinas por toda su obra, incluso cuando el argumento principal no guardaba relación con los toros. La crítica ha documentado el uso abundante de la jerga taurómaca en sus novelas como recurso estilístico y simbólico. Frases como “coger el toro por los cuernos”, “rematar la faena”, “dar la estocada”, etc., aparecen con naturalidad en los diálogos de sus personajes, un reflejo más de cuánto impregnaba el lenguaje taurino el habla cotidiana española. Este recurso idiomático subraya que, en el mundo narrativo galdosiano, la tauromaquia no es un fenómeno aislado sino parte integral del paisaje social y lingüístico. Incluso cuando no narra corridas explícitas, el autor canario incorpora el universo taurino –ya sea en las alusiones verbales, en la ambientación costumbrista o en la psicología de ciertos personajes– como uno de tantos hilos que tejen la compleja realidad española que él aspiraba a plasmar con realismo.
Tradición versus progreso: toros, pueblo e identidad nacional en el pensamiento galdosiano

Analizadas las facetas periodística y literaria, surge una pregunta de fondo: ¿cómo se conecta la visión de Galdós sobre los toros con sus ideas acerca del progreso de España, la tradición cultural, el pueblo y la identidad nacional? Galdós vivió en una época marcada por las ansias de modernización –científica, educativa, política– pero también por la pervivencia de costumbres antiguas y profundas desigualdades sociales. Su obra entera puede leerse como una meditación sobre ese tira y afloja entre lo nuevo y lo viejo en la España del siglo XIX. En ese contexto, la tauromaquia ocupa un lugar simbólico importante: para muchos intelectuales progresistas, representaba lo “viejo”, la España negra y atrasada que debía superarse; para otros, encarnaba la esencia popular y la originalidad nacional que no debía perderse en el camino hacia la europeización. Galdós, lejos de los extremos, adoptó una postura intermedia, crítica pero comprensiva.
Por un lado, su espíritu de regeneración liberal le hacía recelar de todo aquello que perpetuase la ignorancia, la violencia gratuita o la superstición en el pueblo. En este sentido, sus críticas a la “baja” afición taurina inculta y a los vicios alrededor de la fiesta (apostadores, revendedores, fanatismo irracional) revelan su deseo de un pueblo más ilustrado y de unos espectáculos menos crueles. Es sabido, por ejemplo, que Galdós abominaba de ciertos aspectos particularmente brutales de la lidia decimonónica, como la suerte de varas de la época –en la que numerosos caballos morían destripados en cada corrida–, y abogó por reformas que humanizasen el espectáculo. Como novelista de sensibilidad social, se preocupó por el sufrimiento tanto humano (el del torero humilde, el del mozo explotado, etc.) como animal, y ese humanitarismo aflora en su deseo expreso de que su amigo Machaquito “abandone los terribles riesgos” de la profesión. En sus novelas, las corridas nunca están idealizadas con tintes épicos a la manera romántica; al contrario, suelen aparecer mezcladas con la sordidez de la realidad: la lluvia que frustra la fiesta en La familia de León Roch, la bronca política tras la corrida en La revolución de julio, la picaresca de los revendedores en el artículo de 1868, etc. Es decir, Galdós retrata la tauromaquia como parte de la vida real, con su esplendor, pero también con su crudeza, evitándole cualquier aura mítica. En este sentido, comparte con los regeneracionistas la noción de que España debía avanzar en educación cívica y racionalidad, y quizás en el futuro dejar atrás ciertas barbaries.
No obstante –y aquí radica la originalidad de su pensamiento–, Galdós no propone arrancar la tauromaquia de cuajo ni desprecia la cultura popular que la sustenta. Al contrario, valora el toreo como una expresión característica del pueblo español, portadora de significados profundos sobre su identidad. En vez de condenar abstractamente la fiesta de los toros, Galdós la estudia casi antropológicamente como un fenómeno social y estético único de España. Su frase de 1868 sobre los toros como “último resto de nuestra nacionalidad”, por ejemplo, encierra una mezcla de melancolía y orgullo patrio: melancolía porque indica que la identidad nacional se ha empobrecido (siendo la tauromaquia de las pocas tradiciones vernáculas que sobreviven a la afrancesamiento), y orgullo porque reconoce en esa tradición un patrimonio original digno de conservarse. Del mismo modo, cuando décadas más tarde señala que los detractores de la fiesta predican en vano contra “una pasión […] en el fondo del carácter nacional”, no está celebrando acríticamente las corridas, pero sí advirtiendo que éstas responden a algo intrínseco en el alma española –esa búsqueda de emoción estética, de color, de riesgo, de catarsis colectiva, que difícilmente puede extirparse por decreto. Galdós intuye que la modernización de España no puede lograrse negando la idiosincrasia popular, sino entendiéndola y elevándola. En línea con otros intelectuales de su generación, ve en el pueblo el protagonista de la historia española (de hecho, sus Episodios nacionales reivindican la voz del pueblo en los grandes acontecimientos). Y los toros, guste o no, eran una de las aficiones más queridas por ese mismo pueblo. Conciliar el progreso con la tradición fue uno de los retos intelectuales de Galdós, y en el tema taurino esto se tradujo en una actitud de reforma más que de abolición: limpiar la fiesta de excesos y embrutecimiento, pero respetar su esencia artístico-popular.
Asimismo, Galdós comprendió que la tauromaquia formaba parte de la imagen de España tanto dentro como fuera de sus fronteras. En sus escritos tardíos llega a calificar los toros como “una fiesta típicamente española, original y sin réplica en otras partes del mundo”, además de “inspiradora de artistas y escritores”. Así, reconoce que la lidia ha nutrido la literatura, la pintura (piénsese en Goya) y hasta la poesía popular, siendo un rasgo diferencial de la cultura española. Esta conciencia patrimonial se refleja en varios pasajes de sus novelas donde los toros actúan de telón de fondo histórico-social (por ejemplo, la escena infantil de El doctor Centeno es prácticamente un cuadro de costumbres españolas). Incluso cuando Galdós satiriza la manía taurina, lo hace con cierto afecto comprensivo, nunca con el desprecio elitista de quien reniega de su país. Un ejemplo: en Mendizábal, tras la extensa corrida novelesca, Galdós emplea términos taurinos para describir la política y la sociedad con agudeza irónica, pero esa misma ironía denota familiaridad y dominio del arte de Cúchares. Si hubiera detestado profundamente los toros, difícilmente los hubiera integrado de forma tan orgánica en su obra. Por el contrario, su aproximación es la del novelista realista que abraza todos los aspectos de la realidad nacional, desde los salones aristocráticos hasta la plaza de toros, entendiendo que todos configuran el mosaico de España.
En síntesis, la visión galdosiana de la tauromaquia oscila entre la crítica reformista y la apreciación de su valor cultural intrínseco. Pérez Galdós concibe a España como un país en tránsito hacia la modernidad, pero arrastrando consigo una herencia tradicional poderosa de la cual los toros son emblema. Para él, los toros significan a un tiempo alegría popular y violencia ancestral, arte dramático y costumbre sanguinaria, pasión de masas e identidad colectiva. Esta ambivalencia queda patente en su obra y pensamiento. No glorificó la tauromaquia como harían algunos románticos o nacionalistas a ultranza, pero tampoco la demonizó como harían ciertos moralistas: prefirió representarla en sus ficciones con veracidad y con un poso de reflexión social, y en sus escritos opinativos sugirió que la auténtica regeneración de España pasaría por educar al público (para que fuera un “pueblo civilizado” incluso en los toros) antes que por prohibir aquello que el pueblo ama. En última instancia, Galdós parecía asumir que los toros subsistirían mientras subsistiera el alma española tal como él la conoció: una alma contraditoria, capaz de la más alta cultura y de los entretenimientos más primitivos, amante de la ópera italiana y a la vez de la corrida nacional. Y, como buen novelista realista, encontró en esa contradicción un filón literario que aprovechó para enriquecer sus novelas y para invitar al lector a ponderar qué significaban los toros en la España que intentaba forjar su futuro sin renegar de su pasado.

Conclusiones
La relación entre Benito Pérez Galdós y la tauromaquia resulta tan rica y compleja como cabría esperar del mayor novelista de la España decimonónica enfrentado a su fiesta nacional. A lo largo de este artículo hemos visto que Galdós no fue indiferente al fenómeno de los toros, sino que lo incorporó tanto en su vida como en su obra con una actitud crítica pero también comprensiva. En lo personal, Galdós manifestó reticencias hacia la crueldad y la vulgaridad asociadas a las corridas, manteniéndose alejado del fervor taurino acrítico; sin embargo, reconoció intelectualmente que la pasión por los toros formaba parte del carácter español, defendiendo la pervivencia de esta tradición cultural frente a los embates de la modernidad. Sus propias palabras –“los toros deben conservarse, porque son el último resto de nuestra nacionalidad”– condensan esa convicción de que la identidad española tenía en la tauromaquia un símbolo pintoresco y único. En su obra literaria, Galdós supo convertir la tauromaquia en material novelístico de primer orden: desde la corrida minuciosamente narrada en Mendizábal, que exhibe su conocimiento del arte taurino, hasta las múltiples escenas costumbristas donde los toros aparecen como telón de fondo (motines tras la corrida, juegos infantiles, modas juveniles a lo torero, etc.), el autor integró lo taurino para dar vida y veracidad a sus historias. Lejos de panfletos o apologías unilaterales, Galdós ofreció en sus novelas un retrato poliédrico de la fiesta de los toros, unas veces destacando su aspecto pintoresco y la emoción estética que produce, y otras subrayando su vertiente violenta o las tensiones sociales que la rodean.
Finalmente, hemos contextualizado la visión galdosiana de la tauromaquia dentro de sus ideas sobre progreso, tradición, pueblo e identidad nacional. Se ha evidenciado que Galdós aspiraba a una España moderna e ilustrada, pero sin despreciar la voz ni las costumbres del pueblo. Por ello, ante la tauromaquia adoptó una postura de reformista moderado: criticar sus excesos y llamarla “lamentable espectáculo sangriento” cuando fuera necesario, pero al mismo tiempo comprender por qué “el día que no haya toros, los españoles tendrán que inventarlos”. En lugar de un choque frontal entre civilización y barbarie, Galdós plantea un diálogo entre ambas: los toros pueden verse como barbarie a refinar, sí, pero también como una expresión cultural de la que extraer significado y cohesión social. Esta actitud ecuánime lo distingue en un debate donde a menudo se tomaban posturas extremas.
En conclusión, Benito Pérez Galdós se acercó a la tauromaquia con la mirada penetrante del novelista-realista y con el corazón dividido del español de fin de siglo, a caballo entre la tradición y el cambio. Supo ser observador y crítico de las corridas desde la prensa y la ficción, dejando testimonios valiosos sobre el espectáculo taurino y su público. Al mismo tiempo, fue cronista y amante de su pueblo, incorporando la pasión taurina de los españoles a sus novelas con la misma naturalidad con que retrató sus cafés, sus tertulias políticas o sus devociones religiosas. Para Galdós, los toros eran uno más de los elementos que había que entender para entender a España. Y gracias a su legado literario, hoy podemos asomarnos a las plazas de toros del siglo XIX con una mirada histórica matizada, apreciando cómo en ellas se entrelazan los aplausos y las protestas, el majismo colorista y la crítica ilustrada, la alegría y la tragedia –en suma, los claroscuros de un pueblo y una cultura en plena transformación. Las páginas galdosianas dedicadas a la tauromaquia, apoyadas en una sólida observación y enriquecidas con su genio narrativo, constituyen un valioso documento artístico-social que nos permite comprender mejor el papel que jugó la fiesta de los toros en la España de Galdós, así como la postura reflexiva y humanista que él asumió frente a esta polémica pero perdurable práctica cultural.
Fuentes: Benito Pérez Galdós, Obras completas (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes); artículos de prensa de la época recopilados en estudios recientes; ensayos modernos sobre Galdós y los toros; y testimonios biográficos de contemporáneos y estudiosos galdosianos, entre otros. Todas las citas textuales de Galdós y de la crítica se han obtenido de fuentes verificables, garantizando la fidelidad histórica y literaria de esta investigación.


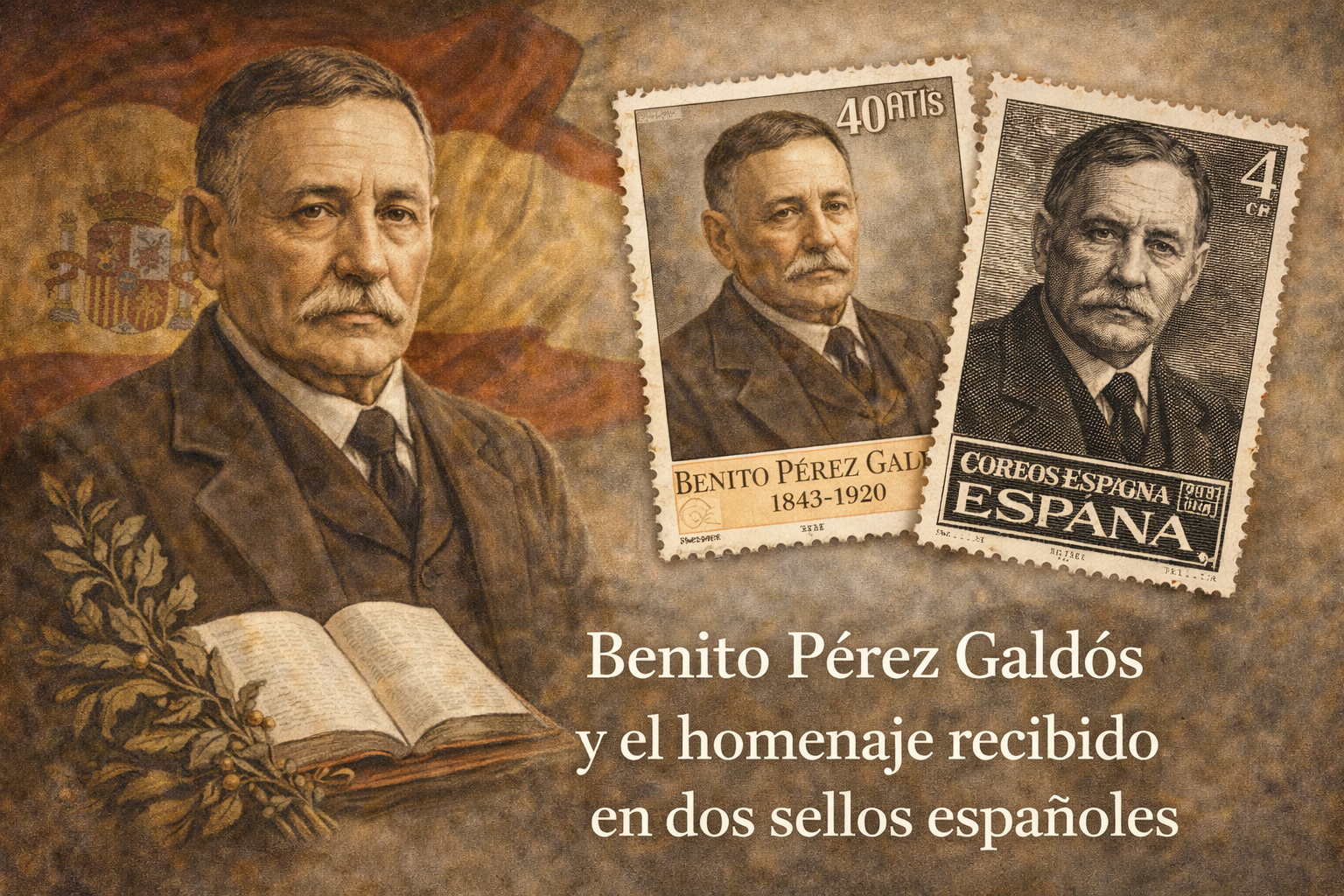













Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.info/el/register?ref=DB40ITMB