No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
La crítica por la falta de filólogos al frente de la RAE
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, desató recientemente una controversia al cuestionar el perfil del actual director de la Real Academia Española (RAE). En un foro público, García Montero lamentó que la RAE «no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, ‘experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. Eso personalmente crea distancia’«. Con estas palabras aludía a que Muñoz Machado –un jurista de prestigio– carece de la formación filológica tradicional de anteriores directores. El comentario, respaldado por los aplausos de algunos asistentes, iba acompañado de la añoranza de García Montero por tiempos pasados: «yo, como filólogo, estaba acostumbrado a hablar con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, grandes filólogos y hombres de la cultura», refiriéndose a sus ilustres predecesores en la dirección de la Academia.
La reacción de la RAE no se hizo esperar. La institución expresó su “absoluta repulsa” ante las “incomprensibles manifestaciones” de García Montero, calificándolas de “especialmente lamentables”. En un comunicado consensuado unánimemente por el pleno de académicos, la RAE consideró que esas declaraciones suponen una “agresión” a su director y presidente, “que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones” (la propia RAE y la Asociación de Academias de la Lengua). La crítica, además, resultaba particularmente desafortunada por producirse en vísperas del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, un evento organizado conjuntamente por la RAE y el Instituto Cervantes. En suma, las palabras de García Montero abrieron una brecha pública entre dos instituciones que, pese a tener fines complementarios en la defensa y difusión del español, exhibieron tensiones en torno al perfil idóneo de sus gestores.
Miembros de la RAE: no todos son filólogos
Salón de plenos de la RAE, donde se reúnen sus 46 académicos de número. La Real Academia Española está formada por 46 académicos de número que ocupan sillas identificadas con letras del alfabeto. Según sus estatutos, los miembros deben ser personas con contribuciones relevantes al idioma español, pero no necesariamente filólogos de profesión. De hecho, entre los académicos de la RAE a lo largo de la historia y en la actualidad figuran especialistas de campos muy diversos: “hay filólogos, lingüistas, lexicógrafos, humanistas, historiadores, juristas, escritores, cineastas y científicos”. La RAE valora las trayectorias que hayan enriquecido la lengua o la literatura, lo que abre la puerta a profesionales de amplio espectro intelectual.
Algunos ejemplos ilustran esta pluralidad de perfiles en la Academia. Por ejemplo:
- Arturo Pérez-Reverte – Novelista y exreportero, licenciado en Periodismo, fue elegido académico en 2003 (silla «T»)rae.es. No es filólogo de formación, sino un escritor de éxito cuya obra narrativa y amor por el idioma le granjearon un lugar en la RAE.
- Luis Ángel Rojo – Destacado economista, catedrático y ex gobernador del Banco de España, ingresó en la Academia (silla «f») en 2003. En su discurso de recepción disertó sobre “la sociedad madrileña en la época de Benito Pérez Galdós”, mostrando cómo incluso un experto en economía puede aportar reflexiones valiosas sobre literatura y lengua.
- Juan Luis Cebrián – Periodista y empresario de medios, cofundador del diario El País, fue elegido para la RAE en 1996 (silla «V»). Cebrián ha sido presidente y consejero delegado del Grupo PRISA (propietario de El País)rae.es, y su elección reflejó el reconocimiento a su influencia en el periodismo en español. Aunque Cebrián estudió Filosofía y Periodismo, su nombramiento se atribuye en parte a su peso en la cultura mediática española, demostrando que la Academia no es ajena a figuras del mundo de la comunicación.
- Mario Vargas Llosa – Nobel de Literatura (2010) y célebre novelista peruano-español, ocupa la silla «L» desde 1996. Su inclusión, a pesar de no ser lingüista, subraya que la creación literaria de alto nivel se considera una contribución esencial al idioma.
Estos y otros académicos no filólogos (escritores, periodistas, economistas, científicos, juristas, etc.) han sido incorporados por sus méritos en el ámbito de la lengua y la cultura, aunque su formación no sea la filología estricta. La presencia de un exbanquero como Luis Ángel Rojo o de periodistas del entorno del Grupo PRISA como Cebrián indica que la Academia a veces ha valorado la relevancia pública o el prestigio institucional de ciertos candidatos. Ahora bien, tener un perfil extrafilológico no convierte automáticamente a un académico en buen gestor; simplemente evidencia que la RAE concibe la custodia del idioma como una tarea colectiva y multidisciplinar. Como señaló Muñoz Machado citando un precedente histórico, “la lengua no es patrimonio exclusivo de filólogos, sino que participan en su cuidado todos los mundos posibles”. En otras palabras, la riqueza del español se ha nutrido de aportes de literatos, científicos, pensadores y profesionales de varias áreas, algo que la composición de la Academia refleja.
La elección de un gestor al frente de la RAE
La polémica actual tiene su origen inmediato en la decisión interna de la RAE, a finales de 2018, de nombrar como director a Santiago Muñoz Machado, un jurista experto en derecho administrativo, en lugar de a otro académico de perfil filológico. Con su llegada “se rompe una tradición de varios filólogos al frente de la RAE”, señalaba la prensa en ese momento. Efectivamente, durante décadas la dirección de la Academia recayó en lingüistas eminentes (Lázaro Carreter, García de la Concha, Darío Villanueva, etc.). ¿Qué motivó entonces este giro? Los propios académicos consideraron que “la situación excepcional de crisis [financiera] merecía alguien con un perfil de gestión”.
Muñoz Machado, abogado, catedrático y ensayista, aportaba habilidades administrativas y contactos que se juzgaron necesarios para “dignificar las cuentas” de la institución. De hecho, la RAE atravesaba dificultades presupuestarias tras recortes de subvenciones, y el nuevo director planteó una estrategia para recaudar fondos tanto del Gobierno como de patrocinadores privados. Su perfil, más cercano al gestor que al filólogo tradicional, respondía a desafíos prácticos de supervivencia institucional. Muñoz Machado defendió su elección recordando que no era la primera vez que un jurista dirigía la Academia: un siglo antes, Antonio Maura (político y abogado) ocupó el cargo entre 1913 y 1925 con resultados muy positivos. Bajo el mandato de Maura se impulsó, por ejemplo, una edición crucial del Diccionario de la Lengua y se enfatizó el carácter abierto de la institución. Aquel director dejó claro que la misión de la RAE trasciende a los especialistas en filología pura, integrando a “todos los mundos posibles” en el cuidado del idioma. Muñoz Machado se ve, de alguna forma, siguiendo esos pasos: “no procedo de la empresa; me siento más catedrático, ensayista o historiador”, afirmó, aunque reconoce que su experiencia legal y su red de contactos pueden ser de utilidad para la Academia.
En la práctica, los primeros años de su gestión han estado marcados por iniciativas de modernización digital (plataformas como Enclave RAE para explotar recursos lingüísticos) y por una búsqueda activa de financiación externa. Esto ha permitido a la RAE capear la escasez de fondos públicos y mantener proyectos panhispánicos. Sus compañeros académicos reconocen esa “labor extraordinaria” en la presidencia de Muñoz Machado, lo que explica la cerrada defensa institucional frente a las críticas de García Montero. En definitiva, la elección de un gestor-jurista al frente de la RAE respondió a una coyuntura excepcional, priorizando las dotes administrativas sin que ello signifique abandonar la esencia lingüística de la corporación. La tensión subyacente es la pregunta de fondo: ¿debe la Academia ser dirigida siempre por filólogos, o es legítimo optar por perfiles diferentes cuando las circunstancias lo aconsejan? La respuesta de la mayoría de académicos en 2018 fue pragmática, aunque no exenta de debate interno.
“Zapatero a tus zapatos”: gestores vs académicos
Llegamos así al refrán español “zapatero a tus zapatos”, que aconseja a cada cual ocuparse de aquello en lo que es experto. Aplicado a este contexto, muchos interpretan que cada institución debe estar liderada por el perfil profesional adecuado a sus tareas: los filólogos a la labor científica y cultural, los gestores a la administración. García Montero, como filólogo y poeta, parecería abogar porque la RAE siga dirigida por académicos de trayectoria lingüística. Sin embargo, sus propias responsabilidades invitan a reflexionar: él encabeza el Instituto Cervantes desde 2018, un cargo más político y ejecutivo que académico. ¿Implica eso que un gran literato será automáticamente un gran gestor? No necesariamente.
El Instituto Cervantes, dedicado a la promoción internacional del español, es una institución pública con decenas de centros en todo el mundo. Su dirección exige habilidades de gestión, diplomacia cultural y administración de recursos. A lo largo de su historia, el Cervantes ha tenido directores de perfiles variados: desde historiadores y escritores hasta comunicadores. Algunos filólogos o académicos notables ocuparon ese puesto y no siempre con resultados exitosos en lo administrativo. De hecho, se mencionan casos donde enviar a un erudito al frente de un centro cultural resultó en “un fracaso porque no son gestores”, corroborando la idea de “zapatero a tus zapatos”. Un ejemplo concreto reciente: bajo la gestión de Luis García Montero, filólogo de prestigio, el Instituto Cervantes perdió durante cuatro años (2020-2024) el contrato para enseñar español en las instituciones de la Unión Europea. En 2020, ya con García Montero como director (nombrado por el gobierno en 2018), el Cervantes fue desplazado en un concurso público por un centro belga, al presentar estos una oferta de mayor calidad técnica. El Tribunal de Justicia de la UE confirmó que la propuesta del Cervantes había sido inferior y que la institución española incluso incurrió en errores formales en la licitación, lo que la dejó fuera de ese importante cometido. Durante años, el Cervantes mantuvo silencio sobre este revés mientras litigaba para revertirlo, lo que finalmente no logró. Solo en 2025 recuperó la concesión, tras un nuevo concurso, pero el episodio evidenció deficiencias de gestión bajo una dirección eminentemente académica.
Este caso ilustra que la excelencia en la creación literaria o en la investigación filológica no garantiza por sí misma maestría en la administración pública. La gestión eficiente requiere conocimientos específicos en planificación, finanzas, liderazgo de equipos, etc., habilidades que no siempre forman parte del currículum de un intelectual humanista. No se trata de desmerecer a los filólogos, sino de reconocer la complejidad de dirigir grandes organizaciones culturales. En ocasiones anteriores, el Instituto Cervantes experimentó cambios bruscos de dirección motivados por cuestiones políticas o de eficacia: por ejemplo, el escritor Jon Juaristi (director 2001-2004) tuvo un paso breve y polémico por discrepancias y cambios gubernamentales, y fue sucedido por perfiles quizás más habituados a la gestión cultural. Asimismo, en 2012 el Gobierno nombró al filólogo Víctor García de la Concha (exdirector de la RAE) al frente del Cervantes, confiando en su experiencia institucional; si bien García de la Concha aportó prestigio académico, tuvo que apoyarse fuertemente en un equipo gestor para las operaciones diarias.
En contraste, directores con bagaje administrativo (como Carmen Caffarel, especialista en gestión de medios, o César Antonio Molina, que además de escritor tenía experiencia política) supieron atender mejor los retos organizativos del Cervantes. Esto refuerza la noción de que cada cual debe aplicar su saber en el ámbito adecuado. Idealmente, una institución de la lengua querría aunar las dos facetas: el amor y conocimiento profundo del idioma, y la capacidad administrativa para hacerlo prosperar. Si esas cualidades no residen en una sola persona, quizás la solución pase por equipos en que filólogos y gestores colaboren estrechamente, cada uno en su parcela de competencia.
Posibles motivaciones y consideraciones finales
¿Qué ha llevado entonces a Luis García Montero a lanzar una crítica tan directa al director de la RAE? Algunos observadores apuntan a rivalidades institucionales: el Cervantes y la RAE, aunque colaboran, también buscan protagonismo en el ámbito del español. García Montero, al destacar que él “respeta la independencia” entre ambas entidades pero sugiere que la RAE muestra “cerrazón” ante la diversidad lingüística del Estado, dejaba entrever diferencias de enfoque (el Cervantes aboga por una visión más panhispánica y pluralista, mientras que la RAE es vista a veces como más normativa).
Sin embargo, más allá de la cuestión lingüística, no han faltado especulaciones de carácter personal. García Montero es un intelectual reconocido, con una sólida carrera literaria y académica, pero no forma parte de la RAE. Sus palabras han llevado a algunos a preguntarse en voz baja: ¿no será que lo que realmente se desea es ser académico de la RAE y da rabia no serlo? Es decir, ¿pudo influir cierta frustración o deseo de ocupar un sillón académico en la virulencia de su crítica? Esta conjetura, planteada en círculos culturales, sugiere que tal vez subyace un componente de ambición personal herida. No hay confirmación de ello, por supuesto, y el propio García Montero podría alegar que su única motivación es defender el perfil filológico de la RAE por convicción genuina. Conviene recordar que varios escritores de renombre –incluido el propio García Montero– son a veces mencionados como candidatos potenciales a futuros puestos en la Academia. Es posible que, en el trasfondo, exista cierta tensión generacional o de reconocimiento entre los literatos que aún no han ingresado y los académicos ya asentados.
En cualquier caso, esta polémica ha resultado reveladora. Por un lado, pone de manifiesto la tensión entre purismo académico y pragmatismo administrativo en las instituciones del idioma. Por otro lado, demuestra que la defensa del español no es terreno exclusivo de una corporación: tanto la RAE como el Instituto Cervantes (y las academias americanas, universidades, etc.) comparten responsabilidad, y las personalidades al mando importan. ¿Cuál es la fórmula adecuada? Probablemente un equilibrio. Una RAE compuesta por sabios de distintas disciplinas ha enriquecido históricamente nuestra lengua, pero para gestionarla se requieren aptitudes ejecutivas que aseguren su continuidad y relevancia en el siglo XXI. Un Instituto Cervantes dirigido por poetas o filólogos aporta pasión y conocimiento profundo, pero necesita complementarse con buena gestión para cumplir eficazmente su misión global.
En última instancia, zapatero a tus zapatos: cada cual debe aportar lo mejor de su oficio. La frasecita con que acusaron en su momento a Perez Galdós cuando comenzó a estrenar con éxito dramas y comedias en los teatros, siempre es fruto de algo más oscuro. Suelas de zapatos por estrenar y otras por cambiar.
Lo ideal sería que los zapatos que calza la lengua española fueran lo suficientemente amplios para ambos perfiles: el del filólogo humanista, que garantiza rigor, y el del gestor hábil, que garantiza viabilidad. Si esas cualidades no convergen en una misma persona, deberán hacerlo en el trabajo coordinado de varios. La colaboración entre académicos y administradores parece la senda más fructífera. Mientras tanto, la controversia nos deja una lección de humildad: ni los filólogos están por encima de aprender destrezas de gestión, ni los gestores deben olvidar la esencia cultural de la institución que dirigen. Solo reconociendo el valor de cada zapatero en sus zapatos podremos avanzar en la tarea común de preservar y difundir el idioma con éxito y orgullo compartido.







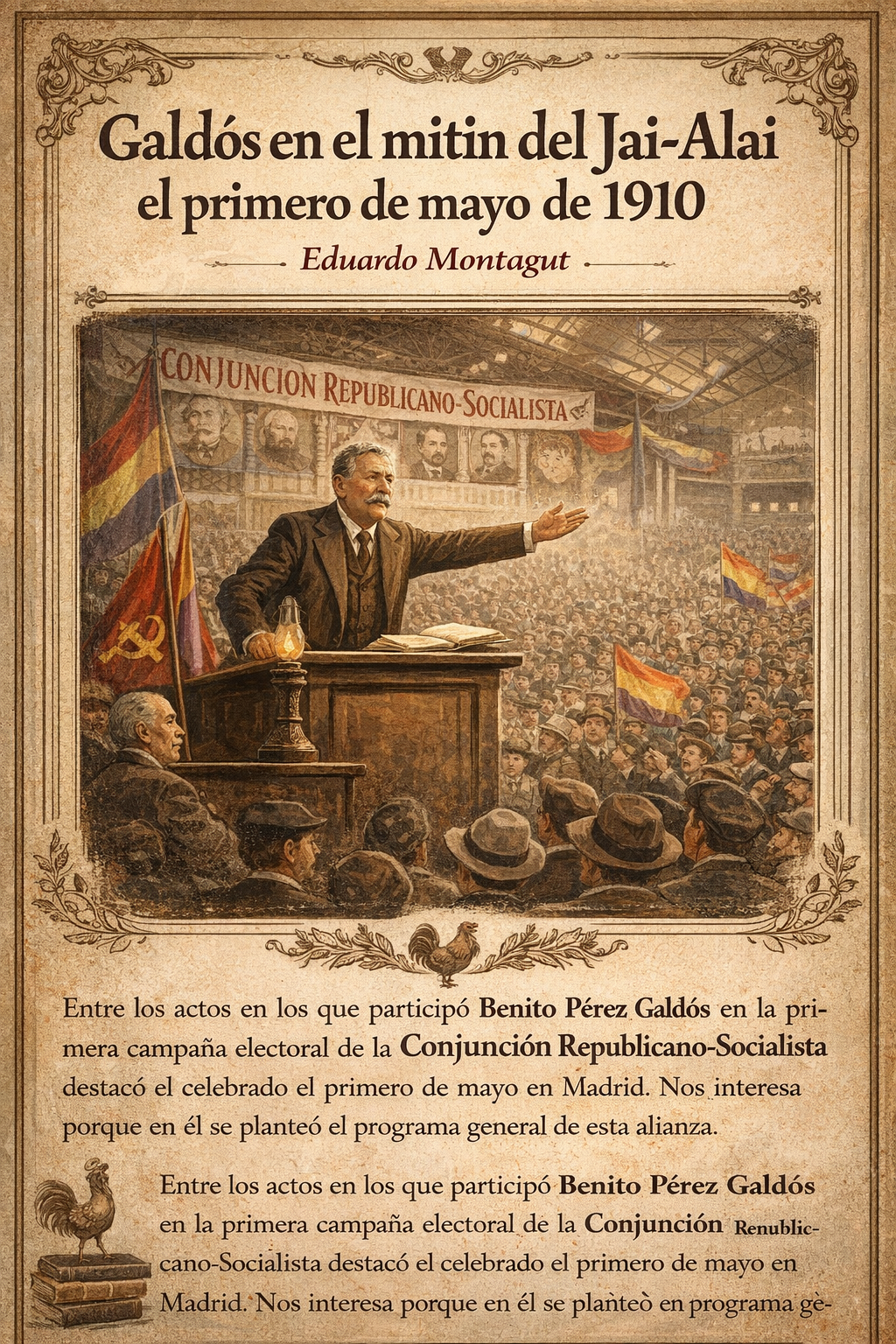
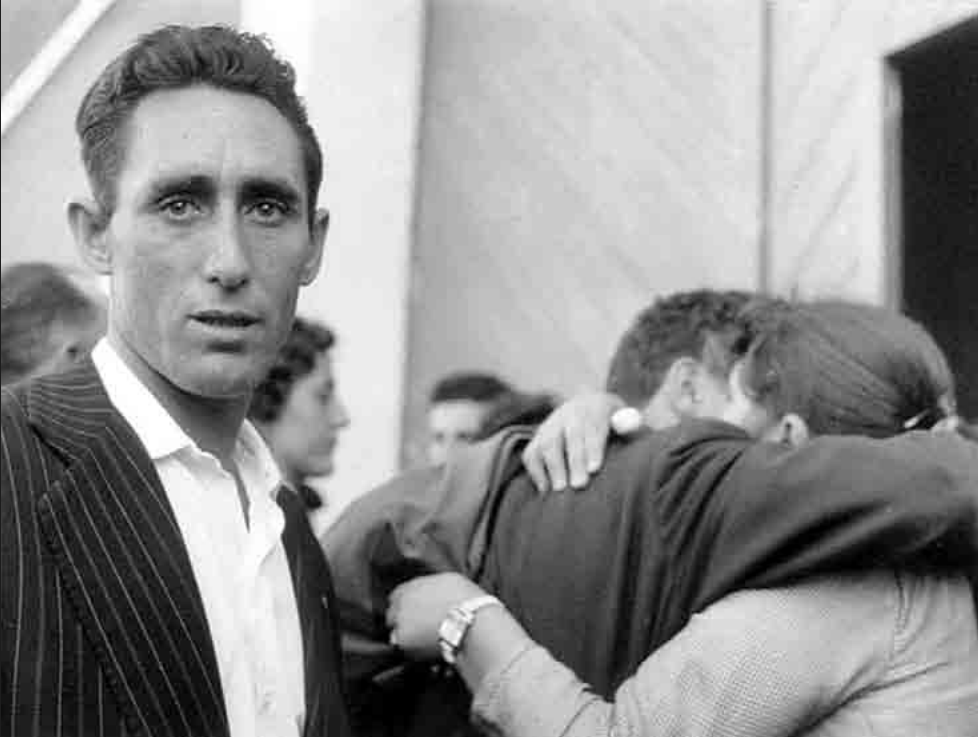
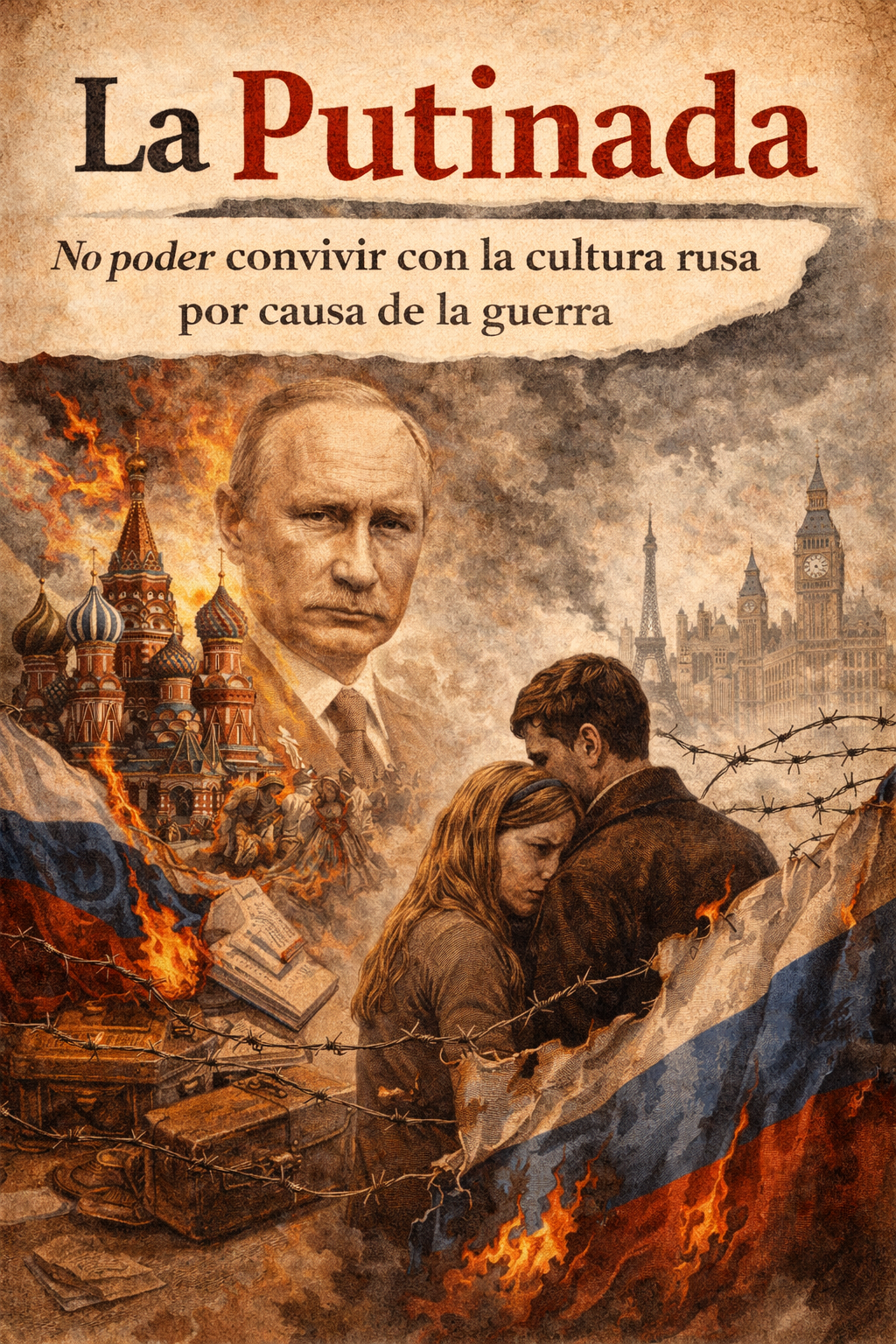






I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/vi/register?ref=MFN0EVO1
Alright, folks, let’s talk 32win13. So, I was a bit skeptical at first, but gotta say, pretty decent experience overall. Smooth navigation and a good selection of games. Could use a little more variety in promotions, but hey, what can you do? Check it out for yourself: 32win13
Alright folks, I’m giving bk8bet89 a try. Heard some good things about their customer support, so I’m hoping that’s true! The promos look decent too. Worth checking out: bk8bet89