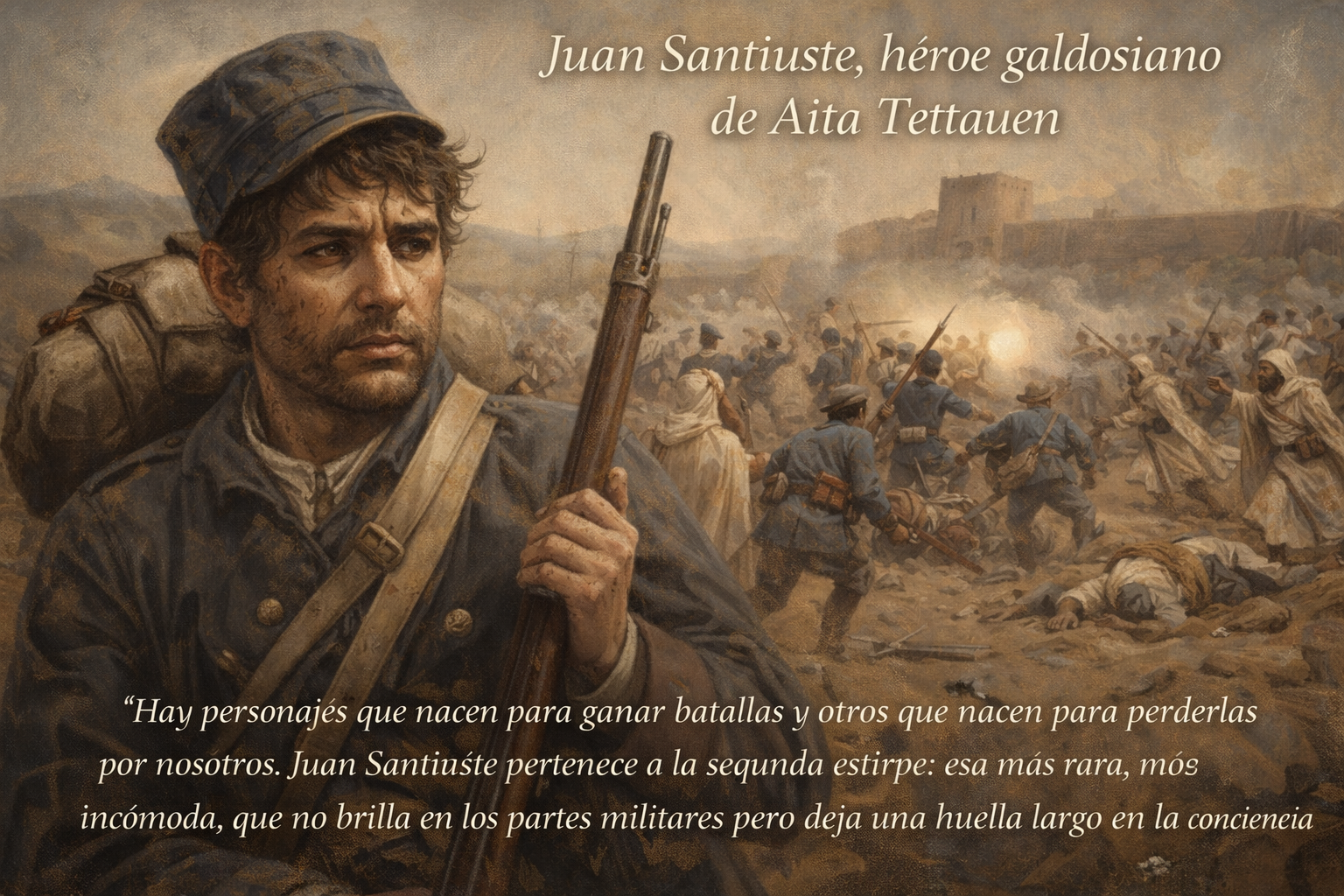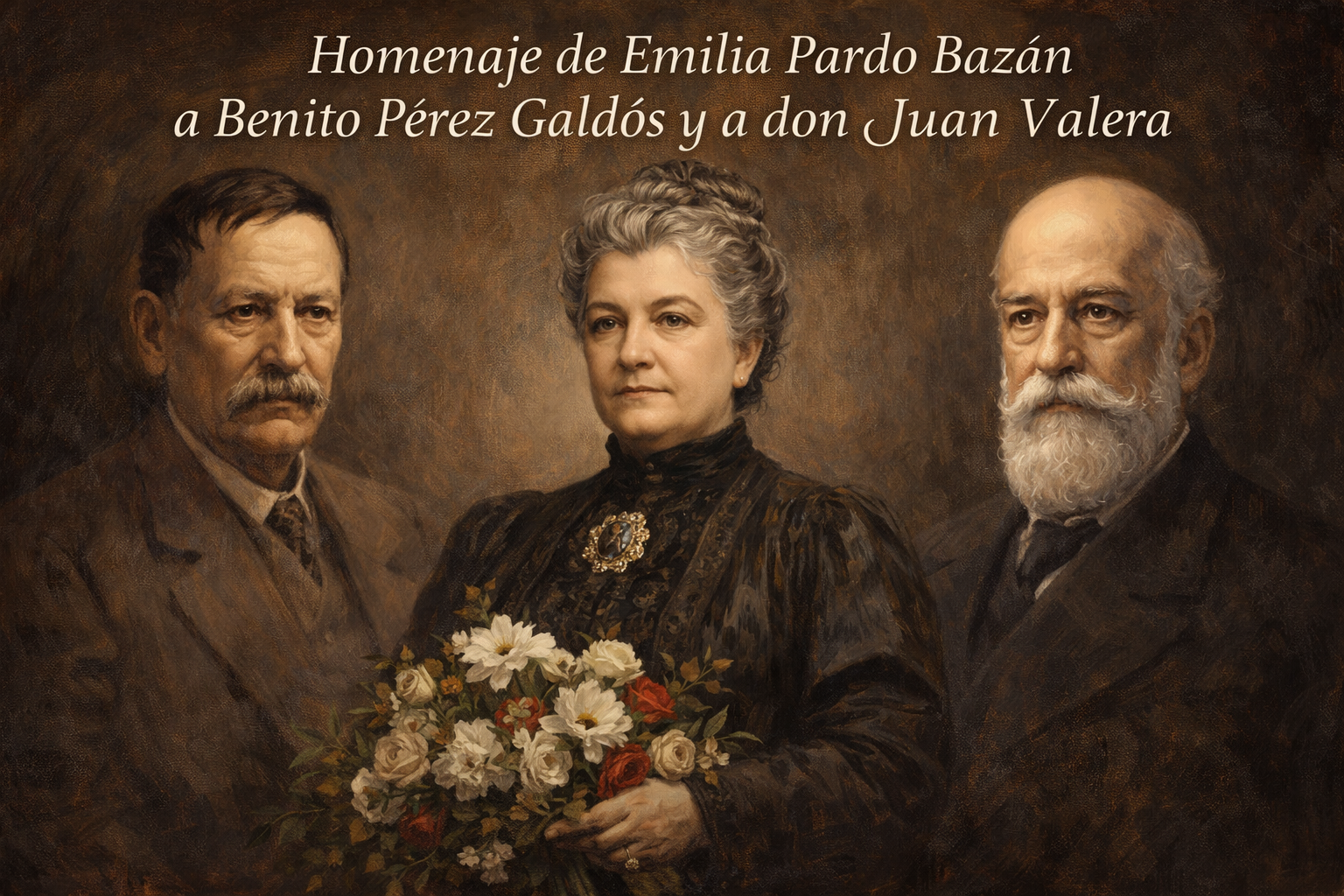No hay productos en el carrito.

Gloria Sánchez
La novela realista española del siglo XIX se desarrolló tras el declive del Romanticismo, reflejando la sociedad contemporánea con un enfoque verosímil y detallista. Entre sus figuras tempranas destacan Fernán Caballero (seudónimo de Cecilia Böhl de Faber) y Pedro Antonio de Alarcón, quienes, desde trayectorias vitales e ideológicas distintas, contribuyeron a la transición entre el Romanticismo y el Realismo. En sus obras se plasman temas como el costumbrismo, la religión, la moral social y la construcción de la identidad nacional, a la vez que presentan personajes característicos (tipos populares, protagonistas femeninas, figuras de autoridad) dentro de un estilo narrativo propio. Este ensayo analiza sus principales novelas bajo esos prismas, comparando sus enfoques ideológicos, su visión de España y el papel que desempeñaron en la evolución del género, e incluye consideraciones sobre la recepción crítica de sus obras tanto en su época como desde la perspectiva actual.

Caballero y Alarcón escriben en la encrucijada de dos periodos literarios. Tras el auge romántico de las décadas centrales del siglo XIX, con su subjetivismo y gusto por lo extraordinario, comienza a tomar fuerza el Realismo, empeñado en representar fielmente la vida cotidiana y los problemas sociales. En España, Fernán Caballero es considerada desde temprano una escritora de corte realista –incluso se la señala como precursora o introductora del Realismo en la novela española– gracias a La Gaviota (primera versión en 1849, publicada en 1856), obra que inauguró la novela de costumbres con un retrato minucioso de la vida andaluza. Ahora bien, tanto su narrativa como la de Alarcón conservan numerosos elementos románticos mezclados con la nueva sensibilidad realista, reflejando el carácter transitorio de su producción. En palabras de la crítica, Pedro Antonio de Alarcón ha sido definido como un «romántico rezagado» o «novelista puente entre el costumbrismo y el realismo», definición que puede extenderse también a Fernán Caballero por su condición híbrida. Es decir, ambos autores se sitúan en ese momento de transición histórica (mediados del XIX) en que la novela española pasa de los excesos sentimentales del Romanticismo a la observación objetiva y social propia del Realismo.
Fernán Caballero: temas, personajes y estilo narrativo
Cecilia Böhl de Faber («Fernán Caballero») plasmó en sus novelas una visión tradicionalista y costumbrista de la realidad española, marcada por la religiosidad y un afán moralizador. Sus obras más conocidas –La Gaviota (1849/1856), Clemencia (1852), La familia de Alvareda (1856), Un verano en Bornos (1858), entre otras– retratan principalmente ambientes rurales andaluces con una mezcla de precisión descriptiva y sentimentalismo. El costumbrismo es eje central de su narrativa: Caballero procede de la tradición de los cuadros de costumbres y artículos costumbristas anteriores, y en sus novelas amplía esos bocetos folklóricos dentro de una trama novelesca. No en vano subtituló La Gaviota como «novela original de costumbres españolas», y en ella el desarrollo argumental se ve frecuentemente interrumpido por cuentos, canciones populares, leyendas, refranes y dichos del acervo andaluz. Todos estos elementos pintorescos cumplen una función dentro del conjunto: aportar autenticidad ambiental y retratar las costumbres de la época, tanto colectivas como individuales. Existe en Caballero una actitud nostálgica ante un mundo rural que percibe en desaparición, arrollado por la uniformidad de la vida moderna. Sus descripciones tienden al estatismo detallista –verdaderas pinturas de costumbres– y sus anécdotas suelen estar desrealizadas o idealizadas con fines morales. En efecto, la escritora selecciona y adapta la realidad a una finalidad moral, proyectando continuamente la opinión del narrador sobre lo narrado. La novela, para Caballero, no es un mero reflejo neutral de la vida, sino un vehículo para exaltar las buenas costumbres y educar al lector.
Fernán Caballero dejó explícito su ideario literario en un célebre pasaje de La Gaviota, donde aconseja qué debe (y no debe) hacer la novela española. Ahí rechaza imitar tramas melodramáticas o inmorales –“no sacar a colación seducciones ni adulterios… no introducir el espantoso suicidio”– y critica las novelas extranjerizantes, abogando en cambio por la novela de costumbres como género nacional por excelencia. Cada nación –dice su narradora– debería escribir novelas costumbristas propias, “una en cada provincia, sin dejar nada por referir y analizar”, escritas con exactitud y espíritu de observación. Esta declaración revela su orientación nacionalista y didáctica: la novela debe ser un retrato fiel de la realidad local y al mismo tiempo “unir lo útil a lo dulce”, es decir, deleitar educando. Para Caballero, lo útil se refiere a exaltar buenas costumbres más que simplemente describir costumbres cualesquiera. De hecho, su proyecto literario consistió en una novela regional y moral, profundamente arraigada en la tradición española. Así, en sus páginas se elogia la pureza del campo y lo pintoresco del folclore autóctono, mientras se excluyen o condenan aspectos vistos como ajenos al carácter nacional y a la moral (el cosmopolitismo, el escepticismo religioso, la pasión desordenada, etc.).

La religión católica ocupa un lugar central en la cosmovisión de Fernán Caballero. Sus novelas están impregnadas de espiritualidad y de un sentido providencialista de la existencia. Para la autora, el orden tradicional –fundado en la fe– representa el bien, mientras que las ideas modernas laicas traen materialismo y codicia. En sus escritos contrapone explícitamente un pasado ideal (de religión, caridad, idealismo) a un presente negativo (de materialidad, utilitarismo, codicia). Describe la sociedad rural tradicional casi como una sociedad perfecta, “acabada y plena” que no debe progresar ni cambiar, pues cualquier alteración de las leyes heredadas provoca la destrucción del tejido social. Las costumbres tradicionales son, en cierto modo, las verdaderas protagonistas de sus novelas: constituyen el marco físico y moral del que los individuos forman parte y al que deben adecuarse. Cuando un personaje se atreve a violar esas normas consuetudinarias –es decir, incurre en el «pecado de la originalidad»– inevitablemente atrae la desgracia sobre sí y sobre su comunidad. La Gaviota ejemplifica esta idea: la joven protagonista, Marisalada (apodada “la Gaviota”), es una muchacha de origen humilde con un extraordinario talento de canto. Al ser descubierta, abandona su aldea pesquera y a su anciano padre para buscar éxito en la ciudad, rompiendo así los lazos naturales con su medio. Finalmente, su carrera y su matrimonio fracasan, y ella queda sumida en la desgracia –un destino presentado como castigo por haber desertado de su deber filial y del orden sencillo al que pertenecía. De modo análogo, otros personajes que desafían el código tradicional (ya sea por orgullo, ambición o romanticismo mal entendido) reciben su escarmiento. Esta moraleja constante refleja la convicción de Caballero de que existe una ley natural decretada por Dios: el mundo creado es armonioso y cada ser tiene en él su lugar; el ser humano, con su libre albedrío, puede rebelarse contra ese orden, pero si lo hace sufrirá las consecuencias justas de su desobediencia. En la cosmovisión de la autora, lo físico/natural y lo moral divino están en continuidad: por ejemplo, en La Gaviota se describe una tormenta que arrasa el paisaje pero “respeta la cabaña donde los hombres acatan la voluntad divina”, simbolizando que la naturaleza (obra de Dios) protege a quienes viven en la gracia y, en cambio, castiga a quienes se desvían.
En cuanto a los personajes, Fernán Caballero tiende a perfilar tipos representativos más que individuos únicos. Fiel a su herencia costumbrista, sus figuras literarias tipifican a la comunidad de la que proceden. Frente al héroe excepcional y único del Romanticismo, Caballero nos presenta en general gentes posibles en la realidad habitual –campesinos, pescadores, artesanos, curas de aldea, caciques locales, aristócratas rurales– a quienes no ocurren aventuras extrañas sino vicisitudes ordinarias de la vida. Cada personaje encarna rasgos considerados comunes denominadores de su clase o grupo social: espontaneidad, frescura y pureza en el pueblo sencillo; honor y caridad en el noble tradicional; inocencia y devoción en la joven honesta, etc.. En consecuencia, Caballero suele evitar el conflicto individuo-sociedad: sus protagonistas no luchan contra la norma social per se, sino que o bien se acomodan a ella armoniosamente o, si se rebelan (por orgullo, pasión o influjo foráneo), resultan desnaturalizados y son finalmente rechazados o corregidos por la comunidad. Un ejemplo notable es el contraste en La Gaviota entre Momo, el pastor rústico bondadoso y orgullosamente apegado a sus montes, y Don Carlos de la Cerda, aristócrata cosmopolita; la descripción física y de carácter de cada uno refleja esa correspondencia entre naturaleza y moral: el hombre del pueblo en simbiosis con su entorno rural, frente al señorito cuyo refinamiento decadente aparece como algo fuera de lugar. Incluso los nombres de ciertos personajes funcionan como símbolos morales transparentes (v. gr. don Modesto, hombre humilde y generoso). Esta técnica de nombrar/definir por atributos genéricos, aunque pueda parecer trivial, será frecuente también en novelistas realistas posteriores (Galdós recurrirá a ella en algunos casos).

En las novelas de Caballero abundan figuras femeninas que encarnan virtudes domésticas y religiosas. Esto está en consonancia con su convicción de que la mujer católica es pilar de la regeneración moral de España. Personajes como Clemencia, protagonista de la novela homónima, representan a la mujer española virtuosa y profundamente religiosa que Fernán Caballero propone como modelo. En Clemencia, ambientada durante la primera guerra carlista, la heroína es el prototipo de dama cristiana: bella, caritativa, patriota y firme en sus principios morales. En la trama, un oficial inglés (Sir George Percy) trata de seducirla al estilo de la femme fatale romántica, pero Clemencia lo rechaza indignada, haciendo que Percy exclame frustrado que las hijas de Iberia ya no son aquellas apasionadas mujeres de puñal en la liga, sino que se han convertido “gracias a la civilización, en vestales cristianas con el rosario en la mano”j. Esta escena ilustra cómo Caballero desmiente el mito romántico (foráneo) de la mujer española hipersexualizada o inmoral, ofreciendo en cambio la imagen de una española casta, fuerte en su fe y guardiana del hogar. De hecho, su propuesta literaria coincidía inicialmente con la del liberalismo moderado de la época posterior a 1848, que buscaba mejorar la imagen de España resaltando orden y virtud en contraste con el estereotipo romántico extranjero. Con el tiempo, sin embargo, la acentuación antiliberal en sus escritos hizo que su obra fuera más bien apropiada por el movimiento neocatólico tradicionalista. Otra figura femenina interesante en Caballero es la propia Marisalada de La Gaviota: a diferencia de Clemencia, Marisalada se muestra irreverente, indómita y ambiciosa, es decir, es una anti-heroína que niega el modelo femenino tradicional. Ella aspira a una vida de artista fuera del ámbito doméstico y religioso, y el relato la castiga por ello. De este modo, Caballero presenta por contraste qué ocurre cuando una mujer española no encaja en el ideal angelical de esposa y madre: Marisalada pierde su virtud (abandona a su marido bueno), pierde su talento (queda sin voz) y termina aislada; es decir, la novela refuerza la enseñanza de que la auténtica realización de la mujer está en su rol familiar y devoto, no en búsquedas individuales ególatras.
Por último, las figuras de autoridad en la obra de Caballero suelen presentarse de forma positiva si representan los valores tradicionales. La autoridad religiosa aparece encarnada en curas bondadosos, monjas, romeros y frailes que actúan como conciencia moral del pueblo. Son personajes respetados que aconsejan a los demás, reafirman la fe y reconducen a los descarriados. Asimismo, la autoridad patriarcal (padres de familia, ancianos notables) recibe un trato reverente: la autora valoraba la jerarquía social orgánica y patriarcal, donde cada quien (desde el noble hasta el humilde) tiene obligaciones de cuidado mutuo. Un noble en sus novelas suele ser paternalista y caritativo con sus arrendatarios; por ejemplo, en La Gaviota el Duque de Almansa apoya al médico Stein y a Marisalada cuando los lleva a la ciudad, cumpliendo el papel de protector. Si bien Caballero idealiza a la aristocracia tradicional, no ahorra críticas a autoridades que se apartan de la rectitud: en La familia de Alvareda, por ejemplo, denuncia la dureza de ciertos funcionarios. Pero en general, su visión es armónica: la Iglesia, la familia y la comunidad local funcionan como ejes de orden. No existe en sus novelas una rebelión contra esas autoridades; antes bien, se sugiere que su ausencia o decadencia provoca desamparo moral.
En cuanto al estilo narrativo, Fernán Caballero combina técnicas realistas incipientes con convenciones heredadas del Romanticismo. Por un lado, sobresale su afán de exactitud descriptiva: las escenas están dibujadas con minuciosidad casi pictórica, hasta el punto de que el lector puede imaginar que ese monasterio, ese cortijo o ese pueblo existen realmente y que la autora los ha descrito al natural, logrando un buscado efecto de realidad. Este detallismo casi etnográfico va acompañado de frecuentes digresiones eruditas: Caballero inserta notas a pie de página donde aclara el origen de tal cuento o refrán, cita fuentes antiguas o compara versiones de una copla popularc. Estas anotaciones sirven para convencer al lector de la veracidad de lo expuesto, pues para Fernán Caballero la verdad (entendida como correspondencia con la realidad tradicional) es en sí misma un mérito literario. Su afán por documentar el folclore llega al punto de que aclara cuándo reproduce literalmente algo “que oyó del pueblo” y aporta referencias históricas para demostrar que no es invención suya. Tal enfoque pseudo-etnográfico evidencia cierta confusión entre verdad y verosimilitud: la autora cree que si un hecho es verdadero (ha ocurrido o lo ha contado el pueblo), ya es literariamente verosímil. Esa perspectiva será luego matizada por teóricos (la literatura debe crear su propia ilusión de verdad interna, independientemente de la realidad objetiva), pero en Caballero responde a su deseo de dar fe de un mundo real en trance de cambio.
Por otro lado, Caballero rompe a menudo la convención realista de la objetividad narrativa: su voz autorial se manifiesta de forma inmediata y penetrante, dando lecciones o sermones al lector. Es característica la injerencia de la narradora en primera persona, comentando los hechos con tono moralizador o emotivo. Esta presencia constante e intensa de la autora dentro del texto –que casi no oculta la “voz de Cecilia” tras la ficción– es un rasgo tradicional (propio de la novela precedente, menos impersonal) que choca con los postulados del Realismo más estricto, pero Caballero lo emplea deliberadamente para guiar la interpretación del lector. A esto se suma que su lenguaje es cuidado pero tiene cierta vaguedad romántica en las apreciaciones, rehuyendo precisiones excesivas para mantener un aura poética. También en el estilo se aprecia la dualidad: las descripciones narrativas de la autora son elaboradas y emplean recursos retóricos clásicos, mientras los diálogos buscan un registro coloquial auténtico. Caballero se esfuerza por dar a cada personaje una voz acorde a su clase social: los aristócratas salpican su habla de galicismos (lo que refleja la influencia francesa en la alta sociedad decimonónica), mientras los campesinos usan deformaciones simpáticas, refranes, chistes y coplas propios de su habla popular. Este principio del decoro lingüístico realista hace que los diálogos suenen espontáneos y diferenciados, aportando credibilidad a los tipos representados. Al mismo tiempo, la narración incorpora con naturalidad esas coplas e historietas dentro del texto principal (cuando las cuentan los personajes) y las analiza con mirada culta en las notas a pie (cuando la autora reflexiona sobre ellas). Se crean así dos planos: uno de uso natural del folclore por parte de los personajes, y otro de glosa erudita por parte de la autora, lo cual es otra señal de la tensión entre la espontaneidad costumbrista y el didactismo romántico en su obra.
Asimismo, Caballero no evita recursos melodramáticos típicamente románticos en sus tramas: muertes trágicas, duelos, giros sentimentales extremos (amores desgraciados, violaciones, niños perdidos, etc.) aparecen con frecuencia en sus novelasc. La diferencia es que, a medida que madura su producción, ella rodea estos sucesos de un tono cada vez más moralizante y condenatorio, reduciendo la indulgencia hacia la transgresión romántica. Es decir, mantiene el gusto por lo novelesco y extraordinario (herencia romántica), pero siempre para aleccionar al lector subrayando las consecuencias negativas del pecado o la pasión desbocada. Por ejemplo, donde un escritor puramente romántico exaltaría la rebeldía individual contra la sociedad, Caballero la muestra como falta gravísima que rompe la armonía natural y por tanto merece reproche. Esto aumenta la intensidad dramática de la transgresión –pues al elemento pasional se suma la culpa moral– y prefigura en cierto modo la novela de tesis española posterior.
En resumen, Fernán Caballero representa una narrativa en la que lo costumbrista (la pintura del pueblo español tradicional) se fusiona con un objetivo ideológico-didáctico claro: defender la fe, la bondad sencilla y las tradiciones frente a la modernidad. Su estilo, a medio camino entre el cuadro pintoresco y la prédica moral, la sitúa en la transición del Romanticismo al Realismo: adopta técnicas realistas (descripción objetiva, lenguaje vernáculo, ambientación contemporánea) pero las pone al servicio de una sensibilidad romántica conservadora (idealización del pasado, protagonismo de la voz autora, sentimentalismo). No es de extrañar que la crítica moderna haya tenido valoraciones encontradas de su obra, como veremos más adelante.
Pedro Antonio de Alarcón: temas, personajes y estilo narrativo
Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), una generación más joven que Caballero, vivió también un proceso de evolución literaria e ideológica que se refleja en sus novelas. Si Caballero fue siempre conservadora, Alarcón experimentó una transformación notable: en su juventud militó en causas liberales e incluso anticlericales (fundó el periódico satírico El Látigo con ideología republicana en 1854), pero tras una crisis personal cambió de rumbo y, con los años, abrazó posiciones cada vez más tradicionales. De hecho, “pasó de un liberalismo exaltado en su juventud a un conservadurismo moderado en su madurez”, alineándose con el liberalismo moderado primero y con el neocatolicismo alfonsino después. Esta trayectoria vital se trasluce en su obra novelística: Alarcón combina un espíritu narrativo dinámico y crítico (heredado de su vena liberal y de folletinista romántico) con una intención ejemplarizante y moral (propia de su etapa católica). Sus principales novelas –El final de Norma (1855, de tono romántico juvenil), El sombrero de tres picos (1874), El escándalo (1875), El niño de la bola (1878), El capitán Veneno (1881), La pródiga (1882)– muestran esta dualidad estilística y temática.

En temáticas, Alarcón toca varios de los mismos ejes que Caballero, aunque con enfoques a veces diferentes. También él cultivó el costumbrismo, especialmente en sus narraciones breves y novelas cortas. El sombrero de tres picos (1874) es un ejemplo sobresaliente: se trata de una historia ambientada en Andalucía, inspirada en un célebre cuento popular (el enredo entre un molinero, su bella esposa y un corregidor libidinoso). Alarcón la aborda con humor y viveza, resultando en una “desenfadada visión” de ese tema tradicional del molinero burlado. La novela, ambientada a inicios del siglo XIX, recrea con detalle pintoresco la vida de pueblo, desde las fiestas hasta el lenguaje local, conectando con la tradición costumbrista de Mesonero Romanos y la propia Fernán Caballero, de quienes Alarcón se reconoce deudor. De hecho, críticos señalan que los primeros relatos de Alarcón (hacia 1852-55) muestran la influencia directa de Fernán Caballero en sus cuadros de costumbres granadinos. Más tarde, ya consagrado, Alarcón recopiló artículos y recuerdos bajo títulos como Cosas que fueron (1871) y Historietas nacionales (1881), donde abundan estampas costumbristas e históricas de raíz popular. Estas Historietas nacionales entroncan con los cuadros de Caballero y de otros autores costumbristas, presentando desde episodios heroicos de la Guerra de la Independencia hasta leyendas de bandoleros andaluces (tema que tanto Caballero como Alarcón trataron con un tinte romántico y localista). Se puede afirmar que Alarcón continuó la tarea de escribir la novela de costumbres de cada provincia que pedía Caballero, aportando además su estilo personal lleno de ironía y dinamismo narrativo.
Sin embargo, Alarcón es más conocido por sus novelas de tesis y por incorporar una clara problemática religiosa y moral en sus argumentos. Su obra más ambiciosa, El escándalo (1875), es representativa en este sentido. Publicada justo al comienzo de la Restauración borbónica, El escándalo aborda de frente la crisis de valores de la sociedad española de la época y propone una solución católica. En ella se entrelaza el tema religioso con la crítica social contemporánea: el protagonista, Fabián Conde, es un joven aristócrata que ha llevado una vida de vicios y escepticismo, pero que gracias al amor noble y devoto de la joven Gabriela logra emprender el camino del arrepentimiento y la fe (renunciando incluso a su amor si es necesario, por imperativo de su conciencia). La heroína Gabriela encarna a la mujer angelical católica que redime al pecador con su ejemplo puro. Se nos dice explícitamente que Gabriela “representa la exaltación de la mujer católica” en oposición a la incipiente corriente de liberación femenina, considerada nefasta por apartar a la mujer de la Iglesia. Alarcón, a través de esta contraposición, manifiesta una postura antifeminista acorde con el pensamiento católico tradicional: la joven virtuosa, modesta y religiosa (Gabriela) vs. la mala mujer emancipada o frívola (representada en la novela por Matilde, llamada “la Generala”, mujer adúltera y mundana). Estos dos personajes femeninos –la santa y la pecadora– son el anverso y reverso de la moneda moral en la novela, repitiendo el esquema maniqueo de ángel del hogar vs mujer fatal. Incluso introduce una tercera mujer (Gregoria, esposa de un amigo de Fabián) para subrayar otros vicios, mostrando un abanico donde lo femenino o es virtud sublime o es instrumento de perdición.
El trasfondo ideológico de El escándalo responde a debates candentes en la España de 1870: la libertad de cultos, la secularización del Estado y la llamada unidad católica nacional. Tras la Revolución de 1868, España había experimentado un breve periodo liberal con libertad religiosa, lo que provocó la reacción de los católicos integristas. El escándalo toma partido en esa polémica. En la novela, la solución al “conflicto de conciencia” del protagonista viene de la mano de un sacerdote jesuita (el padre Manrique), quien actúa como guía moral infalible. Esto no fue casual: los jesuitas y el ultramontanismo estaban entonces en auge (Concilio Vaticano I, 1870, declaración de la infalibilidad papal) y Alarcón simpatizaba con esa línea dura católica. De hecho, la elección de un jesuita como personaje clave provocó críticas acerbas de parte de sectores liberales, que acusaron al autor de tendenciosidad clerical. No obstante, Alarcón –que personalmente se sentía afín al círculo neocatólico de Cánovas– consideraba El escándalo su obra predilecta a pesar de las críticas progresistas. La novela defiende en última instancia que sin fe católica no hay salvación individual ni nacional. Esto entronca con la postura del político integrista Cándido Nocedal, contemporáneo de Alarcón, quien afirmaba (en palabras prácticamente reproducidas en la prensa de la época) que borrar el catolicismo equivaldría a borrar la historia y esencia de España. Así pues, El escándalo es una novela de tesis ideológica donde Alarcón, a través de la peripecia sentimental de Fabián y Gabriela, sostiene que la España moderna sólo podrá regenerarse volviendo a sus fundamentos católicos.
Otras novelas de Alarcón también exploran temas morales y religiosos dentro de marcos diversos. El niño de la bola (1878), por ejemplo, aunque ambientada en la Ronda romántica de bandoleros y contrabandistas, plantea como trasfondo la idea de que la pérdida de la fe lleva a la irracionalidad y la desesperación. Su protagonista, Manuel Venegas, es un héroe romántico que comete actos impulsivos y violentos –prácticamente enloquece de celos y venganza– al haber caído en el escepticismo y la orfandad espiritual; la novela así ilustra, casi como tesis, “lo irracional que hay en el hombre como consecuencia de la pérdida de la fe”. El capitán Veneno (1881) aborda la capacidad redentora del amor honesto para domar el cinismo de un militar herido, en clave más humorística; y La pródiga (1882) expone “las terribles consecuencias de unos amores ilícitos”, narrando la historia de una mujer que se aparta de la norma moral y sufre trágicamente por ello. Esta última obra fue recibida con frialdad por la crítica, señal de que para 1882 el público quizá se había cansado ya de novelas tan ejemplarizantes, y Alarcón se sintió amargado por lo que llamó “la conspiración del silencio” de los críticos hacia su novela. En conjunto, queda claro que Alarcón convertía las tramas de sus novelas en casos morales: examinaba un problema (honor mancillado, matrimonio desigual, duelo entre fe y duda) y lo resolvía de acuerdo a una ética católica tradicional –con perdón y arrepentimiento de pecados, triunfo del deber sobre la pasión, etc. Por ello se le incluye entre los llamados escritores neocatólicos de los años 70, junto a otros novelistas de tesis.
En cuanto a los personajes de Alarcón, encontramos igualmente una combinación de tipos costumbristas y arquetipos románticos adaptados a la novela realista. A diferencia de Caballero, que se centraba más en aldeanos y nobles rurales, Alarcón suele situar sus historias en contextos más urbanos o heterogéneos, incluyendo aristócratas madrileños, militares, clérigos influyentes, etc., conviviendo con gente del pueblo. En El escándalo, el elenco es descrito como una “galería romántica de personajes”: por ejemplo, Lázaro (amigo de Fabián) es el soñador enigmático, una suerte de asceta con pasado misterioso; Fabián es el joven voluble, atolondrado pero de buen corazón; el padre Manrique es el confesor jesuita de la aristocracia, prudente y abnegado; Diego (otro personaje mencionado) es frívolo e hipócrita. Vemos que cada uno responde a un rol novelesco reconocible (el idealista, el calavera simpático, el guía espiritual, el amigo cínico…), casi como piezas de un drama moral. Esta tipificación se asemeja a la que Caballero hacía, pero en Alarcón se nota la huella del folletín y la novela romántica de aventuras: tiende a polarizar a sus personajes en buenos muy buenos y malos muy malos. De hecho, en El niño de la bola queda patente esa división en “dos bandos antagónicos” –unos personajes generosos, de alto concepto del honor, y otros perversos, sin virtud alguna– al estilo de los novelones históricos románticos. Este maniqueísmo (virtud vs villanía) proviene de la literatura romántica popular, y Alarcón lo modera parcialmente con la psicología realista, pero todavía es notable. Por ejemplo, en El niño de la bola el protagonista Manuel es heroico y noble, mientras sus enemigos (como Antonio, que se casa con Soledad) son ruines; en El escándalo, Gabriela y el padre Manrique personifican la santidad, frente a Matilde o ciertos personajes masculinos que encarnan la corrupción.
Las protagonistas femeninas en Alarcón suelen ser figuras idealizadas que catalizan la acción moral de los hombres. Ya mencionamos a Gabriela (El escándalo), paradigma de virtud y sacrificio cristiano, y a su contrapartida Matilde, adúltera egoísta. En La pródiga, la figura central es una mujer que ha dilapidado su virtud y cuya tragedia busca conmover sobre los peligros de la emancipación moral femenina. En El sombrero de tres picos, la molinera Frasquita es retratada como hermosa, inteligente y honrada; es ella quien con astucia preserva su honor y ridiculiza al Corregidor que intenta seducirla, invirtiendo el rol de dama indefensa: aquí la mujer del pueblo resulta más lista que la autoridad. Frasquita, aunque no es una “mujer angelical” en el sentido clerical, sí representa la virtud femenina (la fidelidad conyugal, la dignidad personal) triunfante sobre el abuso de poder. Así, en los diferentes registros –serio o cómico– Alarcón también exalta a la mujer honesta y fuerte en valores como ideal español, congruente con la visión de Caballero. Cabe señalar que Alarcón no profundiza demasiado en la psicología individual de sus mujeres: suelen estar al servicio de la trama moral (ya sea para salvar o para tentar al protagonista masculino). En este sentido, su perspectiva sobre el género es conservadora y funcional.
Respecto a las figuras de autoridad, Alarcón ofrece un retrato más ambiguo que Caballero. Por un lado, la Iglesia aparece a menudo como una fuente de bien: sacerdotes comprensivos, monjas sacrificadas, etc., abundan en sus narraciones, y en particular el Padre Manrique de El escándalo es presentado como prácticamente santo y sabio –tanto que algunos críticos liberales de la época vieron en ello una idealización propagandística. Esta exaltación de la autoridad religiosa va de la mano con su tesis de la necesidad de la guía espiritual en la sociedad. Por otro lado, la autoridad civil o política puede ser objeto de crítica o sátira en Alarcón. El ejemplo más claro es el Corregidor de El sombrero de tres picos: es la máxima autoridad del lugar, representante del gobierno, pero se lo caracteriza como ridículo, lascivo y finalmente se hace escarnio de él. Aquí Alarcón recoge la tradición picaresca española de burlar al poderoso corrupto. Sin embargo, obsérvese que incluso en esa historia el castigo al Corregidor es que queda en ridículo frente al Gobernador (autoridad superior) y su propia mujer lo descubre; es decir, la obra no cuestiona el sistema en sí, sino al individuo indigno. De hecho, Alarcón en sus escritos políticos fue monárquico y ocupó cargos estatales; valoraba, pues, la estabilidad institucional. Por eso, en sus novelas serias, los nobles de buen corazón (ej. don Pedro de El niño de la bola, padre noble del protagonista) o los militares honorables son retratados positivamente. En resumen, Alarcón crítica a la autoridad cuando es inmoral o despótica (desde una postura ética tradicional), pero no promueve una subversión del orden jerárquico; más bien aboga por autoridades virtuosas. Esta visión encaja con la suya de reconciliar el liberalismo moderado con los valores tradicionales: un rey justo, unos líderes morales… en fin, autoridad al servicio de la virtud cristiana.
En el aspecto del estilo narrativo, Alarcón muestra una prosa más depurada narrativamente y ágil que la de Caballero, fruto de sus años de periodista y cuentista. Emplea un narrador omnisciente clásico, pero con una estructura novelística sólida. El escándalo, por ejemplo, cuida la unidad temporal y espacial: gran parte de la acción transcurre en unos pocos días de carnaval de 1861 en Jerezcervantesvirtual.com, lo que da intensidad dramática. El niño de la bola está organizado en cuatro partes claramente definidas (tituladas En lo alto de la sierra, Antecedentes, La vuelta del ausente, La batalla), casi como actos de una obra teatralcervantesvirtual.com. Alarcón incluso juega con elementos formales: en El niño de la bola incluye un capítulo llamado “Habla el coro” donde un grupo de personajes secundarios comenta la historia a la manera del coro griego, aportando información y cotilleos sobre el protagonista misterioso. En ese momento, el narrador interrumpe la especulación del “coro” y asume la voz objetiva para contar el pasado del héroe, estableciendo un diálogo meta-narrativo con el lector. Este recurso muestra la conciencia estructural de Alarcón y su herencia teatral/folletinesca al mismo tiempo: es capaz de jugar con la narración de forma más moderna, a la vez que conserva el tono decimonónico de autor omnisciente que conversa con su público. Así, mantiene la costumbre de dirigirse de tú a tú al lector, aunque de forma más moderada que Caballero. En sus novelas de tesis, a veces se permite comentarios genéricos o explicaciones filosóficas, pero procura integrarlas en diálogos o en la narración sin romper totalmente la ilusión. Por ejemplo, al describir la transformación espiritual de Fabián en El escándalo, narra sus reflexiones internas y el cambio de percepción que tiene de su amigo Lázaro “hombre de Dios, puro, que sufre en silencio”, lo cual transmite la moraleja sin necesidad de un sermón directo del narrador (aunque la intención moral esté clara).
El lenguaje de Alarcón es sobrio y efectivo, con destellos de ironía. Como buen exponente del postromanticismo, no rehúye la retórica emotiva en momentos clave (las confesiones, las cartas de sus personajes, etc.), pero en general su estilo es realista y postromántico a la vez: describe ambientes y costumbres con realismo, pero la arquitectura de sus argumentos sigue patrones de drama romántico (misterios familiares, identidades ocultas, revelaciones, casualidades). Un crítico ha señalado que El escándalo presenta “una fuerte tendencia al maniqueísmo” en el fondo, pese a su estilo realista. Esto se ajusta a lo que hemos analizado: formalmente, Alarcón adopta muchas conquistas del Realismo (verosimilitud en detalles, multiplicidad de registros, denuncia de problemas sociales como la hipocresía, etc.), pero su visión moral binaria y su insistencia en la tesis lo emparentan aún con la literatura de ideas romántico-católica. De todos modos, narrativamente sus novelas son más fluidas que las de Caballero. Tiene mejor sentido del ritmo: alterna escenas costumbristas ligeras con momentos de alta tensión; equilibra descripciones con acción y diálogo. Sus descripciones son vívidas: no hay que olvidar que Alarcón fue también viajero y cronista. En su Diario de un testigo de la guerra de África (1859) y en libros de viaje como De Madrid a Nápoles (1861) o La Alpujarra (1873), demostró un agudo talento para pintar lugares y ambientes. Esa habilidad se traslada a sus novelas, dotándolas de escenarios nítidos: el lector de El sombrero de tres picos casi puede ver los paisajes andaluces y sentir el bullicio del pueblo en fiesta, mientras que el lector de El escándalo recorre patios andaluces, casinos de oficiales y conventos con igual claridad.
Un aspecto sobresaliente del estilo de Alarcón es su capacidad narrativa corta. Hacia finales de los 1870, decepcionado quizá por la recepción de sus últimas novelas largas, se volcó en los cuentos. Entre 1881 y 1882 publicó tres colecciones –Historietas nacionales, Cuentos amatorios, Narraciones inverosímiles– que lo consagraron como “un maestro del relato corto”. Esto habla de su destreza para la concisión y el efecto. Incluso en esas historias breves se ve su versatilidad: algunas son costumbristas históricas (El carbonero alcalde, sobre un héroe popular), otras policíacas pioneras (El clavo), otras de misterio fantástico (El amigo de la muerte). La prosa en estos relatos es limpia y ágil, mostrando a un Alarcón menos lastrado por la tesis moral –aunque siempre con algún guiño ético– y más entregado a narrar por el placer de narrar. Comparado con Caballero, que no incursionó mucho en la ficción breve, Alarcón exhibe aquí un estilo más moderno, cercano a Bécquer o Poe (a quienes de hecho admiraba e imitó en parte).
En síntesis, Pedro A. de Alarcón, al igual que Caballero, aporta una literatura de transición: incorpora el costumbrismo tradicional y la épica nacionalista romántica, pero la canaliza en estructuras novelísticas más realistas y con mayor dinamismo argumental. Su enfoque temático está marcado por el catolicismo social (al punto de integrar el grupo de los novelistas “neocatólicos” tras El escándalo), y sus novelas pretenden demostrar valores eternos en medio de la España cambiante del siglo XIX. Con un estilo menos digresivo y más narrativo que Fernán Caballero, logró mayor éxito popular en su tiempo, aunque la posteridad literaria lo situaría un escalón por debajo de los grandes realistas que le siguieron.
Comparación: enfoques ideológicos y visión de España
A la luz de lo expuesto, es evidente que Fernán Caballero y Pedro A. de Alarcón comparten importantes puntos en común en sus planteamientos ideológicos y en su visión de España, a la vez que presentan diferencias derivadas de sus contextos y personalidades literarias. Ambos escritores abrazan un tradicionalismo católico y conciben la literatura como un medio para defender los valores morales y nacionales que consideran genuinamente españoles. En sus novelas, la fe religiosa, el honor, la familia y las costumbres patrias son exaltados como pilares de la sociedad, mientras que las corrientes modernas (liberalismo radical, secularización, costumbres “extranjeras”) se miran con suspicacia o se retratan negativamente. En este sentido, Caballero y Alarcón participan del proyecto decimonónico de cimentar una identidad nacional basada en la tradición. Fernán Caballero, en pleno auge del mito romántico de “España exótica”, respondió ofreciendo una imagen de la nación española ideal: un pueblo andaluz franco, sencillo y amante del orden, y una mujer hispana virtuosa y profundamente religiosa. Alarcón, décadas después, tras la crisis nacional del Sexenio, enfatizó igualmente que la esencia de España residía en su herencia católica y en las virtudes de sus gentes humildes; de hecho, su alineamiento con el neocatolicismo implicaba sostener que la nacionalidad española se destruye sin el sentimiento católico. Así, ideológicamente convergen en una visión conservadora y espiritualista de España.
Ahora bien, difieren en los énfasis y en el tono de esa visión. Caballero, como mujer educada en ambiente cosmopolita pero fervorosamente tradicional, proyecta en sus novelas una España idealizada y estática: sus pueblos rurales son microcosmos armónicos (mientras nadie rompa las normas), y ella se sitúa un poco como observadora externa que preserva ese cuadro costumbrista del folk español para la posteridad. Su postura a veces parece paternalista: ama al pueblo sencillo pero desde cierta distancia ilustrada, y aspira a enseñar tanto al lector como a sus propios personajes. Alarcón, en cambio, tras haber frecuentado círculos liberales y la bohemia madrileña, conoce de primera mano las tensiones entre tradición y modernidad. En sus obras, la visión de España abarca tanto el campo pintoresco como la ciudad con sus vicios; su crítica social es más explícita (por ejemplo, ridiculiza la hipocresía aristocrática en El escándalo o denuncia la desigualdad en El niño de la bola a través del conflicto de honor). Podríamos decir que mientras Caballero representa el tradicionalismo romántico de medios del siglo (alineado primero con liberales moderados pero derivando al integrismo), Alarcón encarna el conservadurismo restaurador de fines del siglo, ya impregnado de debates políticos contemporáneos (liberalismo vs carlismo, ciencia vs religión, etc.). Ambos son nacionalistas culturales, pero Caballero lo fue enarbolando la España castiza frente al extranjero, y Alarcón lo fue tras haber pasado por el tamiz de la política (participó en la Gloriosa de 1868, luego apoyó a Alfonso XII). Así, Alarcón añade una capa biográfica de reconciliación: es el converso que valida con su ejemplo la tesis de que la España moderna debe volver a la senda tradicional.
En lo literario, sus estilos narrativos marcan también diferencias en enfoque. Caballero integra el folklore de forma intensa, incluso a costa del desarrollo dramático, dando prioridad al retrato costumbrista y la narración in vitro de cuentos populares. Alarcón, aunque incluye color local, se concentra más en la trama y en mantener el interés narrativo; su costumbrismo está más subordinado al argumento. Esto refleja diferentes aproximaciones: Caballero quiere conservar un mundo (es casi una etnógrafa moralista), Alarcón quiere contar una historia que convenza al lector de una idea (es más novelista de acción e idea).
En relación con la transición Romanticismo-Realismo, ambos autores la representan, pero en etapas ligeramente distintas del proceso. Caballero pertenece a la generación anterior al Realismo pleno (nació en 1796, escribió sus principales novelas en los 1850s), por lo que su obra está más teñida de romanticismo en estilo y temas. A pesar de usar la observación realista, se ha demostrado la pervivencia de elementos románticos en todas sus obras –desde la exaltación de casos extremos (toreros, cantantes, nobles apasionados) hasta la sensación de exotismo con que explica al lector costumbres que para Mesonero o Estébanez eran cotidianas. En efecto, Caballero a veces describe lo español como si fuese algo pintoresco y extraño, pensando quizá en lectores foráneos o urbanos, lo que añade un tinte romántico de lo exótico dentro de lo propio. Alarcón, por su parte, ya escribe en la etapa en que el Realismo está en auge (sus novelas clave son de 1874-82, coincidiendo con Galdós, Valera, Pereda, etc.). Aunque retiene rasgos románticos (misterio, emoción intensa, personajes arquetípicos), se le podría ubicar más cerca del Realismo maduro en cuanto a técnica narrativa. No es casual que literatos coetáneos lo consideraran un compañero de escuela realista: El escándalo fue visto como la versión “católica” de la novela realista social, frente a otras novelas más liberales de la época. Sin embargo, la crítica también lo llamó romántico rezagado, reflejando esa dualidad. En cualquier caso, ambos son puentes: Caballero de Romanticismo a Realismo, Alarcón de Realismo temprano a Naturalismo (aunque él no llega a ser naturalista). Después de ellos vendrán autores que llevarán la novela española a un análisis social más profundo y con menos agenda moral previa.
Recepción crítica: entonces y ahora
En su época, Fernán Caballero y Pedro A. de Alarcón gozaron de considerable éxito y reconocimiento, si bien con matices. Fernán Caballero alcanzó gran popularidad en vida: La Gaviota fue traducida al inglés, francés y otros idiomas poco después de publicada (un éxito inusual para una autora española mujer en aquel entonces), y la propia reina Isabel II la distinguió, permitiéndole residir en el Alcázar de Sevilla durante años. Sus novelas fueron aplaudidas por lectores tradicionales y moderados, que veían en ellas un soplo de aire fresco moralizante en contraposición a las folletines apasionados importados de Francia. La crítica contemporánea la consideró, como se mencionó, iniciadora del Realismo español, y su influencia se dejó sentir en novelistas de la segunda mitad del siglo (Valera, Pereda e incluso el joven Alarcón siguieron la senda abierta por La Gaviota en cuanto a ambientación regional)cervantesvirtual.com. Ahora bien, algunos intelectuales más progresistas de la época pudieron tachar sus tramas de ingenuas o demasiado folklóricas, pero no cabe duda de que Caballero fue una celebridad literaria en los 1850-60. Con la llegada de la revolución de 1868 y el ambiente más anticlerical, su prestigio quizá decayó en ciertos círculos, pero ya para entonces su obra estaba hecha.
Pedro Antonio de Alarcón, por su parte, fue muy leído y admirado en los años 1870. El sombrero de tres picos (1874) se convirtió rápidamente en un clásico popular: en menos de diez años se reimprimió varias veces y se tradujo a diez idiomas, ganando fama incluso internacional (inspiró más tarde obras musicales como la célebre suite de Falla). El escándalo (1875) generó polémica pero también altos niveles de venta; situó a Alarcón “entre los llamados neocatólicos” influyentes de la cultura. Los críticos liberales la atacaron por su tendencia, pero los católicos la elogiaron como novela ejemplar. Alarcón fue nombrado miembro de la Real Academia Española en 1877, muestra de su prestigio oficial. Hasta alrededor de 1880, sus libros –incluyendo las colecciones de cuentos– tuvieron muy buena acogida. Sin embargo, a medida que la corriente literaria realista avanzaba hacia un arte más objetivo y menos edificante (por ejemplo, con Galdós o Leopoldo Alas Clarín), la obra de Alarcón empezó a ser vista como algo pasada de moda. La pródiga (1882) prácticamente pasó inadvertida, y Alarcón, sintiéndose ignorado por la nueva crítica, optó por dejar de publicar novela y retirarse (hablaba, decepcionado, de una “conspiración del silencio” crítica). Murió en 1891 con el sabor agridulce de haber sido famoso pero verse desplazado por las nuevas generaciones realistas/naturalistas.
Desde la perspectiva actual, la valoración de estos autores es más histórica que estética. La crítica literaria del siglo XX tendió a subestimar la calidad literaria intrínseca de Fernán Caballero, considerándola una escritora algo rudimentaria o primitiva dentro de la novela realista. Sus obras, La Gaviota en particular, fueron calificadas de “folklóricas andaluzadas, sensibleras y poco interesantes” para el lector modernocervantesvirtual.com. Clarín, ya en el siglo XIX tardío, opinaba que La Gaviota resultaba aburrida y estilísticamente pobre (aunque reconocía su importancia). Esa es un poco la tónica: hoy se le reconoce a Fernán Caballero un gran valor histórico –por ser pionera, por influir en otros autores, por documentar como nadie las costumbres populares de su tiempo– pero se le atribuye escaso valor estético bajo los cánones actuales. Sus novelas pueden parecer ingenuas, maniqueas y lentas al público contemporáneo, más acostumbrado a la complejidad psicológica y técnica de, digamos, un Galdós o un Clarín. No obstante, en las últimas décadas ha habido revisiones interesantes: estudios con enfoque de género han vuelto sobre Fernán Caballero para analizar cómo, siendo mujer, promovió un modelo femenino doméstico y cuál fue su papel en un campo literario dominado por hombres (al respecto, se la ha llamado “una pionera bajo pseudónimo”). También se ha profundizado en las contradicciones de su identidad –hija de alemanes, educada fuera, escribiendo sobre la españolidad casi como extranjera– y cómo eso afecta su estilo. En definitiva, la crítica actual tiende a situarla como precursora y testimonio cultural, más que como narradora de alta literatura. Aun así, ciertos relatos suyos y aspectos de La Gaviota se siguen estudiando en cursos de literatura española del XIX, reconociéndole su sitio en el canon fundacional.
Alarcón, por otro lado, mantiene una presencia ligeramente mayor en la memoria literaria, gracias sobre todo a El sombrero de tres picos, que sigue siendo leído (su humor y concisión le dan vigencia) y a algunos cuentos famosos (El clavo, El amigo de la muerte, que gustan a los aficionados al relato gótico/policíaco). Pero sus novelas largas de tesis, como El escándalo o El niño de la bola, hoy en día se leen poco fuera de ámbitos académicos. La crítica del siglo XX, sobre todo la de orientación progresista, los tachó de novelas ideológicas demasiado tendenciosas. Se los ve como productos de su época, interesantes para entender la mentalidad de la Restauración, pero literariamente inferiores a las grandes novelas realistas de Galdós, Clarín o Pardo Bazán. Alarcón ha quedado en la historia literaria encasillado como “novelista puente” o “romántico tardío”cervantesvirtual.com. Sus aportes a la técnica novelística (unidad estructural, riqueza de registros) se reconocen, pero se considera que no llegó a dar el salto cualitativo hacia la novela realista moderna que sí dieron sus contemporáneos más jóvenes. Con todo, en años recientes se han reeditado sus obras y se han hecho estudios reivindicando, por ejemplo, su manejo del género fantástico (algunos lo consideran precursor del realismo mágico por cuentos como El amigo de la muerte) o su papel en la evolución del cuento español. Asimismo, se ha analizado su representación del sujeto popular y de la identidad nacional en sus narraciones (cómo reinterpreta la tradición picaresca, etc.)escholarship.org. En general, se aprecia que Alarcón supo discurrir “a través de los cambios estéticos” del siglo, desde el Romanticismo hasta el Realismo, y esa adaptabilidad es su legadozenodo.org.
En suma, hoy leemos a Fernán Caballero y a Pedro Alarcón principalmente para entender de dónde viene la gran novela española posterior. Sus obras nos sirven de puente para observar la transformación cultural de España en el XIX: Caballero nos muestra el país rural, católico, pre-revolucionario, con sus virtudes y limitaciones; Alarcón nos lleva por la España post-68, restaurada y contradictoria, que intenta conciliar modernidad y tradición pero termina refugiándose en los absolutos morales de siempre.
Conclusión
Fernán Caballero y Pedro Antonio de Alarcón ocupan un lugar destacado en la historia de la novela española del siglo XIX, encarnando la transición entre dos épocas literarias y dos cosmovisiones. A través de sus novelas, ambos pintaron un retrato de España arraigado en sus costumbres populares, su profunda religiosidad y sus jerarquías sociales tradicionales. En sus páginas desfilan tipos populares (el campesino honrado, la molinera ingeniosa, el bandolero pintoresco), protagonistas femeninas paradigmáticas (la mujer virtuosa católica frente a la mujer “perdida”) y figuras de autoridad que reflejan el orden (el cura orientador, el noble paternalista, pero también el funcionario corrupto ridiculizado). Mediante estos personajes arquetípicos, Caballero y Alarcón transmiten una visión ideológica convergente: exaltan la vida sencilla del pueblo, la virtud doméstica, la fe religiosa y el mantenimiento de la tradición como garantes de la salud moral de la nación.
No obstante, cada uno lo hace con matices particulares. Caballero escribe desde la nostalgia y la idealización del pasado: su narración es costumbrista y moralizante, a veces ingenua, pero llena de autenticidad en el detalle etnográfico. Alarcón, con un pulso narrativo más moderno, introduce conflictos contemporáneos y los resuelve volviendo a los mismos principios tradicionales, logrando novelas de tesis más estructuradas y vibrantes. Si Caballero representa el espíritu del Romanticismo católico paternalista (donde la autora sermonea y guía al lector), Alarcón representa el Realismo católico reconciliado con la ficción, donde la trama atrapa al lector a la vez que la moraleja cala. En términos literarios, quizás ninguno de los dos alcanzó la complejidad artística de los maestros realistas que les sucedieron, pero sin su aporte temprano la novela española no habría tenido un cimiento propio sobre el cual crecer.
En definitiva, Fernán Caballero y Pedro A. de Alarcón cumplieron un papel de bisagra: supieron recoger el legado romántico (su amor por las raíces nacionales, por lo pintoresco, por el individuo en lucha espiritual) y adaptarlo a las exigencias de la nueva narrativa realista (observación social, verosimilitud, crítica de costumbres). En ese proceso, aportaron una visión de España profundamente ideológica –una España idealizada, castiza y devota– que contrastaría con las visiones más críticas o plurales de generaciones posteriores. Su recepción crítica ha oscilado con el tiempo, pero hoy los leemos con respeto histórico: Caballero por ser la precursora costumbrista que inauguró el camino (aunque su estilo nos parezca ya lejano)cervantesvirtual.com, y Alarcón por consolidar la novela de tesis tradicional y legar al canon al menos una obra universalmente celebrada (El sombrero de tres picos). Ambos, en suma, son guardianes literarios de la “vieja España” –esa España de pandereta y rosario que cantaron y defendieron en sus páginas– a la vez que precursores de la nueva forma de narrar la realidad que definiría la novela realista en su madurez. Su estudio comparado nos permite apreciar cómo la literatura puede ser espejo de tensiones históricas (tradición vs modernidad) y agente activo en la construcción de una identidad cultural. Y aunque sus novelas hoy puedan leerse con distancia crítica, en ellas pervive el eco de una España que buscaba definirse entre la nostalgia del pasado y los desafíos del futuro.
Bibliografía (indicativa):
- Alarcón, Pedro A. de. El sombrero de tres picos (1874) y El escándalo (1875). Ediciones críticas varias.
- Böhl de Faber, Cecilia (Fernán Caballero). La Gaviota (1849/56) y Clemencia (1852). Ed. crítica de E. Merimée (París, 1922) entre otras.
- Ynduráin, Domingo. “Fernán Caballero. Pedro Antonio de Alarcón” – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantescervantesvirtual.com
- Rubio Cremades, Enrique. “Las estructuras narrativas en El niño de la bola” – Bib. Virtual Cervantescervantesvirtual.com
- Andreu Miralles, Xavier. “La mujer católica y la regeneración de España: género, nación y modernidad en Fernán Caballero” – Mélanges de la Casa de Velázquez, 42-2 (2012)journals.openedition.org
- VV.AA. Historia de la literatura española, vol. 5 (Siglo XIX). Madrid: Gredos, 2000. (Capítulos sobre Prerrealismo y Realismo).
- Shaw, Donald. Historia de la literatura española: El siglo XIX. Cambridge, 1972 (traducción esp.: 1986)es.wikipedia.org
- Bermejo, Marcos R. “Ideología y escritura en El Escándalo de Alarcón” – Bib. Virtual Cervantescervantesvirtual.com
- Gómez-Ferrer, Luis. La novela ideológica en España: Alarcón y el neocatolicismo. Madrid: Rialp, 1958.