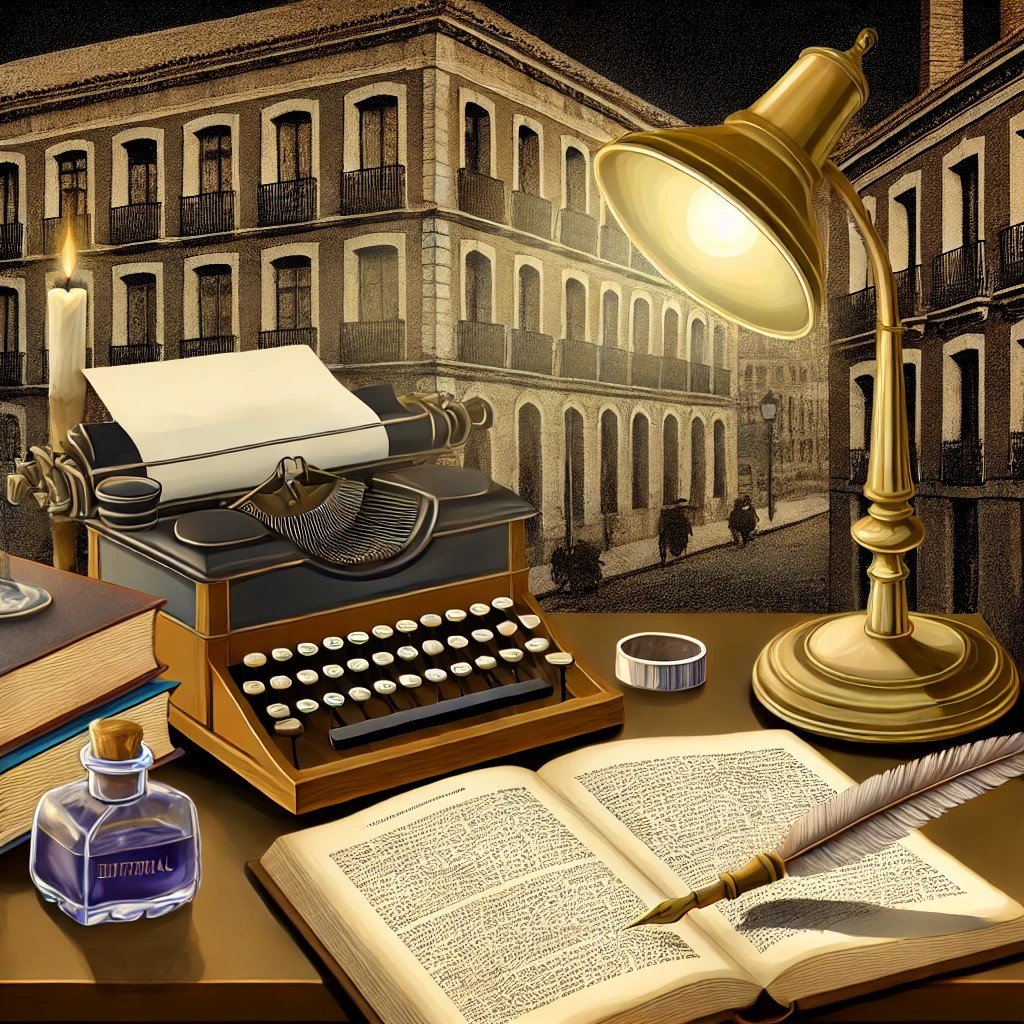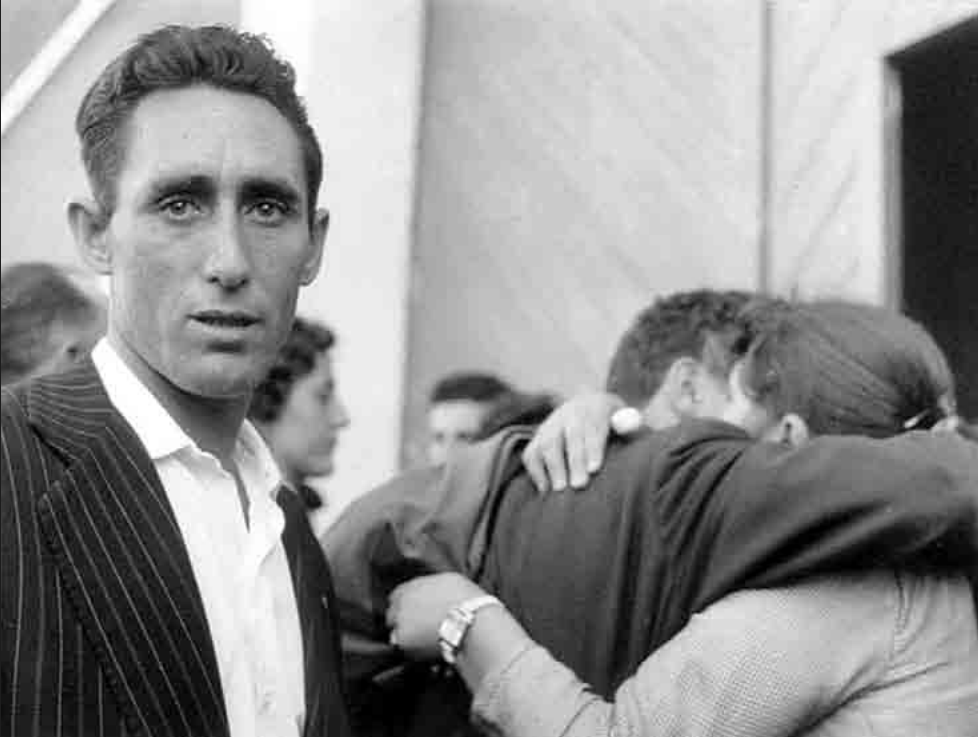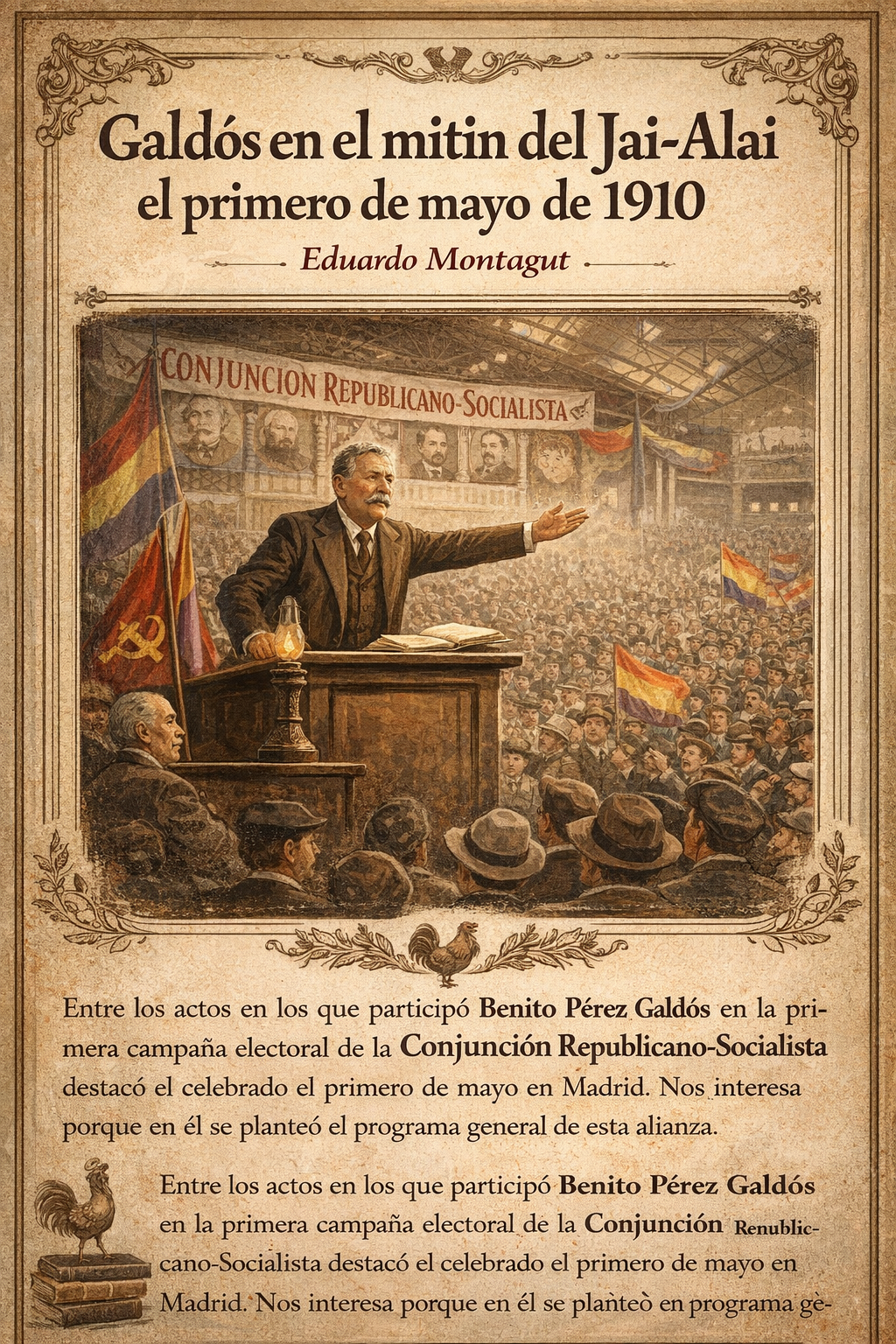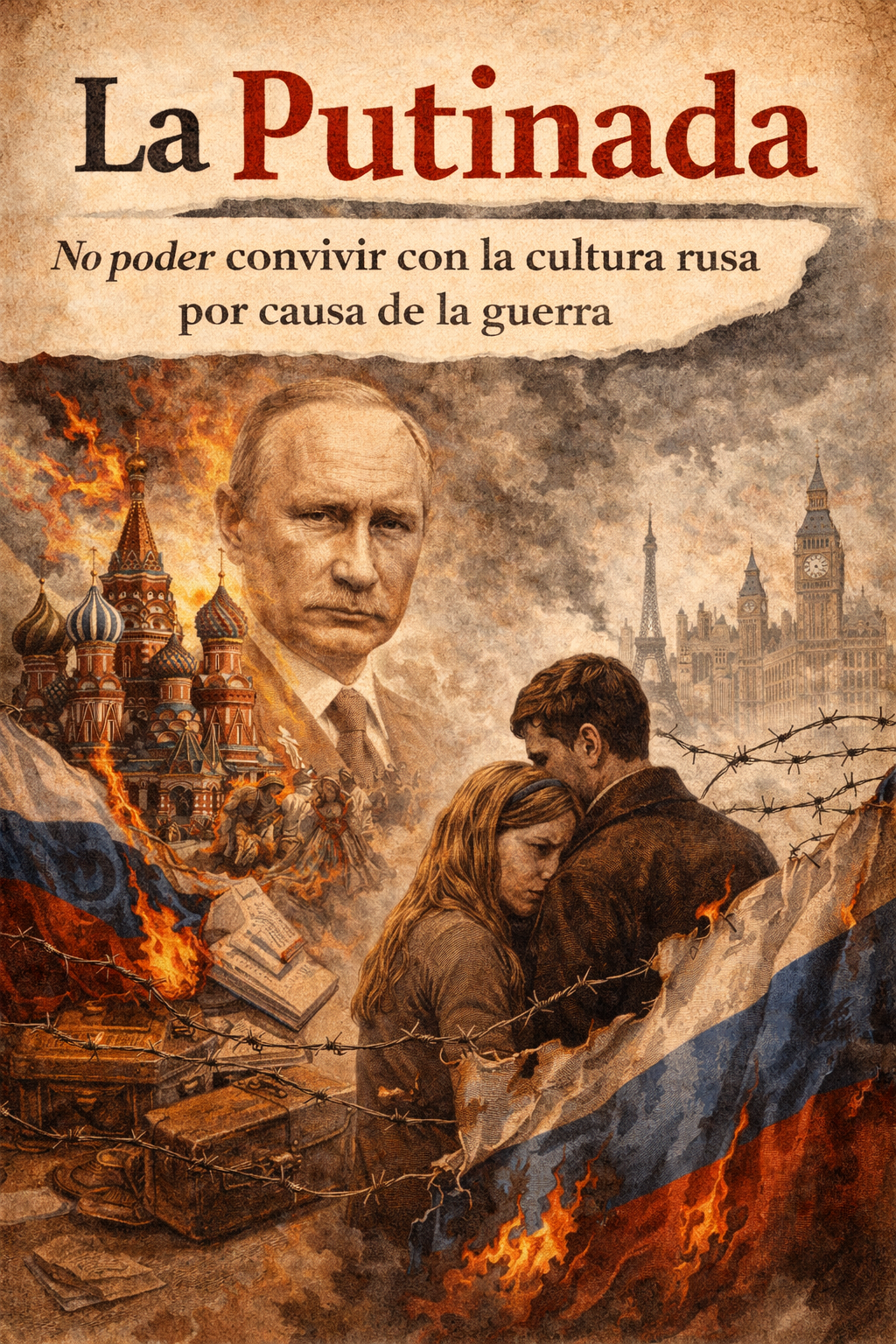No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
Resumen del Tomo I (1859)
El Tomo I del Diario de un testigo de la guerra de África abarca desde los preparativos y la partida a la campaña hasta la víspera de la Batalla de Tetuán, narrando día a día las experiencias del autor en la contienda. Pedro Antonio de Alarcón, como voluntario en el ejército expedicionario español, inicia su relato con el embarque del Tercer Cuerpo de Ejército en Málaga, describiendo la emotiva despedida del pueblo malagueño y la travesía hacia las costas africanas. Tras llegar a Ceuta, el autor retrata detalladamente la vida en el campamento militar: las condiciones de los soldados, el paisaje norteafricano y los primeros escarceos con el enemigo marroquí. Alarcón presencia algunas escaramuzas iniciales y pequeñas acciones militares, ofreciendo impresiones personales de cada jornada de campaña.
Uno de los episodios centrales de este tomo es la Batalla de los Castillejos (1 de enero de 1860), en la que las tropas españolas al mando del general Prim derrotan a las fuerzas marroquíes. Alarcón narra vívidamente esta batalla, destacando tanto la valentía de los soldados españoles como la crudeza del combate. Describe, por ejemplo, las filas de heridos descendiendo de las lomas y la “corriente de sangre” que corre hacia el mar, así como la carga heroica encabezada por el General Prim. Entre acción y acción, el autor también refleja las penurias del ejército: intensas lluvias (que llama “el diluvio”), el barro y el frío en el campamento, la escasez de víveres en el llamado “campamento del hambre”, y la tensión constante ante incursiones del enemigo. Vivencias como la Nochebuena en campaña y el inesperado ataque enemigo durante las fiestas navideñas aparecen en el diario, mostrando el contraste entre la nostalgia festiva de los soldados y la realidad de la guerra. Alarcón intercala además anécdotas y descripciones costumbristas –por ejemplo, cómo los soldados de distintas regiones cantan fandangos, jotas o muñeiras en el campamento–, lo que aporta un retrato vívido y humano de la tropa. El Tomo I concluye con la “víspera de la batalla” de Tetuán: los preparativos finales del ejército español a finales de enero de 1860, incluyendo arengas de los comandantes (como el general Prim) y la expectación ante la inminente gran batalla que habría de decidir la campaña.
Resumen del Tomo II (1860)
El Tomo II se abre con la narración de la Batalla de Tetuán, librada el 4–6 de febrero de 1860. Alarcón describe con todo detalle este enfrentamiento decisivo en el que las tropas españolas, dirigidas por el general Leopoldo O’Donnell, toman la ciudad fortificada de Tetuán. El autor relata el fragor del combate y luego el ingreso triunfal del ejército español en la ciudad rendida. Tras la victoria, las crónicas de Alarcón se enfocan en la ocupación de Tetuán y las experiencias en la ciudad. Describe el primer contacto con los parlamentarios moros que llevan propuestas de rendición, la entrada solemne de las tropas en la medina tetuaní y las impresiones al recorrer sus calles. Dedica pasajes a la vida dentro de Tetuán bajo ocupación: visita la Gran Mezquita y otros lugares emblemáticos, observa la convivencia y tensiones entre las poblaciones musulmana, judía y los soldados cristianos, y organiza incluso un periódico de campaña llamado El Eco de Tetuán para informar de los acontecimientos. El diario incluye anécdotas pintorescas de esa estancia, como un “banquete moro” ofrecido a los oficiales españoles y fiestas (soirées) con música local, además de reflexiones del autor sobre las costumbres marroquíes, la religión y la sociedad tetuaní.
A medida que pasan las semanas, Alarcón registra la marcha de la guerra tras la toma de Tetuán. Narra nuevos episodios bélicos como el Combate de Samsa, una escaramuza ocurrida en marzo de 1860 cuando aún quedaban focos de resistencia. El autor también informa de las operaciones paralelas de la armada española, como el bombardeo de Larache y Arcila en la costa atlántica marroquí, que buscaban presionar al sultán para firmar la paz. Se percibe en sus crónicas el desgaste de la campaña y el inicio de negociaciones: varias veces “los moros vuelven a pedirnos la paz”, señala, mientras el ejército español se prepara para avanzar hacia Tánger si las conversaciones fracasan. En un giro personal, Alarcón confiesa cómo finalmente decide regresar a España antes de la conclusión formal de la guerra. En su última crónica fechada en marzo de 1860, narra su viaje de vuelta (vía Gibraltar) y, ya desde Madrid, recopila información sobre el último gran combate de la campaña –la Batalla de Wad-Ras (23 de marzo de 1860), que selló la victoria española– para ofrecerla como cierre de su diario. El tomo concluye con las bases del tratado de paz (Tratado de Wad-Ras, firmado el 26 de abril de 1860) y una reflexión final a modo de “Conclusión”, donde Alarcón valora la trascendencia de la campaña. Así, entre la experiencia directa en el frente y los datos recabados tras su partida, Diario de un testigo logra cubrir cronológicamente todo el conflicto, desde la salida de España hasta la paz final.
Contexto histórico de la Guerra de África (1859–1860)
La llamada Guerra de África de 1859–1860 –también conocida como la Primera Guerra de Marruecos– fue un conflicto bélico entre el Reino de España y el Sultanato de Marruecos. El enfrentamiento se originó por una serie de incidentes fronterizos: en agosto de 1859, combatientes rifeños atacaron un destacamento español que trabajaba en la fortificación de la plaza de Ceuta, considerado una afrenta al honor nacional. El gobierno español de la Unión Liberal, presidido por el general Leopoldo O’Donnell, aprovechó el incidente para declarar la guerra en octubre de 1859, en medio de una ola de fervor patriótico en la sociedad española. Durante cuatro meses de campaña (diciembre de 1859 a abril de 1860), un ejército expedicionario de aproximadamente 45.000 soldados españoles avanzó desde Ceuta hacia el norte de Marruecos. La guerra tuvo lugar principalmente en la región de Tetuán y sus alrededores, con España obteniendo importantes victorias militares: la Batalla de los Castillejos (1 de enero de 1860), donde destacó el General Prim; la Batalla de Tetuán (6 de febrero de 1860), tras la cual las tropas españolas tomaron dicha ciudad; y la Batalla de Wad-Ras (23 de marzo de 1860), combate final que dejó expedito el camino hacia Tánger. El resultado global fue una victoria española que se formalizó en el Tratado de Wad-Ras (26 de abril de 1860). En dicho tratado Marruecos reconoció su derrota y se vio obligado a pagar una fuerte indemnización, ceder pequeños territorios (entre ellos el enclave de Santa Cruz de la Mar Pequeña, futuro Ifni) y garantizar el respeto a las plazas españolas en el norte de África.
En España, la Guerra de África tuvo un gran impacto político y social. Supuso una rara muestra de unidad nacional durante el reinado de Isabel II: prácticamente todas las corrientes políticas –incluso antiguos carlistas y demócratas– apoyaron la expedición, viéndola como una empresa patriótica. Se organizaron batallones de voluntarios en diversas regiones (Cataluña, el País Vasco, Navarra, etc.), lo que explica la composición diversa del ejército expedicionario. La prensa de la época magnificó las victorias, y la Iglesia católica llegó a presentar la campaña en términos casi de cruzada. En paralelo a estas exaltadas expectativas, la guerra puso de manifiesto deficiencias del ejército español: pese al éxito militar, más de la mitad de las bajas españolas fueron causadas por enfermedades como el cólera y las duras condiciones logísticas. No obstante, la campaña sirvió para impulsar la carrera de militares como O’Donnell (nombrado Duque de Tetuán) o el general Prim (Marqués de los Castillejos), y fue celebrada en su momento como una gesta colonial. Este es el contexto que enmarca el libro de Alarcón: una guerra breve pero intensa, cargada de sentimiento nacionalista, que inauguró la penetración colonial española en el norte de África durante el siglo XIX.
Pedro Antonio de Alarcón: perfil del autor y labor de corresponsal
Pedro Antonio de Alarcón (Guadix, 1833 – Madrid, 1891) fue un escritor y periodista español, figura destacada de la literatura del siglo XIX. En su juventud estuvo vinculado al romanticismo liberal y al periodismo combativo: participó en revueltas contra el gobierno de Isabel II y fundó periódicos en Granada y Madrid donde publicó artículos críticos con la monarquía y el clero. Sin embargo, su fama literaria llegaría más tarde con novelas y relatos costumbristas (El sombrero de tres picos, El escándalo, etc.) y, especialmente, con sus libros de viajes. Alarcón es considerado una de las figuras que marcan el tránsito del Romanticismo al Realismo en la narrativa española decimonónica, y sus escritos de viajes se cuentan entre los más notables del género en lengua castellana.
Cuando estalló la Guerra de África en 1859, Alarcón tenía 26 años y se entusiasmó con la idea de una cruzada patriótica en Marruecos. Pese a no tener obligación de servicio militar (“libre de quintas”), se alistó como voluntario en el Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, incorporándose al Tercer Cuerpo de Ejército. Su objetivo era doble: participar en la contienda y relatarla de primera mano. De hecho, Alarcón actuó como corresponsal de guerra “empotrado” en las filas españolas –un rol pionero para la época–, escribiendo crónicas para el periódico madrileño La Época durante toda la campaña (diciembre de 1859 a marzo de 1860). En sus propias palabras, partió “primero en calidad de aficionado y cronista, y muy luego como soldado voluntario”, decidido a “compartir los peligros y la gloria” con sus compatriotas en África.
A lo largo del conflicto, Alarcón combatió como un soldado raso más (fue tirador en las compañías de infantería) pero a la vez tomaba apuntes constantes de lo que veía y vivía. Su Diario destaca por haberse escrito literalmente en el frente, día tras día, algo que el autor luego reivindicó como garantía de autenticidad: afirma que su diario fue redactado “en el campamento, bajo la tienda, en el teatro mismo de cada combate, y en ocasiones durante la misma lucha, […] en presencia del enemigo”, hasta el punto de que muchos oficiales lo vieron escribir “ya sobre la trinchera, ya en las guerrillas, ya en los armones de artillería metida en fuego, ya sobre el arzón de la silla de mi caballo, ya en los hospitales de sangre”. Por las noches compilaba esas notas diarias, que enviaba por correo para su publicación por entregas. Alarcón llegó incluso a fundar un pequeño periódico en la zona de operaciones (El Eco de Tetuán) donde divulgaba noticias de la guerra. Su papel como corresponsal-soldado, integrando la espada y la pluma, le permitió cumplir –como señalaría después– el ideal de “el hombre que interviene en su tiempo con la espada y con la pluma”, experimentando el peligro en carne propia para luego narrarlo como cronista superviviente. Tras la guerra, Alarcón recopiló todas sus crónicas en Diario de un testigo de la guerra de África, obra que obtuvo un enorme éxito de ventas en su época. Más adelante continuaría su carrera literaria con novelas, cuentos y otros libros de viaje (como De Madrid a Nápoles), llegando a ser miembro de la Real Academia Española. No obstante, su testimonio de la Guerra de África quedó como uno de sus logros más singulares, tanto en el ámbito periodístico como literario.
Estilo narrativo, puntos de vista y temas principales
Alarcón escribe su diario de guerra combinando la inmediatez periodística con un marcado tono literario-romántico. Su estilo narrativo es muy personal y vívido: en primera persona, relata no solo lo que sucede en el campo de batalla sino también cómo lo percibe y siente. No se trata de un frío informe militar, sino de una crónica subjetiva cargada de emociones, imágenes y reflexiones. El propio autor reconoce que Diario de un testigo “no es un libro de historia” al uso; la crónica y lo literario predominan sobre el análisis sereno de los acontecimientos. Alarcón describe cada jornada casi como si fuera una novela de aventuras, manteniendo al lector inmerso en la acción y a la vez compartiendo sus pensamientos íntimos. Esta aproximación logra transmitir las mentalidades y valores de su época de manera muy efectiva.
Un rasgo notable del estilo de Alarcón es su tendencia a idealizar y estetizar la guerra en ciertos pasajes, reflejo de su formación romántica. Por ejemplo, al evocar la caballería marroquí en plena batalla, la compara con una escena pictórica llena de belleza exótica: “figuras tan airosas, tan elegantes… aquellos caballeros, cubiertos de blancos albornoces, iban y venían sobre la verde hierba como bandada de gaviotas… ¡Era un cuadro maravilloso! […] el espectáculo soñado por todos los que han divertido su fantasía con héroes orientales!”. Aquí el corresponsal parece pintar con palabras, maravillado por el colorido y la gallardía del enemigo, como si viese un lienzo de Delacroix o de Mariano Fortuny cobrando vida ante sus ojos. Esta mirada romántica convierte la batalla en un “espectáculo” casi sublime. Sin embargo, Alarcón contrasta esas visiones idealizadas con la cruda realidad que también documenta sin cortapisas. En otras páginas describe cadáveres esparcidos en la playa tras un combate, el hedor y la desolación del campo de batalla, o los hospitales de sangre llenos de heridos agonizantes. Su curiosidad de periodista le lleva a acercarse “cruelmente” a examinar esos horrores, venciendo el instinto de apartar la vista. De este modo, la narrativa oscila entre el entusiasmo épico (con exclamaciones patrióticas, admiración estética y retórica romántica) y el realismo descarnado de quien es testigo directo del sufrimiento. Esta dualidad estilística –romántica en la forma pero objetiva en muchos detalles– hace la lectura sumamente dinámica y reveladora.
En cuanto a los puntos de vista y temas que atraviesan la obra, destacan varios ejes principales: por un lado, un nacionalismo español exacerbado y romántico. Alarcón escribe impregnado de orgullo patriótico, convencido de la gloria y misión histórica de España en África. Elogia continuamente el valor de “nuestros soldados” y celebra las victorias como justas y heroicas. Junto a ello, aflora un sentimiento liberal moderado: el autor, que había sido revolucionario en su juventud, durante la guerra adopta posturas más conservadoras y religiosas, llegando a preguntarse retóricamente si la experiencia bélica le ha vuelto “neocatólico”. También es patente un ideal imperialista propio de la época: Alarcón ve la campaña como una empresa civilizadora necesaria para recuperar la grandeza nacional perdida, con un claro complejo de superioridad europea sobre el mundo “moro”. En sus comentarios sobre Marruecos, evidencia un racismo latente, aunque paternalista: considera a los marroquíes valientes pero inferiores culturalmente, “salvajes” a los que España (y Occidente) llevaría la luz del progreso. Este racismo no es virulento sino condescendiente –habla con frecuencia de la “barbarie” marroquí al tiempo que ensalza su exotismo–, reflejando los prejuicios coloniales de mediados del siglo XIX. En suma, los temas centrales incluyen el choque entre civilizaciones (cristianos vs. musulmanes), el recuerdo de la historia (Alarcón constantemente alude a la Reconquista, a la expulsión de los moriscos y al pasado andalusí para justificar la guerra) y la idea de una España unida por un ideal común (la participación de todas las regiones en la campaña, símbolo de unidad nacional). El diario muestra también el costo humano de la guerra: más allá del entusiasmo, Alarcón no oculta el dolor por la muerte de camaradas, el tedio de las esperas entre combate y combate, o la nostalgia de la patria que sienten los soldados. Todo ello hace de Diario de un testigo un texto rico en matices: es a la vez canto patriótico, testimonio histórico y reflejo crítico (aunque quizá involuntario) de las actitudes colonialistas de su tiempo.
En términos literarios, la obra se considera una mezcla de crónica periodística y literatura de viajes. Alarcón estructura muchos capítulos como relatos autónomos donde describe paisajes, ciudades (Ceuta, Tetuán) y costumbres locales con ojo de viajero, además de narrar batallas con pulso novelístico. La voz narrativa es apasionada y directa, lo que sumerge al lector en la acción. Esta forma de contar la guerra –en primera persona presente, casi a modo de reportaje en vivo– fue innovadora en la literatura española. Se ha llegado a decir que con este diario Alarcón sentó bases del periodismo de guerra moderno en español, anticipando recursos que décadas después utilizarían los corresponsales profesionales.
Relevancia de la obra en la literatura española del siglo XIX
Diario de un testigo de la guerra de África ocupa un lugar importante en la literatura española decimonónica, tanto por su valor testimonial histórico como por sus méritos literarios. En primer lugar, está considerada una de las mejores obras españolas de literatura de viajes y de crónica del siglo XIX. Junto con textos como Cartas desde Rusia de Juan Valera o Cartas finlandesas de Ángel Ganivet, el diario de Alarcón se cita a menudo como ejemplo cimero de prosa viajera en nuestro idioma, gracias a sus descripciones coloridas y su mirada de testigo ocular. Asimismo, la obra tuvo enorme popularidad en su época: fue un éxito de ventas inmediato en 1859–60, difundido por entregas y luego en volúmenes, lo que contribuyó a cimentar la fama de Alarcón como escritor. Esta popularidad indica que el libro tocó una fibra sensible del público contemporáneo, ávido de noticias heroicas de la guerra y orgulloso del triunfo nacional.
Desde el punto de vista literario, Diario de un testigo es una pieza singular que combina el final del Romanticismo con elementos pre-realistas. Los críticos señalan que Alarcón, con su doble formación de poeta romántico y observador objetivo, logró “liquidar el romanticismo” e incorporar corrientes realistas en su narrativa. Esto se aprecia en cómo alterna la exaltación idealista con la minuciosidad en el detalle factual. En este sentido, la obra anticipa el estilo de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós (escritos años después): de hecho, Galdós se inspiró directamente en las crónicas de Alarcón al escribir Aita Tettauen, novela de la segunda serie de Episodios Nacionales que recrea la misma Guerra de África. Es decir, el diario de Alarcón influyó en la literatura posterior, sirviendo de fuente y modelo para la ficción histórica sobre aquel conflicto. Autores realistas como Galdós valoraban la riqueza de información y la viveza de la narración de Alarcón, integrándolas en sus propias obras novelísticas.
Otro aspecto de su relevancia es el aporte al género periodístico. En retrospectiva, Pedro Antonio de Alarcón es reconocido como uno de los pioneros del periodismo de guerra en lengua española. Su decisión de acudir al frente y escribir desde allí supuso un precedente importante, introduciendo una forma de reportaje literario en primera línea que luego sería continuada por corresponsales en guerras posteriores. Por todo ello, esta obra no solo documenta un acontecimiento histórico significativo, sino que también marca una innovación en la manera de contar la realidad, situándose a medio camino entre la literatura y el periodismo.
En el marco de la literatura decimonónica española, el Diario ocupa un lugar peculiar: no es exactamente una novela, ni un libro de historia, sino una crónica híbrida. Sin embargo, encaja en la tendencia de la época de los relatos de viajes y memorias de campaña, géneros muy en boga en el XIX. La diferencia es que Alarcón aporta una perspectiva nacional (a diferencia de viajeros extranjeros) y lo hace con ambición literaria. Esto le da un valor único. La obra continúa siendo estudiada por historiadores y filólogos, ya que ofrece la única narración completa en primera persona de la Guerra de África, con multitud de detalles etnográficos, lingüísticos y sociológicos de la España isabelina y del Marruecos decimonónico.
Ediciones disponibles y accesibilidad
El Diario de un testigo de la guerra de África fue publicado originalmente en 1859–1860 en Madrid, por la editorial Gaspar y Roig, dividido en dos tomos (volúmenes). Dada la edad de la obra, actualmente es de dominio público, lo que facilita su disponibilidad.
- Ediciones impresas modernas: Ha sido reeditado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX y XXI (por ejemplo, en colecciones de clásicos o ediciones anotadas). En bibliotecas españolas es común hallar el libro tanto en ediciones antiguas como en reimpresiones modernas.
- Versiones digitales gratuitas: Al ser una obra clásica, puede leerse en línea legalmente (Bibliotecas digitales españolas y proyectos de dominio público suelen ofrecer PDF/EPUB). También existen ediciones académicas con introducciones y notas que contextualizan la obra.