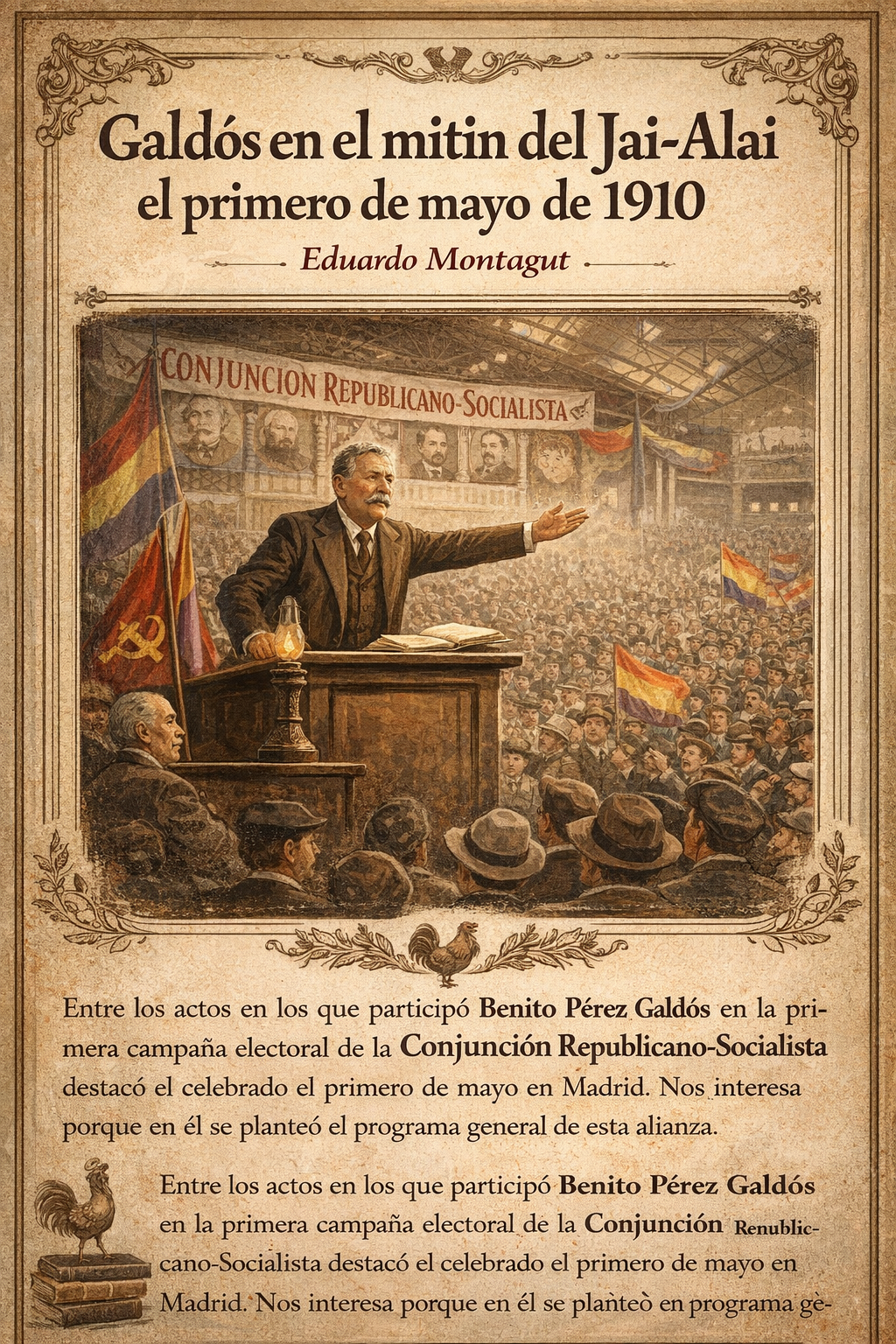No hay productos en el carrito.

Gloria Sánchez
No hay duda de que el siglo XXI ha perfeccionado la angustia. Antes, los males del alma se resolvían con un paseo melancólico entre castaños, una carta escrita a pluma temblorosa o, en casos más graves, una sesión con el psicoanalista en la que se analizaban sueños con cuchillos y madres. Hoy basta con que el WiFi falle medio segundo para que uno experimente un colapso nervioso digno de Madame Bovary. Ella bebía arsénico. Nosotros gritamos «¡Me voy a mudar de compañía!» con el mismo dramatismo.
Sí, hemos pasado del romanticismo trágico al WiFismo agudo. En el siglo XIX, la señora enfermaba de spleen, de tedio existencial, de amor no correspondido, o porque su marido no comprendía sus anhelos metafísicos. En el XXI, basta con que Netflix deje de cargar a mitad del capítulo final. El drama es el mismo, aunque menos poético: el buffering como nueva forma de sufrimiento ontológico.
¿Qué pensaría Séneca, que predicaba la serenidad estoica, al ver a un adulto de treinta y tantos gritando “¡¿pero qué le pasa al router?!” mientras golpea compulsivamente el botón de reiniciar? Quizás escribiría De la constancia del alma frente al lag, un tratado en el que nos animaría a aceptar la rueda giratoria como parte inevitable del destino. “Lo que no depende de ti, acéptalo. Y si tu operadora es Movistar, prepárate para sufrir”.
Y qué decir del mal moderno por excelencia: la notificación fantasma. Esa vibración que no ha existido, ese zumbido del alma que nos hace mirar el móvil con la devoción de un monje tibetano ante su cuenco de arroz. Platón hablaba de las sombras en la caverna. Nosotros vemos las nuestras en la pantalla bloqueada: notificaciones que nunca llegaron, likes que nunca fueron. Vivimos en una ansiedad constante, esperando que el mundo digital nos confirme que aún existimos. Que alguien nos vea. Que alguien nos lea. Aunque sea una story de nuestro café con leche.
Antes, el tiempo libre se llenaba con paseos, cartas, conversaciones donde la gente se miraba a los ojos sin que eso generase incomodidad. Hoy se llena con scroll. Ya no se contemplan las estrellas: se actualiza el feed. Nadie quiere estar desconectado, no vaya a ser que alguien haya subido una foto de una ensalada con lentejas negras y aguacate en flor. Qué escándalo perderse algo así.
La angustia de Hamlet ha sido reemplazada por la de no tener cobertura en el ascensor. El ser o no ser se ha convertido en tengo o no tengo datos móviles. Los trágicos griegos hablaban de destino; nosotros hablamos de cobertura 5G y de la inestabilidad del roaming. En Troya se guerreaba por el amor de Helena. En nuestra era, se lanzan maldiciones por un WhatsApp no leído en azul.
Y así vamos, tambaleándonos entre la hipervigilancia digital y la miseria emocional. Quizá dentro de unos siglos, un nuevo Flaubert escriba WiFina, una heroína trágica que se lanza al vacío no por amor ni por deshonra, sino porque no le cargó el TikTok durante más de 30 segundos. Una víctima más del WiFismo posmoderno, esa dolencia silenciosa de las almas hiperconectadas, pero incomunicadas, que mueren lentamente al no poder subir su último vídeo de yoga facial.
Y es que, amigos, si Diógenes viviera hoy, no buscaría un hombre honesto: buscaría una red abierta. Iría con su linterna encendida, no para encontrar virtud, sino una señal estable. Y ni así la encontraría. Pero eso sí: lo subiría a Instagram. #SigoBuscando.