No hay productos en el carrito.
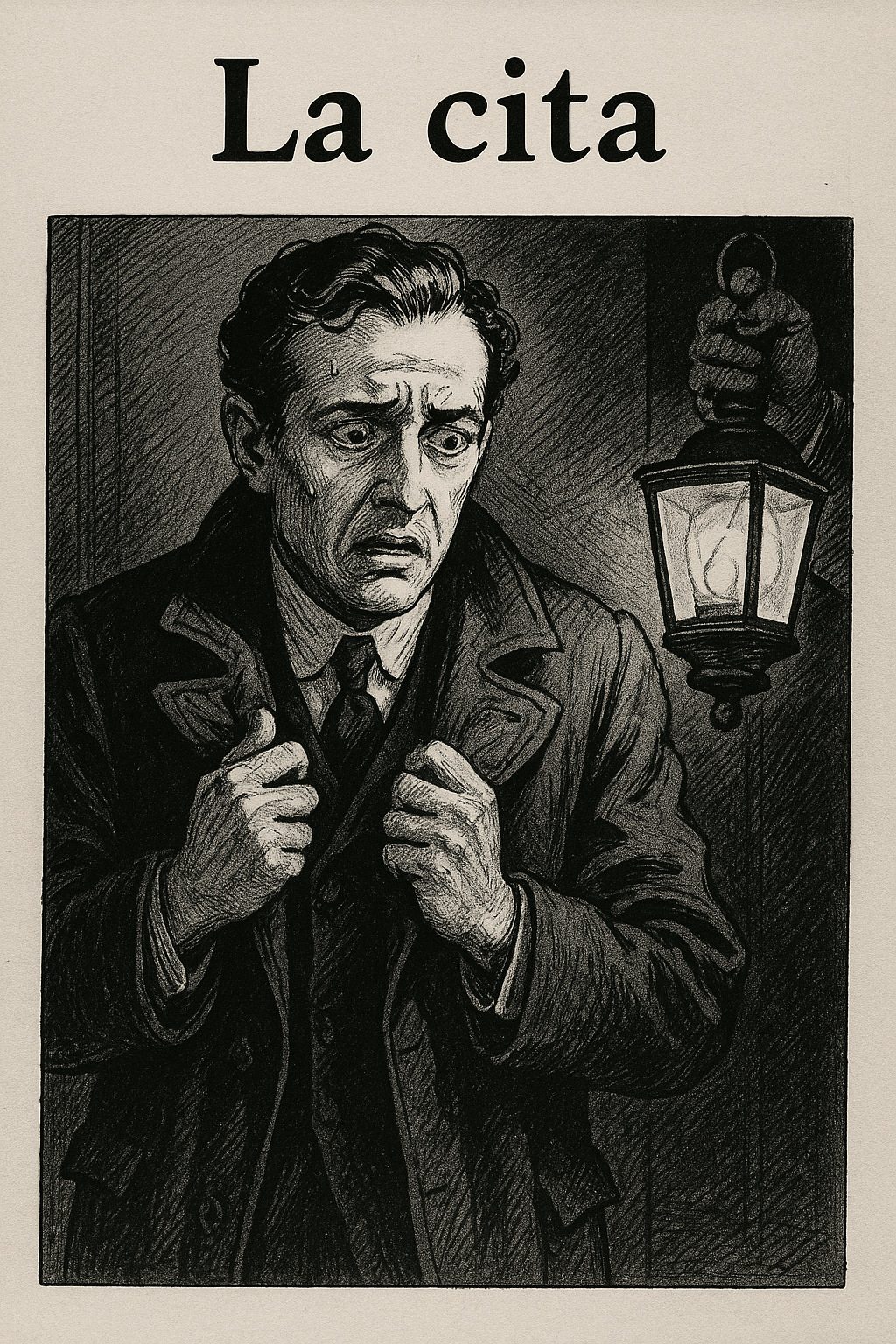
Observatorio Negrín-Galdós
La cita
Alberto Miravalle, excelente muchacho, no tenía más que un defecto: creía que todas las mujeres se morían por él.
De tal convencimiento, nacido de varias conquistas del género fácil, resultaba para Alberto una sensación constante, deliciosa, de felicidad pueril. Como tenía la ingenuidad de dejar traslucir su engreimiento de hombre irresistible, la leyenda se formaba, y un ambiente de suave ridiculez le envolvía. Él no notaba ni las solapadas burlas de sus amigos en el círculo y en el café, ni las flechas zumbonas que le disparaban algunas muchachas, y otras que ya habían dejado de serlo.
Dada su olímpica presunción, Alberto no extrañó recibir por el correo interior una carta sin notables faltas de ortografía, en papel pulcro y oloroso, donde entre frases apasionadas se le rendía una mujer. La dama desconocida se quejaba de que Alberto no se había fijado en ella, y también daba a entender que, una vez puestas en contacto las dos almas, iban a ser lo que se dice una sola. Encargaba el mayor sigilo, y añadía que la señal de admitir el amor que le brindaba sería que Alberto devolviese aquella misma carta a la lista de Correos, a unas iniciales convenidas.
Al pronto, lo repito, Alberto encontró lo más natural… Después -por entera que fuese su infatuación-, sintió atisbos de recelo. ¿No sería una encerrona para robarle? Un segundo examen le restituyó al habitual optimismo. Si le citaban para una calle sospechosa, con no ir… La precaución de la devolución del autógrafo indicaba ser realmente una señora la que escribía, pues trataba de no dejar pruebas en manos del afortunado mortal.
Alberto cumplió la consigna.
Otra segunda epístola fijaba ya el día y la hora, y daba señas de calle y número. Era preciso devolverla como la primera. Se encargaba una puntualidad estricta, y se advertía que, llegando exactamente a la hora señalada, encontraría abiertos portón y puerta del piso. Se rogaba que se cerrase al entrar, y acompañaban a las instrucciones protestas y finezas de lo más derretido.
Nada tan fácil como enterarse de quién era la bella citadora, conociendo ya su dirección. Y, en efecto, Alberto, después de restituir puntualmente la epístola, dio en rondar la casa, en preguntar con maña en algunas tiendas. Y supo que en el piso entresuelo habitaba una viuda, joven aún, de trapío, aficionada a lucir trajes y joyas, pero no tachada en su reputación. Eran excelentes las noticias, y Alberto empezó a fantasear felicidades.
Cuando llegó el día señalado, radiante de vanidad, aliñado como una pera en dulce, se dirigió a la casa, tomando mil precauciones, despidiendo el coche de punto en una calleja algo distante, recatándose la cara con el cuello del abrigo de esclavina, y buscando la sombra de los árboles para ocultarse mejor. Porque conviene decir, en honra de Alberto, que todo lo que tenía de presumido lo tenía de caballero también, y si se preciaba de irresistible, era un muerto en la reserva, y no pregonaba jamás, ni aun en la mayor confianza, escritos ni nombres. No faltaba quien creyese que era cálculo hábil para aumentar con el misterio el realce de sus conquistas.
No sin emoción llegó Alberto a la puerta de la casa… Parecía cerrada; pero un leve empujón demostró lo contrario. El sereno, que rondaba por allí, miró con curiosidad recelosa a aquel señorito que no reclamaba sus servicios. Alberto se deslizó en el portal, y, de paso, cerró. Subió la escalera del entresuelo: la puerta del piso estaba arrimada igualmente. En la antesala, alfombrada, oscuridad profunda. Encendió un fósforo y buscó la llave de la luz eléctrica. La vivienda parecía encantada: no se oía ni el más leve ruido. Al dar luz Alberto pudo notar que los muebles eran ricos y flamantes. Adelantó hasta una sala, amueblada de damasco amarillo, llena de bibelots y de jarrones con plantas. En un ángulo revestía el piano un paño antiguo, bordado de oro. Tan extraño silencio, y el no ver persona humana, fueron motivos para oprimir vagamente el corazón de nuestro Don Juan. Un momento se detuvo, dudando si volver atrás y no proseguir la aventura.
Al fin, dio más luces y avanzó hacia el gabinete, todo sedas, almohadones y butaquitas; pero igualmente desierto. Y después de vacilar otro poco, se decidió y alzó con cuidado el cortinaje de la alcoba de columnas… Se quedó paralizado. Un temblor de espanto le sobrecogió. En el suelo yacía una mujer muerta, caída al pie de la cama. Sobre su rostro amoratado, el pelo, suelto, tendía un velo espeso de sombra. Los muebles habían sido violentados: estaban abiertos y esparcidos los cajones.
Alberto no podía gritar, ni moverse siquiera. La habitación le daba vueltas, los oídos le zumbaban, las piernas eran de algodón, sudaba frío. Al fin echó a correr; salió, bajó las escaleras; llegó al portal… Pero ¿quién le abría? No tenía llave… Esperó tembloroso, suponiendo que alguien entraría o saldría. Transcurrieron minutos. Cuando el sereno dio entrada a un inquilino, un señor muy enfundado en pieles, la luz de la linterna dio de lleno a Alberto en la cara, y tal estaba de demudado, que el vigilante le clavó el mirar, con mayor desconfianza que antes. Pero Alberto no pensaba sino en huir del sitio maldito, y su precipitación en escapar, empujando al sereno que no se apartaba, fue nuevo y ya grave motivo de sospecha.
A la tarde siguiente, después de horas de esas que hacen encanecer el pelo, Alberto fue detenido en su domicilio… Todo le acusaba: sus paseos alrededor de la casa de la víctima, el haber dejado tan lejos el «simón», su fuga, su alteración, su voz temblona, sus ojos de loco… Mil protestas de inocencia no impidieron que la detención se elevase a prisión, sin que se le admitiese la fianza para quedar en libertad provisional. La opinión, extraviada por algunos periódicos que vieron en el asunto un drama pasional, estaba contra el señorito galanteador y vicioso.
-¿Cómo se explica usted esta desventura mía? -preguntó Alberto a su abogado, en una conversación confidencial.
-Yo tengo mi explicación -respondió él-; falta que el Tribunal la admita. Vea lo que yo supongo, es sencillo: para mí, y perdóneme su memoria, la infeliz señora recibía a alguien…, a alguien que debe ser mozo de cuenta, profesional del delito y del crimen. El día de autos, desde el anochecer, la víctima envió fuera a su doncella, dándole permiso para comer con unos parientes y asistir a un baile de organillo. El asesino entró al oscurecer. Él era quien escribía a usted, quien le fijó la hora y quien, precavido, exigió la devolución de las cartas, para que usted no poseyese ningún testimonio favorable. Cuando usted entró, el asesino se ocultó o en el descanso de la escalera, o en habitaciones interiores de la casa. A la mañana siguiente, al abrirse la puerta de la calle, salió sin que nadie pudiese verle. Se llevaba su botín: joyas y dinero. ¿Qué más? Es un supercriminal que ha sabido encontrar un sustituto ante la Justicia.
-Pero ¡es horrible! -exclamó Alberto-. ¿Me absolverán?
-¡Ojalá!… -pronunció tristemente el defensor.
-Si me absuelven -exclamó Alberto- me iré a la Trapa, donde ni la cara de una mujer se vea nunca.
«La Ilustración Española y Americana», núm. 48, 1909.
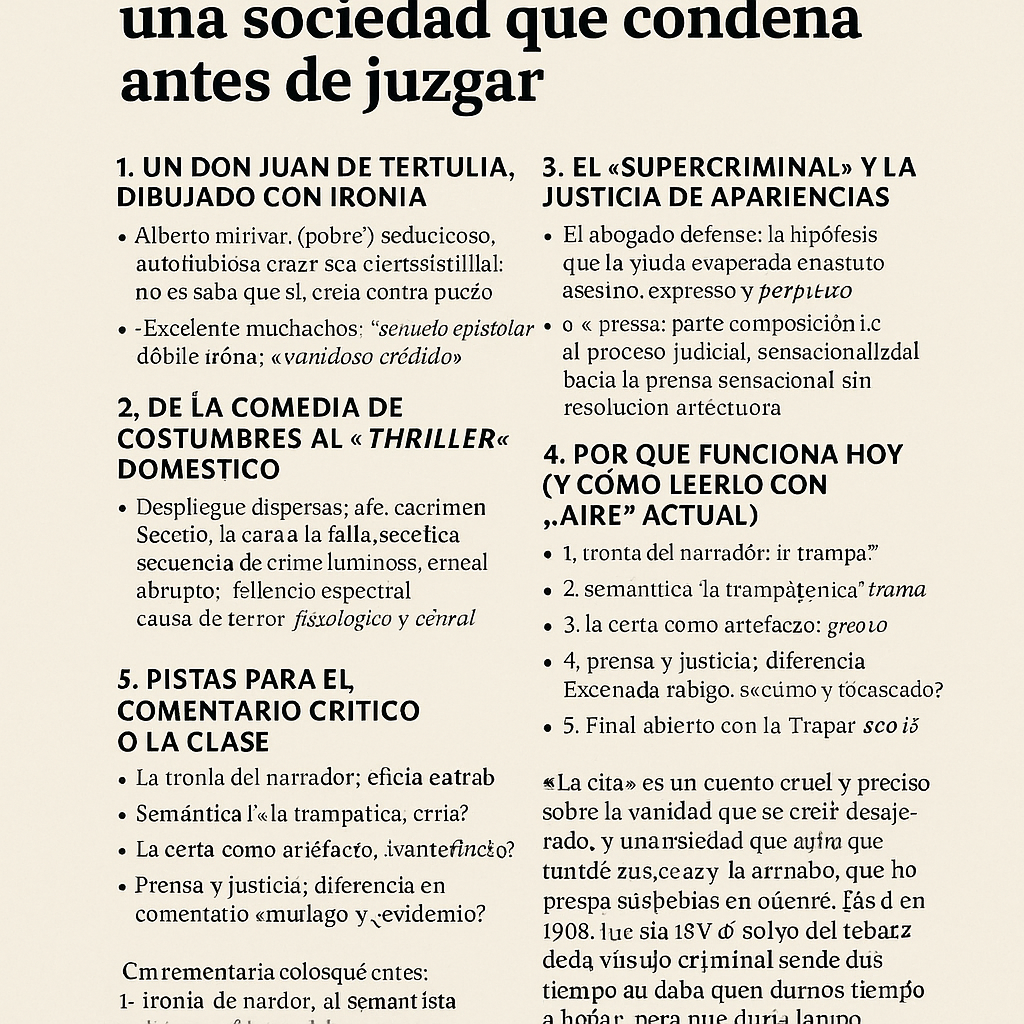
Comentario
Comentario
“La cita”: vanidad en trampa, crimen sin autor y una sociedad que condena antes de juzgar
Este relato breve —publicado en La Ilustración Española y Americana en 1909— funciona como un mecanismo de relojería: presenta un “donjuán” de casino y café; lo conduce, paso a paso, hacia una situación de riesgo barnizada de perfume y ortografía “sin notables faltas”; y lo deja atrapado en una escena criminal donde todo lo incrimina salvo lo esencial: la verdad. A partir de ahí, el cuento despliega varias capas —sátira de costumbres, suspense urbano, crítica de la justicia y de la prensa— con una prosa irónica y precisa.
1) Un Don Juan de tertulia, dibujado con ironía
La primera frase ya clava el carácter: “Alberto Miravalle, excelente muchacho, no tenía más que un defecto: creía que todas las mujeres se morían por él.” El narrador no lo descalifica de frente; lo envuelve en una ironía amable (“excelente muchacho”, “olímpica presunción”, “aliñado como una pera en dulce”) que ridiculiza sin crueldad la vanidad masculina propia del “señorito” de la época. El círculo, el café, las bromas de amigos y las “flechas zumbonas” de mujeres forman el ecosistema donde la leyenda de seductor se autoalimenta.
El recurso a la carta perfumada, “en papel pulcro y oloroso”, conecta con un tópico literario (la cita clandestina) que aquí se resignifica: la epístola es el señuelo, no el preludio del idilio. Hay humor fino en detalles como que Alberto calibre la clase de la remitente por la ortografía correcta o por la prudencia de pedir “devolver” la carta a la lista de Correos. Esa devolución —que elimina toda prueba a su favor— será, más tarde, su perdición.
El retrato de Alberto sustituye el valor trágico por el patético: un “engreído” crédulo, más vanidoso que malvado, que no presume conquistas en público (“un muerto en la reserva”) quizá por cálculo, quizá por pudor. El narrador, con una frase, nos lo humaniza: “todo lo que tenía de presumido lo tenía de caballero también”. Esa ambivalencia será clave para que la sátira no anule la compasión.
2) De la comedia de costumbres al “thriller” doméstico
El cuento bascula del guiño costumbrista al suspense urbano con un giro de iluminación literal: del portal oscuro a la luz eléctrica que revela la vivienda silenciosa, “encantada”. La puesta en escena —antesala alfombrada, sala damascada, bibelots, piano cubierto por paño bordado— perfila clase y gusto de la dueña y acentúa el contraste con el silencio ominoso. En ese tránsito, el sereno que mira “con curiosidad recelosa” cumple un papel narrativo crucial: el testigo involuntario que más tarde validará las sospechas.
Cuando Alberto descorre el cortinaje de la alcoba, el relato activa el registro fisiológico del miedo: “las piernas eran de algodón, sudaba frío”. Ese párrafo está milimetrado: no hay morbo, hay shock. Y, de inmediato, procedural: la huida, la puerta del portal sin llave, el empujón al sereno, el rostro “demudado” a la luz de la linterna. Todo queda anotado en contra del protagonista.
La secuencia posterior, con detención, rumores de “drama pasional” y negativa de libertad bajo fianza, muestra cómo se ensambla la máquina social: los indicios (los paseos previos por la casa, el simón dejado lejos, la fuga, la voz temblona) se interpretan en el peor sentido; la prensa sensacionalista prefigura la culpa; la opinión pública “extraviada” se vuelve coro acusador. Estamos ante un juicio mediático avant la lettre.
3) El “supercriminal” y la justicia de apariencias
El abogado introduce una hipótesis que es, a la vez, solución detectivesca y comentario social: la viuda recibía a un “mozo de cuenta, profesional del delito”; ese mismo delincuente, previendo la jugada, creó el anzuelo epistolar, vació la casa y dejó como sustituto al vanidoso que mordería la carnada. La palabra “supercriminal” no es casual: anticipa el arquetipo del cerebro delictivo que usa a otros como coartada.
La explicación del letrado es verosímil, pero el cuento se niega al confort del cierre policial: no hay captura del asesino ni exculpación garantizada. El abogado suspira un “¡ojalá!”, y el relato deja a Alberto en la cuerda floja. Ese final abierto refuerza el tema vertebral: la fragilidad del individuo frente a una red de indicios que lo estrangula. En 1909, esa apuesta por la ambigüedad ya suena moderna: el foco no está en “quién lo hizo”, sino en cómo se fabrica la culpa.
La última línea de Alberto (“Si me absuelven… me iré a la Trapa”) añade un golpe de ironía moral. La promesa monástica —un clásico de la literatura devota y del teatro— funciona aquí como fuga sentimental: no corrige la vanidad (ni la ingenuidad) que lo trajo hasta el borde del abismo; la traslada a un voto grandilocuente. El relato parece guiñar: no hemos asistido a una conversión, sino a otra escena de teatro de sí mismo.
4) Temas de fondo: género, clase, prensa, modernidad
(a) Masculinidades en vitrina.)
El cuento pone bajo lupa una forma de masculinidad de salón: el “señorito galanteador” cuya autoestima depende de verse deseado. Ni lo idealiza ni lo demoniza: lo pincha con humor. El dispositivo epistolar castiga su autopercepción más que su moral sexual: Alberto no cae por libertino, sino por narcisista crédulo.
(b) Doble rasero y reputación.)
La viuda es “de trapío”, amiga de lucimientos, pero “no tachada”. Esa línea encierra un mundo: la reputación femenina como moneda de curso social. Que el ladrón use ese respeto —la casa, la respetabilidad— como máscara subraya la crítica a las apariencias. Al mismo tiempo, el relato no culpabiliza a la mujer: la presenta víctima de un profesional del delito.
(c) La prensa como juez informal.)
“Extraviada por algunos periódicos”, la opinión condena antes del juicio. La alusión actúa como advertencia moderna: el relato mediático compite con el judicial, y puede hacerse hegemónico. En pleno auge del periodismo ilustrado, el cuento señala el poder formador (y deformador) del titular.
(d) Ciudad, técnica y control.)
El sereno, la linterna, la luz eléctrica, el poste restante (“lista de Correos”) componen la iconografía de una modernidad urbana donde queda rastro de todo… menos de lo que salvaría a Alberto: la correspondencia devuelta. La técnica que debía dar seguridad acumula sospechas. Es una paradoja barajada con mucha sutileza.
5) Recursos narrativos: eficacia y economía
- Tono y focalización. Un narrador omnisciente de tono elegante conduce la historia con ironía templada; se acerca a la psicología del protagonista (pánico fisiológico) y se aleja para trazar la estampa social.
- Estructura en tres tiempos. Presentación satírica → aventura nocturna (set‑piece de suspense) → poso judicial y lectura “racional” del abogado.
- Semillas de prueba. El sereno, el simón distante, la casa vigilada, la puerta entornada: todo está plantado para que, a posteriori, dé frutos de sospecha.
- Economía expresiva. Frases rotundas, metáforas precisas (“las piernas eran de algodón”) y léxico social (“señorito”, “círculo”, “trapío”, “fianza”) que fija época sin explicar de más.
6) Por qué funciona hoy (y cómo leerlo con “aire” actual)
- Espejo del “yo” performativo. El Alberto de 1909 tiene sus herederos en 2025: la identidad que se infla con validación externa cae en trampas diseñadas para su deseo de ser vista. Cambia el papel perfumado por la pantalla; el mecanismo psicológico es el mismo.
- Lección sobre indicios y prejuicios. El relato enseña a leer pruebas y a desconfiar de narrativas cómodas. En tiempos de titulares veloces, su advertencia sobre la condena previa es de una vigencia sorprendente.
- Hibridación de géneros. Sátira de costumbres + thriller doméstico + procedural con abogado analista. Ese cruce le da pulso y legibilidad contemporánea.
- Final abierto con sentido. La ambigüedad no frustra: convierte al lector en juez crítico. No sabemos si absolverán; sí sabemos cómo operó el equívoco. Eso es más interesante que un culpable capturado a tiempo.
7) Pistas para el comentario crítico o la clase
- Ironía del narrador. Localizar expresiones que ridiculizan la vanidad sin deshumanizar al personaje.
- Semántica de la casa. ¿Qué dice el mobiliario, el silencio, la luz eléctrica de la identidad social de la víctima y del tono de amenaza?
- La carta como artefacto. Del erotismo al delito: ¿cómo invierte el relato el tópico de la “cita amorosa”?
- Prensa y justicia. Diferenciar “pruebas” de “indicios” y “relato mediático” de proceso judicial.
- El voto a La Trapa. ¿Penitencia sincera o coartada lírica? ¿Qué nos dice de la psicología del protagonista?
8) Cierre
“La cita” es un cuento cruel y preciso sobre la vanidad que se cree invulnerable, la apariencia que pesca incautos, y la sociedad que arma sumarios con retazos. Su modernidad no está solo en la luz eléctrica o en el sereno que anota rostros, sino en esa lucidez para mostrar cómo se fabrica la culpa cuando una serie de signos certeros no bastan para llegar a la verdad justa. Por eso se lee hoy con el mismo interés que en 1909: porque nadie está a salvo del engaño que confirma su ego, ni del juicio rápido que nos convierte en villanos sin darnos tiempo a hablar.


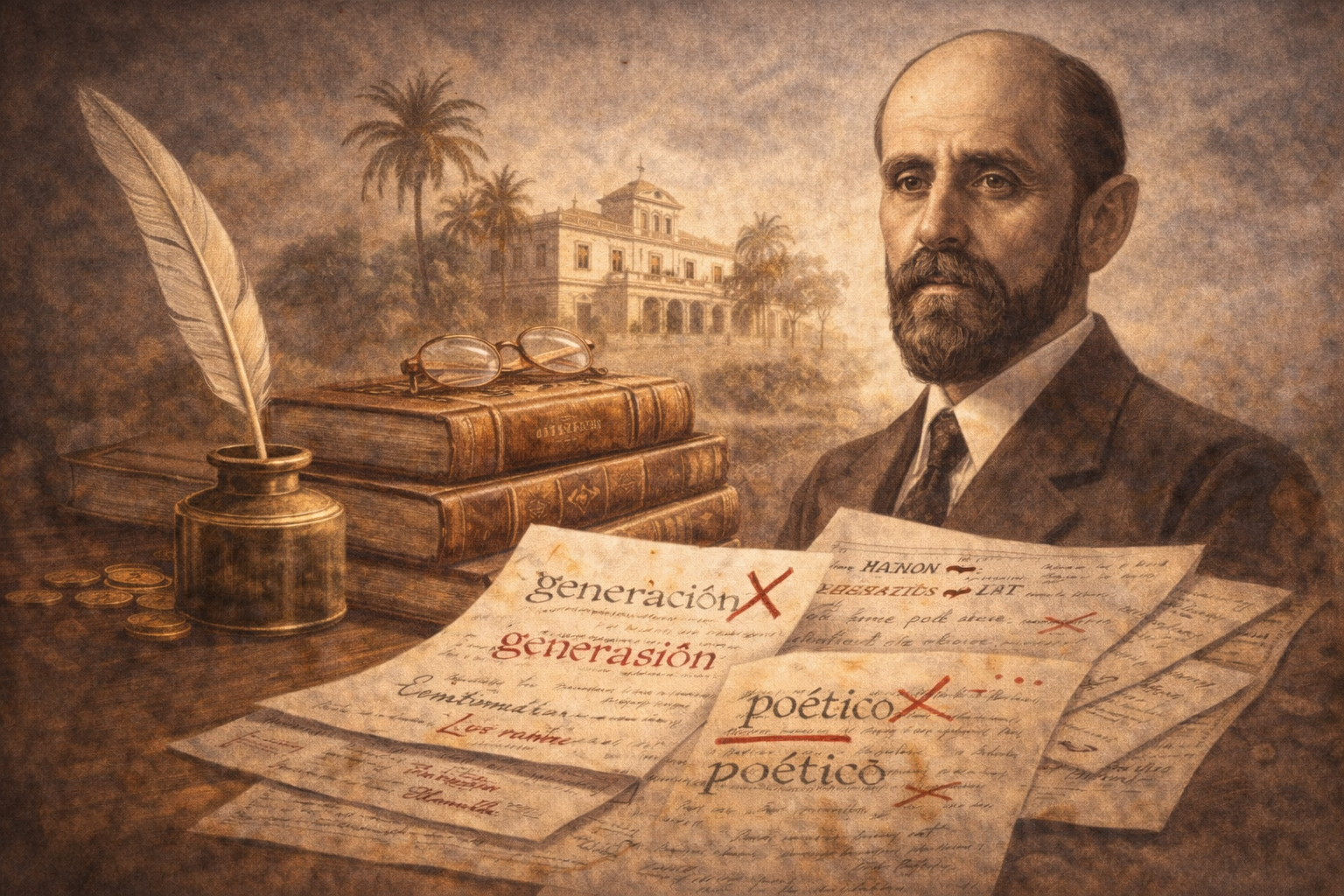
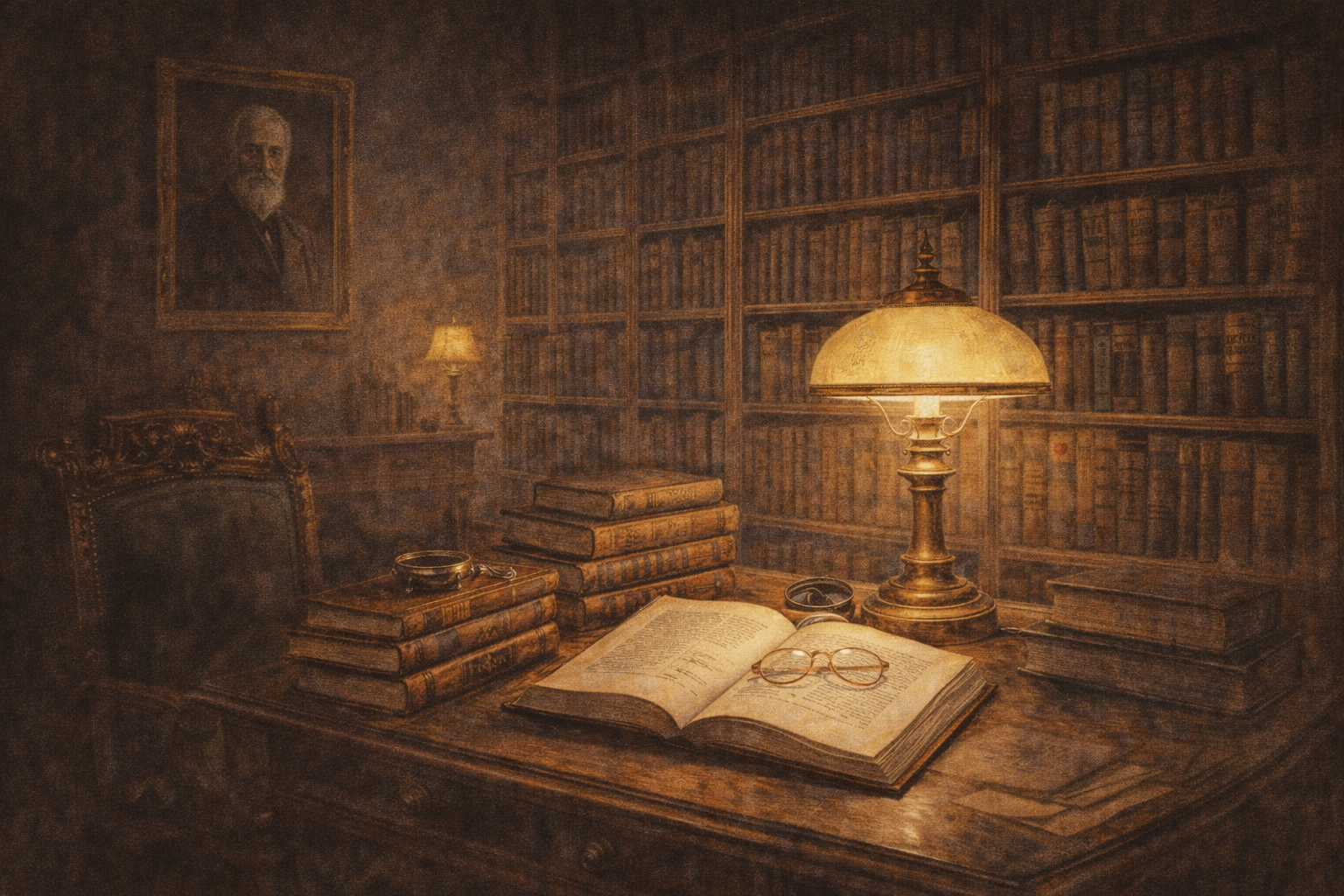



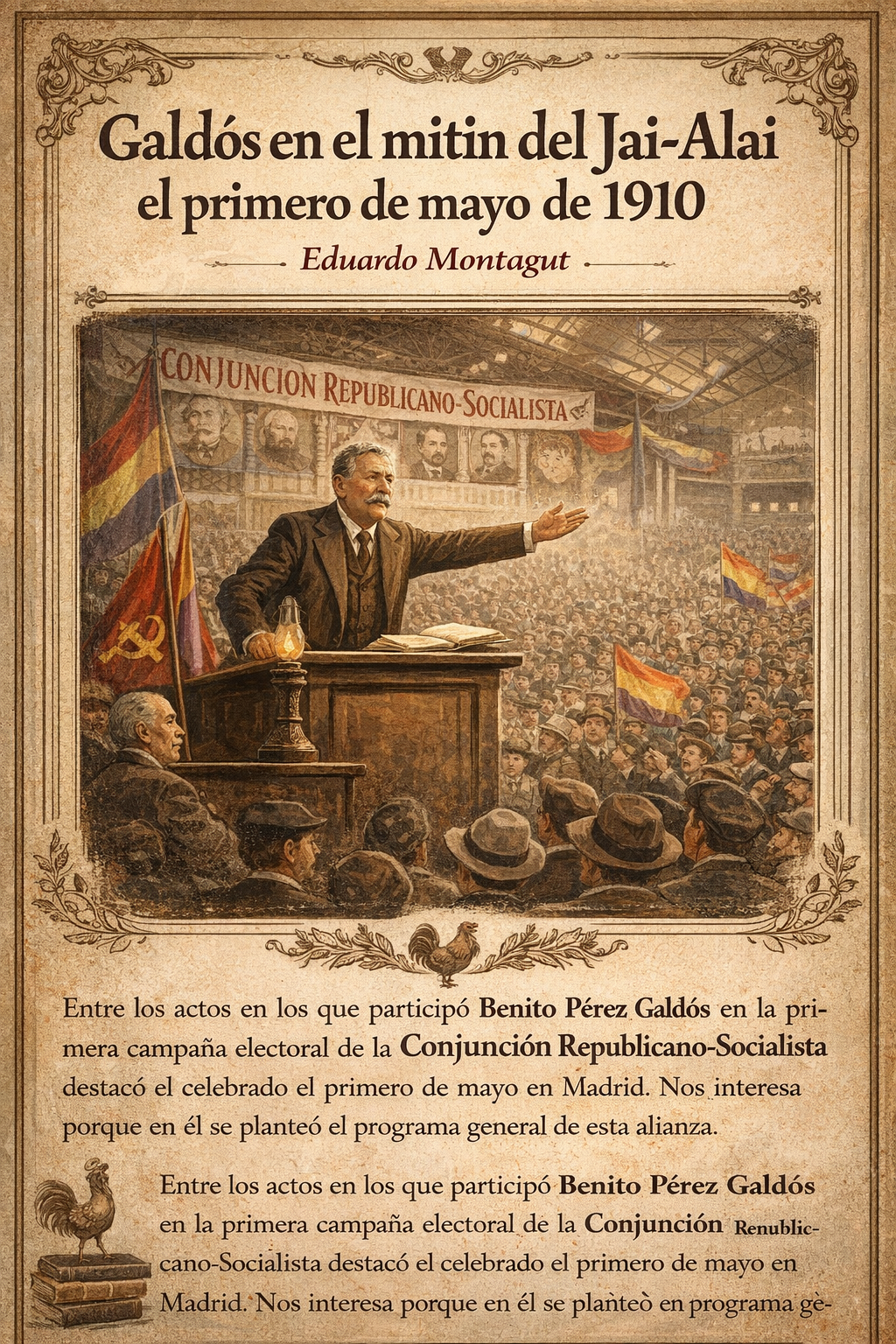
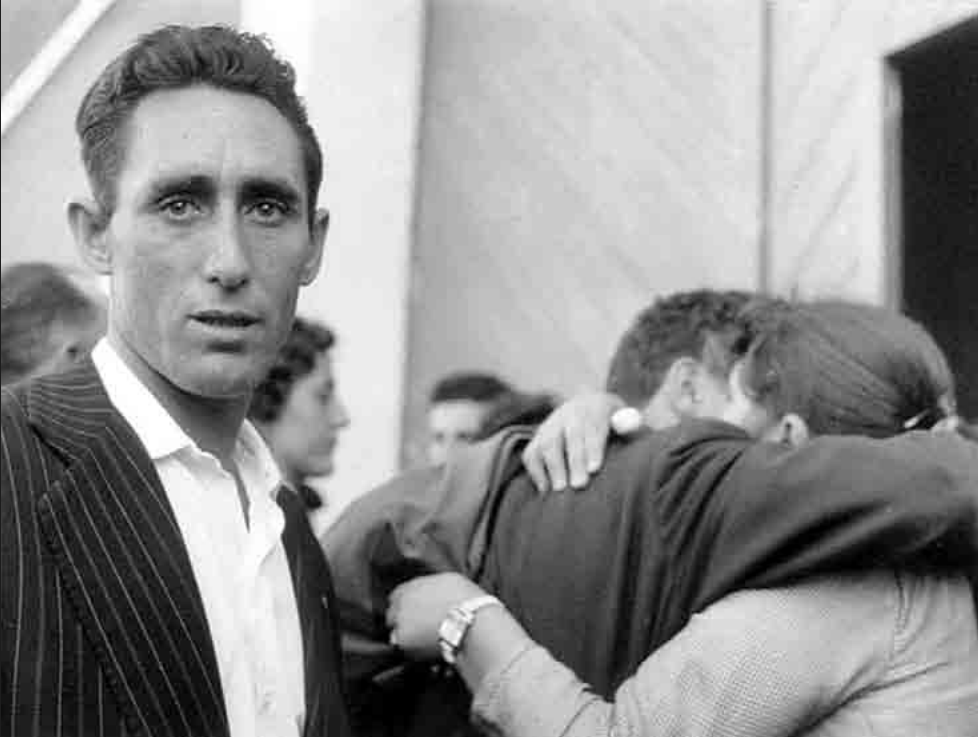
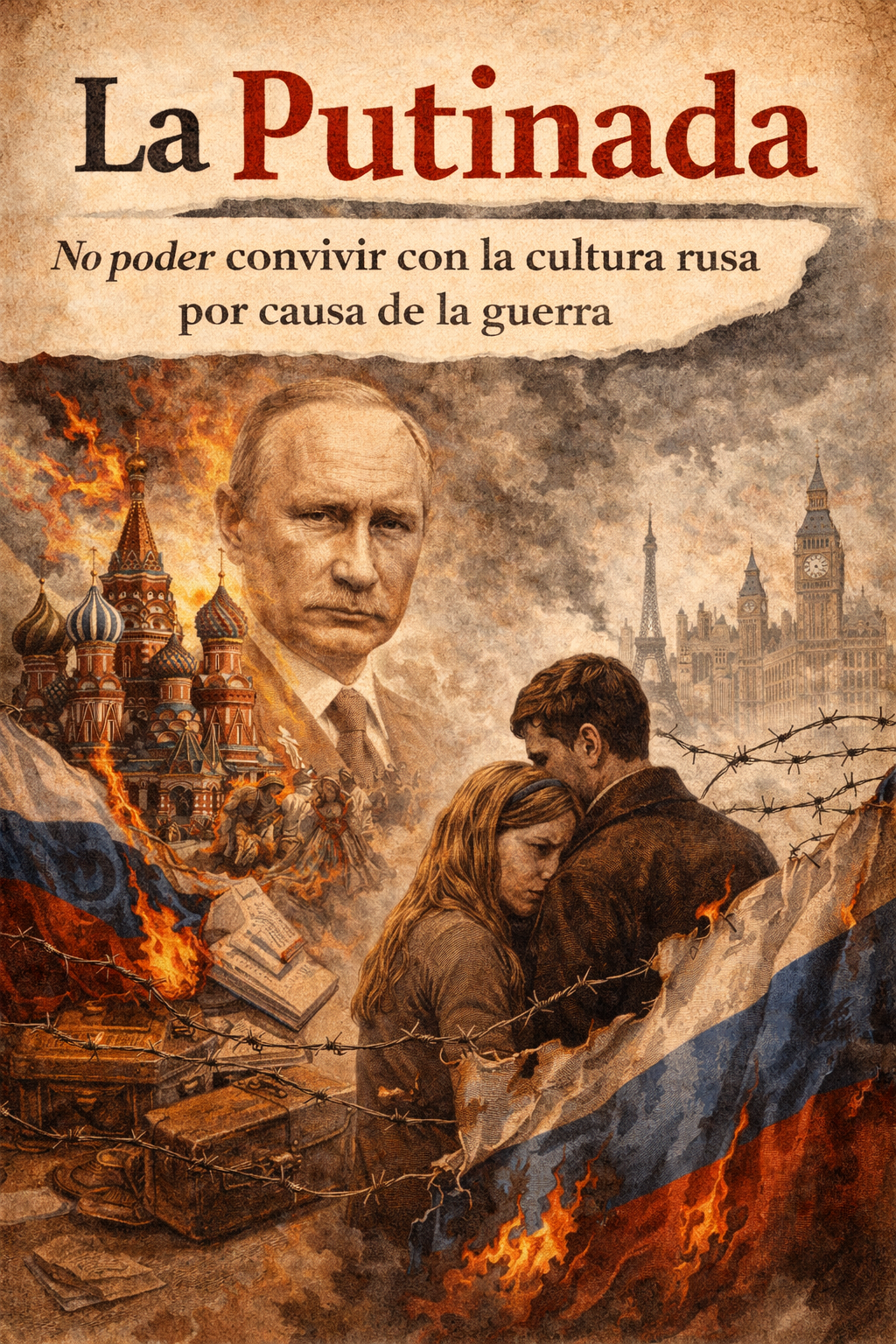






Taking a look at 78clb. Got potential, it seems. I will give it a try. What are your options? Go for it:78clb
Hit’n’Spin Login… Sounds fun, right? Well, it is! Got in a few rounds and the interface is pretty smooth. Give it a spin yourself and see what you think! Best of luck! Find it here: hitnspinlogin
Really clean web site, thankyou for this post.
Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?