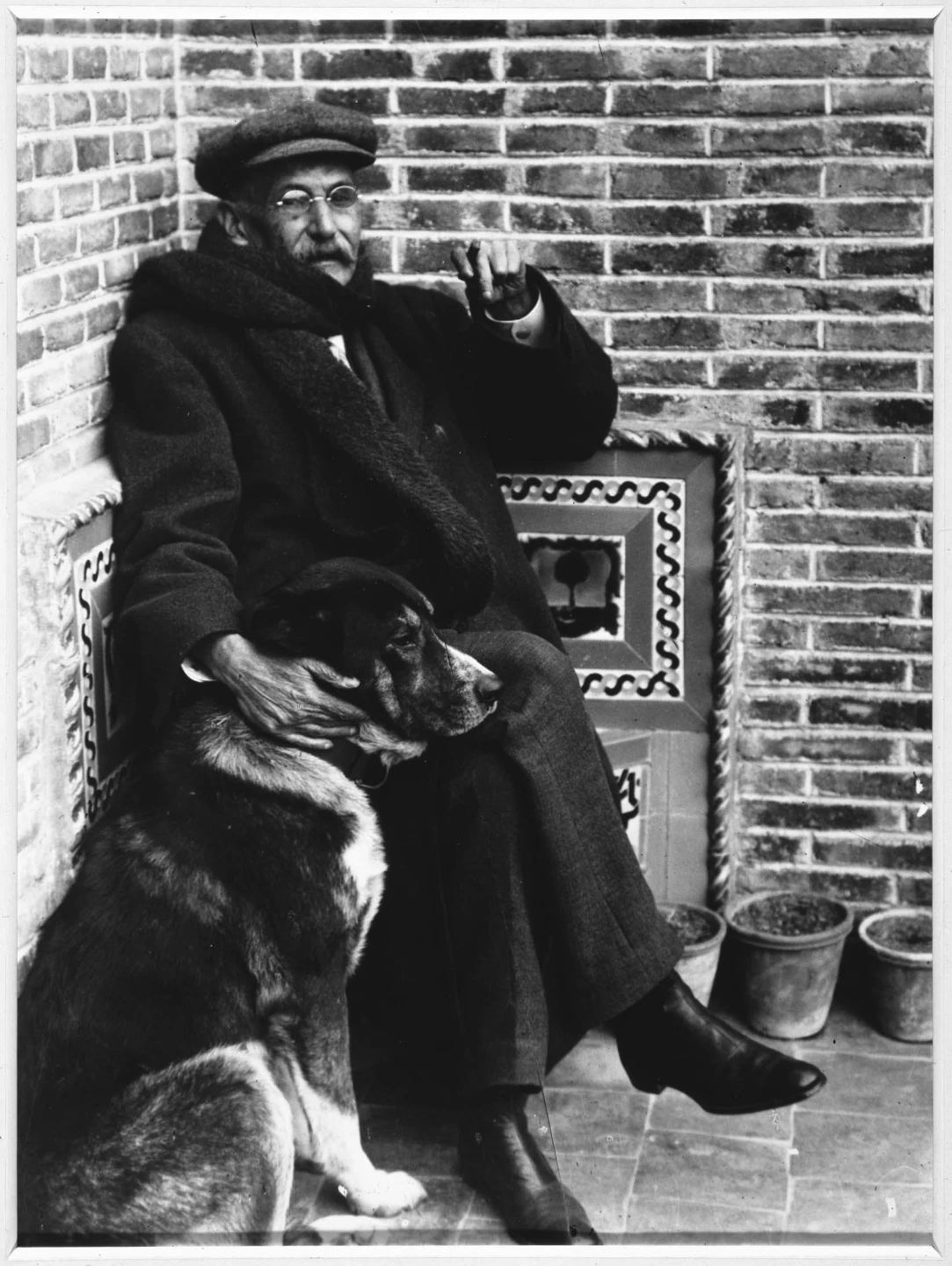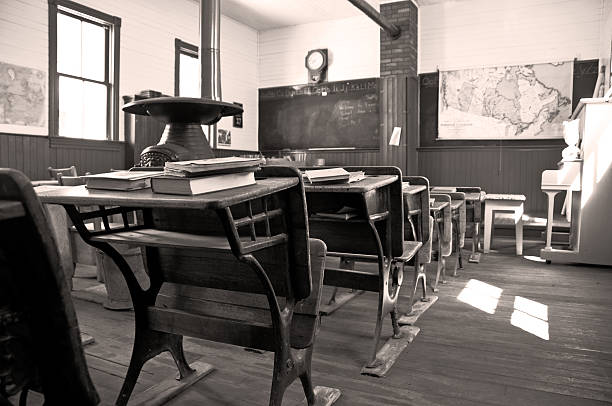No hay productos en el carrito.

Observatorio Galdós-Negrín
El archipiélago canario, bendecido por un clima singularmente benigno, ha sido conocido desde antiguo como las Islas de la Eterna Primavera. Ubicadas en latitudes subtropicales, sus tierras gozan de temperaturas suaves todo el año, suavizadas por la influencia del océano y la brisa constante de los vientos alisios. Sin embargo, tras esta aparente uniformidad climática se esconde una asombrosa diversidad de microclimas, desde las cumbres frescas y húmedas cubiertas por la niebla hasta las costas áridas bañadas por el sol. Cada isla –Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro e incluso la pequeña La Graciosa– exhibe matices climáticos propios, y a lo largo de los siglos sus habitantes han debido adaptarse ingeniosamente a esas variaciones. El propósito de este relato es explorar cómo el clima canario ha influido en la vida humana en estas islas, moldeando su agricultura, sus migraciones, su salud, su cultura, su religiosidad popular, sus asentamientos e incluso sus vínculos con el mundo exterior. Desde las brumas de la prehistoria indígena hasta los albores del siglo XX, seguiremos el hilo del tiempo en un recorrido histórico-narrativo rigoroso pero cargado de sensibilidad, para descubrir cómo el cielo, los vientos y las lluvias (o su ausencia) han cincelado el carácter de un pueblo insular.

Los antiguos isleños: hijos de los vientos y la aridez
Mucho antes de la llegada de los europeos, los antiguos canarios (conocidos genéricamente como guanches en Tenerife, aunque cada isla tenía su propio nombre tribal) ya habían aprendido a vivir en íntima dependencia del clima. Imaginar la escena: en una alta meseta de Tenerife, un pastor aborigen entona cánticos bajo un cielo sin nubes; a sus espaldas se alza el Teide coronado de nieves estacionales, mientras él implora a los dioses por las lluvias que no llegan. Estas no son fantasías sin fundamento: sabemos por crónicas históricas que los aborígenes practicaban rituales para invocar la lluvia cuando la sequía amenazaba sus cosechas y ganados. Según relata el historiador Juan de Abreu Galindo, “cuando faltaban los temporales (lluvias), iban en procesión… las maguadas (sacerdotisas) con vasos de leche y manteca… derramaban la manteca y leche… y daban con las varas en la mar… dando todos juntos una gran grita”, implorando al dios celeste Acorán que fertilizara la tierra. Estas ceremonias de rogativas ancestrales –con danzas, cánticos y ofrendas de leche en las montañas sagradas y luego junto al mar– revelan la profunda conexión espiritual que unía a los isleños con los fenómenos atmosféricos de los que dependía su subsistencia.
En efecto, el clima marcaba el ritmo de la vida indígena. En islas montañosas y boscosas como Tenerife, La Palma o Gran Canaria, las nubes impulsadas por los alisios dejaban humedad en las cumbres y vertientes norte, alimentando manantiales y pastos. Los antiguos canarios supieron aprovechar estos recursos: practicaban una ganadería trashumante (especialmente de cabras y ovejas), desplazando estacionalmente sus rebaños desde las altas cumbres, verdes tras las lluvias, hasta las costas más secas en busca de pastos cuando cambiaba la estación. Esta movilidad era una estrategia de supervivencia en un entorno marcado por la aridez en ciertas épocas. Las cuevas naturales abundantes, templadas y secas, servían de vivienda –un hecho facilitado por el clima moderado que hacía habitable esas grutas todo el año– y de granero seguro frente a inclemencias. En cambio, en las islas más orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, el clima extremadamente árido imponía retos aún mayores: allí las lluvias podían no caer por años, obligando a los majos (aborígenes de Lanzarote y Fuerteventura) a concentrarse en los pocos manantiales y a depender sobre todo de la ganadería caprina, ya que la agricultura era sumamente limitada.
Una de las historias más emblemáticas de la relación entre el clima y la vida indígena es la leyenda del árbol santo Garoé en El Hierro. Los bimbaches (aborígenes herreños) veneraban un gigantesco til (Ocotea foetens) cuyas hojas captaban el agua de la niebla arrastrada por los alisios en la montaña de Tiñor. El Garoé destilaba incesantemente gotas de agua que llenaban las oquedades excavadas a sus pies, siendo la principal –a veces única– fuente de agua dulce en la isla. «No había más agua en el Hierro que la que dimanaba del Garoé», relatan las crónicas, «por ello el pueblo bimbache lo tenía por una divinidad digna de toda adoración». Esta imagen casi novelesca –un pueblo entero viviendo gracias a la magia climática de un árbol que “llueve” sobre sí mismo– es profundamente reveladora: en el paraíso subtropical de Canarias, el agua era tesoro divino, y el clima podía ser tanto generoso dador de vida como implacable juez. De hecho, durante la conquista europea a comienzos del siglo XV, los herreños trataron de esconder el Garoé de los españoles para privarles de agua y forzar su retirada; pero la traición de una joven isleña reveló el secreto y frustró la resistencia. Años después, en 1610, un vendaval furioso arrancó de cuajo al árbol sagrado, despojando a El Hierro de su lluvia verde. Se dice que tras la pérdida del Garoé los pocos bimbaches supervivientes sucumbieron “por falta de agua, entre otras cosas”, aunque para entonces la población indígena ya se había visto diezmada e integrada bajo dominio colonial. El recuerdo de aquella dependencia extrema del clima quedó inmortalizado en el escudo herreño, donde un árbol rodeado de nubes destila gotas como símbolo perenne de la bendición y fragilidad del agua en la isla.
Conquista y colonia: agricultura en una tierra de microclimas
Cuando en los siglos XV y XVI los europeos tomaron las islas, trajeron nuevas formas de aprovechar el clima canario. Los conquistadores castellanos pronto comprendieron que estas tierras, aunque limitadas en extensión, ofrecían valiosos nichos climáticos para cultivos de alto valor en Europa. Así comenzó una sucesión de economías agrarias de exportación –azúcar, vino, cochinilla, plátano–, cada una arraigando donde encontraba su clima propicio.
En el siglo XVI, el azúcar fue el “oro blanco” del Atlántico. La caña de azúcar, planta tropical exigente en calor y agua, prosperó en las llanuras costeras cálidas y regadas de islas como Gran Canaria, La Palma o Tenerife. Allí donde algún valle reunía suelo fértil y un curso de agua –alimentado por las lluvias captadas en cumbres cercanas– se establecieron ingenios azucareros. Sin embargo, estas zonas húmedas eran escasas; la mayor parte del terreno es árido o de lluvia incierta. Conforme la producción azucarera se trasladó a las Antillas, el clima canario se reveló más adecuado para otro cultivo: la vid. En el siglo XVII, los mercaderes europeos se pirraban por los vinos malvasía de Canarias, especialmente los de Lanzarote, Tenerife y La Palma. ¿Por qué allí? Pues porque las laderas soleadas y secas, combinadas con la humedad nocturna del Atlántico y los suelos volcánicos, daban uvas de calidad excepcional. Los agricultores canarios aprendieron a domar la adversidad climática: en Lanzarote, tras las devastadoras erupciones del Timanfaya (1730-36) que cubrieron de ceniza la mejor comarca vinícola, descubrieron que aquella “tierra negra” volcánica (picón o rofe) retenía el rocío y la escasa lluvia, convirtiéndola en aliada. Surgió así el ingenioso paisaje de La Geria, donde las cepas crecen individualmente en hoyos cubiertos de ceniza y protegidos del viento por muretes de piedra. Contra todo pronóstico, la árida Lanzarote siguió produciendo vinos dulces apreciados en las cortes europeas, una hazaña de resiliencia agrícola frente a un clima duro.

Cada isla fue especializándose según sus microclimas. En Gran Canaria, por ejemplo, a medida que avanzaba el siglo XVII se configuró un paisaje agrario escalonado: las huertas de regadío y frutales se ubicaron en las vegas bajas cercanas a la capital (Las Palmas) aprovechando las aguas de barrancos; más arriba, en las medianías de clima subhúmedo, se extendieron viñedos y se introdujeron cereales y nuevos cultivos traídos de América como el millo (maíz) y la papa; finalmente, en las cumbres más frías, se mantuvieron los cereales tradicionales (trigo, cebada) y los pastos de verano para el ganado. La agricultura se adaptó así a cada franja climática de altitud: los cultivos tropicales y delicados cerca del mar cálido, los de secano en las laderas intermedias con nieblas ocasionales, y la ganadería y granos resistentes en las alturas donde incluso cae algo de nieve en invierno. Esta estratificación productiva era posible gracias a la extraordinaria variedad de climas en distancias cortas: “su clima es subtropical, aunque varía localmente según la altitud y la vertiente norte o sur”, lo que explica que en una misma isla haya húmedos bosques de laurisilva y, a pocos kilómetros, parajes semidesérticos.
Ahora bien, si un elemento condicionó sobre todo la agricultura y la vida en Canarias durante la época colonial, fue la escasez cíclica de la lluvia. El benigno clima insular tiene un lado implacable: llueve poco y de forma muy irregular. Los vientos alisios, si bien aportan humedad en forma de nubosidad a las vertientes norte, no siempre descargan lluvia, y las islas más orientales quedan frecuentemente a la sombra de la humedad. En Lanzarote y Fuerteventura, particularmente, predomina un clima árido semidesértico con precipitaciones ínfimas. Se registran casos extremos de hasta cinco años seguidos sin llover en Lanzarote. En tales condiciones, la agricultura era una apuesta angustiosa. Las crónicas del Diccionario Geográfico de 1832 describen a los conejeros (habitantes de Lanzarote) como “robustos y laboriosos, [que] se afanan inútilmente para procurarse un mísero alimento. La escasez de terreno y la falta de lluvias… les hace perecer de hambre y de sed”. Esta dramática sentencia refleja siglos de sufrimiento: los campesinos, con enormes esfuerzos de cultivo, quedaban a merced del cielo. Cuando este fallaba, venían el hambre y la desesperación.
Sequías, hambre y fe: cuando el cielo dictaba el destino
A lo largo de la historia canaria, los periodos de sequía fueron periódicos visitantes ominosos. En las sociedades agrícolas preindustriales, cada vez que el invierno transcurría sin suficiente lluvia, cundía el temor a la mala cosecha y al hambre, y la respuesta colectiva tomaba a menudo la forma de la fe y la plegaria. Los antiguos rituales indígenas para pedir agua dieron paso, tras la conquista, a las rogativas cristianas: la gente acudía ahora en procesión con crucifijos y estandartes de vírgenes y santos, implorando al Dios cristiano lo que antes pedían a sus deidades ancestrales. Los archivos históricos están llenos de referencias a estas rogativas. Solo en la isla de Gran Canaria, en el siglo XVII, se registraron ceremonias religiosas “pro pluvia” (por la lluvia) en 16 años distintos, con un total de 42 rogativas elevadas al cielo suplicando la ansiada agua. Eran actos de penitencia comunitaria: se sacaban en andas las imágenes más veneradas –a medida que la sequía se prolongaba, se apelaba a intercesores cada vez “más poderosos” en la escala sacra–. En Tenerife, por ejemplo, si las lluvias no aparecían se recurría en último término a la patrona insular, la Virgen de Candelaria, considerada mediadora universal de los tinerfeños. Así, la religiosidad popular se entrelazó íntimamente con el clima: la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Pino (patrona de Gran Canaria, nacida según la tradición tras una tormenta milagrosa bajo un pino), la Virgen de las Nieves en La Palma, o la Virgen de los Reyes en El Hierro, entre otras, eran mucho más que símbolos espirituales –eran esperanza tangible de socorro en momentos en que el cielo azul persistía implacable y los campos se agrietaban de sed.
A pesar de las fervientes plegarias, la realidad a veces era cruel. Las crisis de subsistencia azotaron las islas en repetidas ocasiones cuando la lluvia fallaba en sucesivos años. Los historiadores documentan auténticas hambrunas en Gran Canaria entre 1625-1630, 1655-1660 y 1665-1670, coincidiendo con largos periodos de sequía. En tales trances, quienes tenían algunos recursos intentaban importarlos alimentos o emigrar temporalmente; pero los más pobres quedaban expuestos a la miseria. La desesperación llevó incluso, en ciertas coyunturas, a éxodos masivos. Un episodio estremecedor ocurrió en Lanzarote en 1835-36: tras años de sequía continua, cientos de familias –pastores y labriegos sin nada que llevarse a la boca– vendieron lo poco que tenían para pagar pasajes en barcos precarios rumbo a América, engañados por aventureros sin escrúpulos que les prometieron una nueva vida. Un testimonio de la época describe cómo 450 emigrantes lanzaroteños llegaron a Buenos Aires en 1836, “desesperados… tras tres meses en alta mar con escasos víveres… habiendo soportado a bordo una espantosa epidemia de tifus”. Eran la viva imagen de un pueblo literalmente arrojado al océano por la implacable tiranía del clima. La sequía en Lanzarote no solo vaciaba aljibes y graneros, vaciaba también los pueblos, obligando a sus gentes a buscar fuera el sustento que su tierra natal les negaba.
Frente a la adversidad, los canarios desarrollaron una admirable cultura del agua y la adaptación. Para capear los rigores de la escasez hídrica, las comunidades idearon sistemas ingeniosos: se excavaron aljibes y cisternas en las casas para recolectar cada gota de lluvia que cayera de los tejados; en Tenerife, La Palma y otras islas occidentales, desde el siglo XIX proliferaron las galerías de agua, túneles perforados en la montaña para interceptar filtraciones subterráneas de las lluvias en las cumbres. Gran Canaria y La Gomera intentaron construir presas y embalses en sus barrancos para almacenar las riadas ocasionales, aunque la naturaleza volcánica y porosa del terreno dificultaba retener el agua. Allí donde la modernidad lo permitió, la ingeniería acudió en ayuda: no por casualidad, la primera planta desalinizadora de agua de mar de España se instaló en Lanzarote en 1964 –un hito que marca el comienzo de la emancipación tecnológica respecto al clima. Pero antes de esos avances, durante siglos, vivir en Canarias significó convivir con la sed y aguzar el ingenio. Por ejemplo, la arquitectura tradicional muestra soluciones climáticas opuestas según la pluviometría de cada zona: en las islas húmedas de poniente (Tenerife, La Palma, Gomera…), las casas se techaban con tejados inclinados de tejas para evacuar rápidamente las frecuentes lluvias, mientras que en los secos campos orientales (Gran Canaria sur, Lanzarote, Fuerteventura) abundan las azoteas planas de barro y cal, diseñadas para recoger la escasa agua y soportar años enteros de sol sin apenas chaparrones. Cada teja, cada piedra blanca encalada que vemos hoy en un caserío tradicional, es resultado directo de siglos de sabiduría popular enfrentada a un clima desafiante.
Y en esa lucha, la fe religiosa operó como consuelo y guía, pero también como motor de organización social. Las rogativas de lluvia institucionalizaron un mecanismo colectivo: “desde el momento en que la sequía comienza a afectar… se da la voz de alarma a la autoridad civil y religiosa”, y el cabildo eclesiástico determinaba qué santo o virgen sacar en procesión y qué penitencias realizar. Al fin y al cabo, en la mentalidad de la época las calamidades naturales eran leídas como castigos divinos por los pecados humanos. Por ello, ante la sequía, no quedaba sino invocar la clemencia celestial a través de esos rituales comunitarios cargados de fervor. Esta tradición caló tan hondo que aún hoy persisten fiestas y peregrinaciones originadas en antiguas rogativas: la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro, por ejemplo, se celebra cada cuatro años rememorando la promesa cumplida de lluvia tras sacar a la patrona en el siglo XVXVIII; lo mismo ocurre con la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, entre otras. El clima quedó entretejido con la religiosidad popular: el sonido de las campanas repicando para pedir agua, las procesiones bajo un sol abrasador con la imagen del santo patrón, las promesas y novenas “para que llueva” forman parte del imaginario colectivo canario, un imaginario labrado por siglos de necesidad y esperanza en la misericordia del cielo.
Ingenio isleño: diversidad insular y carácter forjado por el clima

A medida que entramos en la Edad Moderna y Contemporánea, vemos cómo el clima particular de cada isla contribuyó a definir también diferencias en sus sociedades locales. Las Canarias no son homogéneas: cada isla es un pequeño mundo. Durante el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, mientras Lanzarote y Fuerteventura –arrasadas por sequías y volcanes– se empobrecían y perdían población por la emigración, La Palma florecía en relativa prosperidad gracias a su clima más generoso en aguas y a cultivos rentables como la viña y luego la cochinilla; Tenerife y Gran Canaria, con regiones tanto húmedas como áridas, vivían realidades duales: ciudades portuarias cosmopolitas en la costa (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas) y, tierra adentro, campesinos luchando con un clima caprichoso para arrancar frutos a la tierra. Estas diferencias climáticas incluso moldearon comportamientos y actitudes colectivas. Por ejemplo, se ha señalado que en Gran Canaria históricamente la zona norte (bajo el influjo de los alisios, llamada “tierra de Alisios” o Alisiocanaria) concentraba la mayor parte de la población y de la actividad económica, por ser más fértil y segura en cuanto a lluvias, en tanto el sur árido (“tierra de Xero” o Xerocanaria) quedaba menos habitado hasta tiempos recientes. Este patrón implicó durante siglos una sociedad muy concentrada en valles favorables, con fuerte cooperación comunitaria en torno al reparto de agua de riego, los heredamientos de agua, y las fiestas de las cosechas cuando las había. En islas llanas y secas como Fuerteventura, el modo de vida tradicional fue principalmente pastoril, con familias muy dispersas, dependientes de sus cabras y quesos, desarrollando un carácter recio e independiente pero también solidario en la escasez. El aislamiento que imponía el entorno –pensemos en pequeñas aldeas separadas por extensiones de malpaís volcánico o dunas– se paliaba con fuertes lazos vecinales y con una cultura oral rica en relatos sobre tiempos de penuria y milagros atribuidos a tal o cual santo que “trajo la lluvia”.
La adaptación tecnológica y económica también siguió la pauta climática de cada isla. Un ejemplo notable fue la industria de la cochinilla en el siglo XIX. Este insecto parásito de la tunera (cactus Opuntia) producía un valioso tinte carmesí, y su cultivo se implantó en Canarias hacia 1830-1850. ¿Dónde arraigó con más éxito? Precisamente en las zonas más áridas de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, donde otras agriculturas fracasaban. “Los habitantes de Lanzarote pronto descubrieron que el clima árido y volcánico de la isla era ideal para el cactus y la cochinilla”, al punto que Lanzarote llegó a ser el primer productor mundial de cochinilla en la década de 1870. Así, aquello que era una desventaja –la falta de lluvias– se convirtió en ventaja comparativa para criar cochinilla, un cultivo que requería sol abundante y poco agua. Muchas familias lanzaroteñas prosperaron vendiendo este “oro rojo” que las mujeres recolectaban con esfuerzo, rascando uno a uno los diminutos insectos blancos de las tuneras bajo el sol implacable. Pero la bonanza duró hasta que los tintes sintéticos abarataron el producto y plagas diezmaron los cactos. Después de cada boom y cada crisis (del vino, de la cochinilla), el pueblo canario volvía a enfrentar su realidad climática esencial: una tierra hermosa pero que no regala nada fácilmente.

A finales del siglo XIX, llegó el turno del plátano. Este fruto tropical encontró en el litoral subtropical canario un hogar perfecto: un “clima típicamente subtropical” sin heladas, con sol todo el año y agua aportada por riego. Compañías británicas se establecieron en 1880-1900 especialmente en Tenerife y Gran Canaria, plantando extensos bananales orientados a la exportación hacia la lluviosa Europa, donde el plátano canario se convirtió en sinónimo de sabor exótico. Verdes vallejos costeros del norte tinerfeño, como el Valle de La Orotava, se cubrieron de plataneras cuyos grandes hojas verdes prosperaban en la humedad que baja de las montañas. Nuevamente, el microclima local dictó la geografía económica: las plantaciones se instalaron donde había combinación de temperatura cálida constante y recursos hídricos (frecuentemente canalizando galerías y fuentes). Hacia el siglo XX, el plátano sería ya el cultivo rey de Canarias, transformando paisajes y también el paisaje humano – atrayendo inversión extranjera, jornaleros del campo, y fomentando mejoras en infraestructuras (puertos, transportes) para sacar la fruta hacia los puertos de Inglaterra y Europa. El archipiélago entraba así en los circuitos globales gracias, en el fondo, a su clima benevolente que le permitía dar fruta fresca en invierno cuando el continente sufría nieve.
Un clima saludable y abierto al mundo: del aislamiento al turismo
Paradójicamente, el mismo clima riguroso que por momentos condenó a los isleños al aislamiento o al hambre, fue visto desde fuera como un tesoro climatológico único. Desde el siglo XVIII, exploradores y científicos europeos quedaron fascinados por la naturaleza canaria, vinculando su riqueza a las condiciones climáticas. Las brisas suaves, la perpetua primavera, la ausencia de fríos extremos o calores asfixiantes, comenzaron a ser reconocidas como un valor terapéutico. Para la sociedad local del siglo XIX, que aún lidiaba con pobreza y migraciones, fue toda una revelación descubrir que su tierra poseía un don codiciado por forasteros: el clima como medicina. Viajero tras viajero dejaron escritos loables sobre la benignidad del tiempo canario. El naturalista francés René Verneau, que pasó cinco años en las islas, escribía en 1891: “el clima de Canarias es de una constancia extraordinaria… diferencias insignificantes entre invierno y verano, humedad suficiente para no tener penosa la respiración, y notable fijeza de la presión atmosférica. Todas estas ventajas hacen del archipiélago uno de los territorios más convenientes para infinidad de enfermos. Los que sufren de las vías respiratorias… los artríticos… obtienen gran provecho de una estancia allí”. No es casualidad que Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, se convirtiera ya en 1886 en la sede del primer gran hotel sanitario de Canarias, el Orotava Grand Hotel, fundado por británicos. La nobleza y la alta burguesía europea empezaron a viajar a Tenerife y Gran Canaria en invierno, huyendo de los fríos continentales, buscando sol y aire marino para curar afecciones pulmonares (en plena época de la tuberculosis, se creía que el aire marítimo y la luz eran sanadores). Así, el clima canario abrió una nueva puerta económica: el turismo de salud y de clima, embrión del gigantesco turismo moderno. Ya en 1850 el escritor inglés Richard Burton elogiaba el “aire puro y vigorizante” del monte de Las Mercedes en Tenerife; médicos reputados recomendaban las islas para convalecencias difíciles; en Las Palmas de Gran Canaria se inauguraron sanatorios y hoteles para extranjeros atraídos por el “mejor clima del mundo”. Aquello que durante siglos había sido una lucha (la gente tratando de sobrevivir al clima) se tornaba en un activo: el clima podía atraer riqueza y conexiones con el exterior.

La posición geográfica y los vientos alisios también habían situado a Canarias en las rutas del mundo mucho antes. Desde la era de Colón, los pilotos sabían que “los alisios favorecen el cruce del Atlántico… y las Islas Canarias son el puerto natural de salida para esta travesía”. El propio Cristóbal Colón aprovechó estos vientos constantes del noreste que soplan hacia el suroeste: recaló en Gran Canaria y La Gomera en 1492 para reparar sus naves, y desde La Gomera partió en septiembre de ese año, dejándose llevar por la corriente de aire que lo empujó hacia el oeste hasta descubrir América. Así, los patrones climáticos globales –vientos y corrientes oceánicas– dieron a Canarias un papel histórico clave como escala de navegación. Durante la época de los galeones, las flotas españolas y de otras potencias hacían escala en las islas para aprovisionarse de agua, víveres y tomar los alisios adecuados. El clima local, con puertos libres de hielo y tormentas relativamente escasas, facilitó este rol de escala. La corriente marina fría de Canarias, por otro lado, moderaba la temperatura de las aguas, evitando ciclones tropicales (rara vez los huracanes del Caribe alcanzaban Canarias, lo que hacía sus puertos más seguros fuera de la zona de tormentas). En suma, las islas se convirtieron en un puente entre continentes, conectando Europa, África y América, en gran medida gracias a esas condiciones atmosféricas estables.
Por supuesto, la inserción de Canarias en el mundo también implicó inmigración y emigración, todas influenciadas por factores económicos vinculados al clima. Ya mencionamos cómo los canarios emigraron por sequías a las Américas en el siglo XIX; pero también hubo movimientos inversos: pobladores venidos de otras tierras atraídos por oportunidades agrícolas (andaluces, portugueses y genoveses en el XVI para los ingenios azucareros; irlandeses y británicos en el XVII-XVIII por el vino; peninsulares en el XX por el auge tomatero y turístico). Estos colonos trajeron sus costumbres, pero pronto se “canarizaron” bajo el influjo del ritmo isleño apacible. Porque hay que decirlo: vivir en un clima tan benigno también moldeó el carácter típico canario en aspectos positivos. Los viajeros de los siglos XVIII y XIX solían describir a los isleños como afables, hospitalarios, pacientes y amantes de la vida al aire libre. Es fácil imaginar por qué: en un lugar sin inviernos crudos, la vida social tradicionalmente se hacía en la calle, en la plaza, bajo la sombra de un drago o junto a una fuente en el atardecer eterno. Las fiestas populares (romerías, bailes, etc.) podían celebrarse en cualquier época, porque nunca había que temer una nevada o un calor insoportable. Esta constancia climática, apuntada ya por Verneau, daba a la vida un tono quizás más pausado y contemplativo, pero también permitía a las comunidades una cohesión año tras año en torno a celebraciones cíclicas ligadas a la cosecha de cada estación (la trilla del gofio, la vendimia, la zafra de la cochinilla o del plátano), todas ellas fiestas del calendario laboral que se convertían en tradiciones culturales.
Hacia el siglo XX, Canarias empezaba a transformarse con la tecnología, pero el legado de siglos de interacción con su clima perduraba en muchos detalles: los topónimos (cuántos lugares llamados “Llano de las Nieves”, “Fuente Santa”, “Lomo de la Sequía”, “Montaña de la Caldera”), las leyendas (como la del santo Hermano Pedro en Tenerife, pastor que oraba y traía la lluvia milagrosa según el folclore local), e incluso la gastronomía (platos de subsistencia como el gofio amasado con agua o la carne de cabra seca al viento, nacidos de la necesidad en un medio austero). El carácter canario se había templado “entre el fuego y la calima”: fuego de volcanes y de soles saharianos que a veces llegaban en forma de calima (polvo del Sáhara que enturbia el aire y reseca el ambiente), y calma de primaveras suaves y mares en calma que regalaban días apacibles. Esa dualidad forjó un pueblo resistente pero alegre, capaz de reír y cantar tras las desgracias, de cultivar sus tradiciones en medio de los cambios.
La huella imborrable del clima en la identidad canaria
En este viaje histórico-narrativo por las Islas Canarias, hemos visto al clima como protagonista silencioso de la vida humana. Más que un mero telón de fondo de cielos azules y nubes blancas, el clima singular canario –con su equilibrio de bondad y dureza– ha sido un escultor incansable de la realidad social. Modeló el paisaje agrario (terrazas en las laderas húmedas, erales y jable en las llanuras secas), determinó el trazado de los asentamientos (caseríos arrimados a los nacientes de agua, puertos naturales elegidos por su resguardo del viento), e inspiró creencias y costumbres (romerías de agradecimiento por una buena cosecha, procesiones bajo la lluvia como señal de promesa cumplida, o sencillamente la costumbre del sereno –tomar el fresco nocturno en la calle– porque las noches veraniegas invitan a la tertulia). No es exagerado afirmar que el carácter del pueblo canario –afable pero tenaz, humilde pero ingenioso– refleja las lecciones impartidas por su clima. La necesidad de colaborar para gestionar el agua escasa fomentó la solidaridad vecinal; la exposición histórica al comercio global (facilitado por los vientos) abrió su mentalidad al exterior; la contemplación diaria de un horizonte marino luminoso y de unas cumbres que tocan las nubes quizás alimentó ese sentido poético y esa calma que muchos visitantes perciben en los isleños.
Al llegar al siglo XX, Canarias se asomaba a la modernidad con electricidad, motores y avión, preparándose para el auge turístico que traería prosperidad. Pero incluso entonces, los buscadores de sol seguían llegando principalmente por lo mismo que buscaban los aborígenes guanches en sus plegarias: un cielo benigno, una tierra fértil y un aire puro. En definitiva, las Islas Canarias son lo que son –en su demografía, economía y cultura– en gran medida por su clima. Un clima que no solo las define como territorio, sino que ha sido compañero de viaje de sus gentes a través de la historia: a veces aliado generoso, otras adversario temible, pero siempre influyendo en sus decisiones y en su destino.
Así termina este recorrido, bajo el cielo claro y luminoso de Canarias, donde cada brisa marina cuenta una historia antigua y cada roca reseca susurra recuerdos de rogativas. Un archipiélago donde el clima, más que en ninguna otra parte, se ha entrelazado con el alma de un pueblo, dando lugar a un carácter único forjado por el sol, la niebla y el viento. Y es que, como han dicho algunos poetas isleños, “Canarias no se entiende sin su cielo” – un cielo que ha visto pasar guanches, conquistadores, campesinos y turistas, bañándolos a todos con la misma luz suave, testigo eterno de la profunda relación entre la naturaleza y la humanidad en estas siete (o siete y media) piezas de tierra afortunada en medio del océano.
Fuentes utilizadas: Geografía y climatología de Canarias; estudios históricos sobre sequías, agricultura y rogativas en Canarias; crónicas y tradiciones aborígenes; documentos históricos sobre emigración canaria; referencias etnográficas y científicas sobre arquitectura y adaptación al clima; testimonios de viajeros decimonónicos sobre el clima y salud, entre otros. Todas ellas reflejan y sustentan el relato aquí novelado sobre cómo el clima singular de las Islas Canarias ha moldeado la vida y la identidad de sus habitantes desde la época indígena hasta el siglo XX.