No hay productos en el carrito.
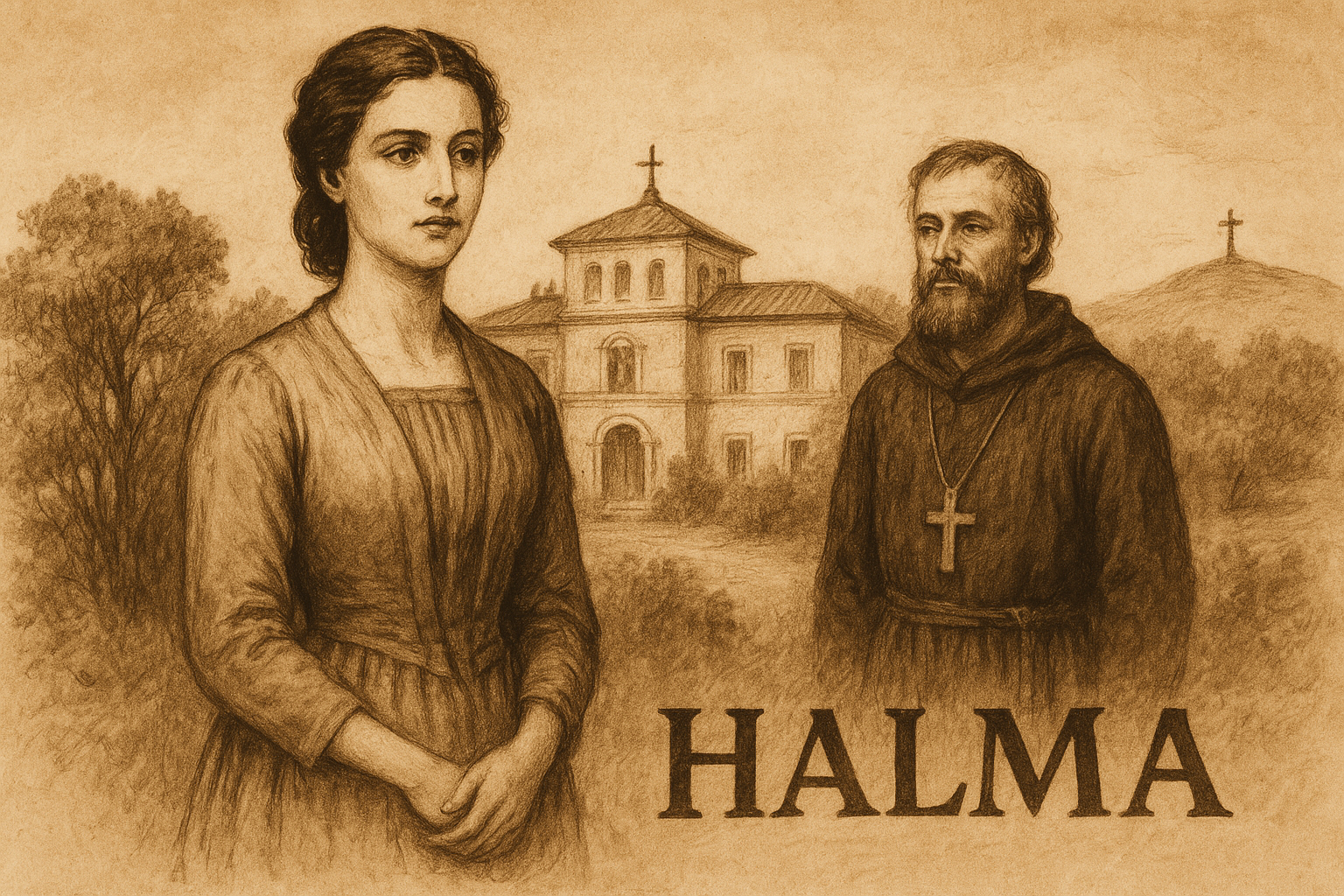
Rosa Amor del Olmo
La novela Halma, publicada en 1895, pertenece al ciclo “espiritualista” de la producción galdosiana. En esta obra, Benito Pérez Galdós explora una utopía de caridad cristiana a gran escala a través del personaje de Catalina de Halma, una aristócrata decidida a consagrar su vida y su hacienda a los necesitados. El relato, ambientado en la España rural de fines del XIX, conjuga realismo crítico con simbolismo religioso, reflejando las inquietudes ideológicas de la época sobre la regeneración moral del país. A continuación, se analiza Halma en su contexto histórico-literario, la caracterización de sus personajes principales, sus claves ideológicas y espirituales, la estructura narrativa y estilo, y su vínculo con otras obras de Galdós como Misericordia o Nazarín, con las que conforma un ciclo espiritual en la trayectoria del autor.
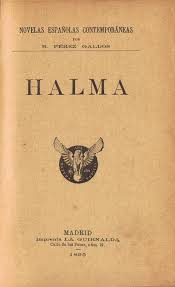
La última década del siglo XIX supuso para Galdós una etapa marcada por temas espirituales y sociales. La crítica suele denominar este período como la fase “espiritualista” del autor, en la cual Galdós publica novelas como Nazarín (1895), Halma (1895) o Misericordia (1897), centradas en preocupaciones religiosas, éticas y en la intimidad psicológica de los personajes. Halma aparece en 1895, pocos años antes del llamado Desastre del 98, en un clima de crisis y autocrítica nacional. Ya antes de 1898 existía una conciencia intelectual de decadencia y necesidad de renovación en España; en este contexto, Galdós –liberal y observador crítico de su tiempo– vierte en Halma muchas de las inquietudes regeneracionistas de fin de siglo. La novela aborda simbólicamente los “males de la patria” y sus posibles remedios morales, en línea con el debate sobre la regeneración ética y social que preocupaba a la generación del 98 avant la lettre. En suma, Halma se inscribe dentro de las Novelas españolas contemporáneas galdosianas como una obra tendenciosa de fin de siglo, es decir, con propósito ideológico: examina críticamente la sociedad de la Restauración y explora soluciones idealistas para transformarla.
Desde el punto de vista literario, Halma representa también la madurez de Galdós como novelista. Tras haber consolidado el realismo español con obras como Fortunata y Jacinta (1887), en la década de 1890 Galdós experimenta con nuevas formas narrativas y temáticas. Sus novelas de esta etapa se vuelven más reflexivas, con un cariz espiritual y simbolista más acentuado. La preocupación por asuntos sociales sigue presente, pero a menudo atenuada por el enfoque en la conciencia individual y la moral. Se ha señalado que los héroes “evangélicos” de Galdós como Nazarín o Halma, con su caridad particular, tratan prácticamente de retrasar con la caridad particular el advenimiento de la justicia social. Esta observación subraya la tensión en la novela entre la crítica social y la utopía espiritual: Galdós muestra los problemas de España (pobreza, injusticia) pero los enfrenta mediante personajes idealistas que optan por la vía moral antes que por el cambio político. Halma, por tanto, debe entenderse en el marco de esa última producción galdosiana donde realidad y mística se entrelazan, anticipando incluso elementos que luego serían asociados al modernismo o al realismo mágico en la literatura española.
Personajes principales y su dimensión simbólica
Catalina de Halma (Catalina de Artal, condesa de Halma-Lautemberg) es la protagonista absoluta y eje moral de la novela. Galdós la retrata como una mujer virtuosa e íntegra, “ejemplo de piedad, rectitud y obediencia”, pero a la vez iconoclasta respecto de su propia clase social. Viuda joven de un diplomático alemán, Catalina renuncia a los privilegios y vanidades de la aristocracia para consagrarse a una misión benéfica: decide fundar en su finca de Pedralba una comunidad agrícola de inspiración monacal dedicada a acoger pobres y practicar la caridad a gran escala. Este proyecto utópico la coloca en contradicción con las expectativas de su entorno. Al inicio de la novela, sus familiares y conocidos la consideran excéntrica, incluso insinuando que podría haber perdido la cordura debido a sus fervores místicos. Su hermano y su cuñada, por ejemplo, interpretan sus decisiones como signos de locura creciente. Sin embargo, Catalina se mantiene firme en su propósito, amparada en una convicción ética superior: declara que los juicios mundanos ya no significan nada para ella, pues responde ante una instancia moral más alta. A lo largo de la obra vemos su evolución desde la melancolía inicial hacia la acción resuelta: Halma pasa de ser una viuda retraída a convertirse en la “soberana” de Pedralba, trabajando la tierra con sus propias manos y organizando su peculiar reino de caridad. En palabras de la narración, Catalina llega a ejercer como “reina de su casa”, absoluta en su dominio aunque siempre guiada por la fe y la compasión.
José Antonio de Urrea, primo de Catalina, es otro personaje crucial que encarna el puente entre el mundo práctico y el ideal de Halma. Al presentarlo, Galdós sugiere que Urrea es un hombre venido a menos, algo cínico y mundano; de hecho, en un principio llega a Madrid con la oculta intención de aprovecharse económicamente de la generosidad de su prima. Sin embargo, la influencia de Catalina opera en él una notable transformación. Urrea queda fascinado por la entrega y la pureza de Halma, desarrollando hacia ella una admiración casi mística. El narrador describe cómo el primo, incapaz de dormir, piensa en Halma “más que mujer, era una diosa, un ángel femenino… lo femenino santo, glorioso, paradisíaco”. Inicialmente, su devoción parece ser solo espiritual, un amor apreciativo por la bondad que ella representa; pero Galdós lo convierte gradualmente en un amor humano más tangible, aunque sublimado. Urrea decide seguir a Catalina a Pedralba, abandonando sus negocios y su vida urbana. Gracias al ejemplo de Halma, Urrea se redime de su pasado frívolo: de potencial estafador pasa a ser un discípulo ferviente de la condesa, dispuesto a ayudarla a materializar su sueño altruista. La relación entre ambos, notablemente, carece de romanticismo convencional –hasta ese punto no medió “ni una sola palabra de amor… ni siquiera miradas tiernas”–, pero aun así los dos aceptan unirse en matrimonio cuando don Nazario se lo sugiere, “ya que de esta forma podrán llevar adelante su proyecto caritativo”. El matrimonio de Halma y Urrea se presenta entonces como un acto sacrificial y pragmático a la vez: ninguno lo busca por pasión, sino para reforzar la estabilidad legal y social de la fundación benéfica. De este modo, Catalina incorpora “lo humano” a su ideal (como dirá Nazarín) sin traicionarlo, y Urrea encuentra un propósito trascendente que redime su vida dispersa. Juntos, conforman una familia cristiana al servicio de la caridad, núcleo alrededor del cual orbita la pequeña utopía de Pedralba.
Un personaje bisagra entre Halma y la novela anterior de Galdós es don Nazario Zaharín, conocido sencillamente como Nazarín. Se trata del mismo sacerdote humilde protagonista de Nazarín (publicada unos meses antes), a quien Galdós recupera e incorpora en la trama de Halma. En Nazarín, don Nazario vagaba por los barrios pobres predicando la caridad radical y vivía toda clase de peripecias evangélicas; al final de aquella novela era arrestado por las autoridades, dejando en duda si era un santo incomprendido o un loco peligroso. En Halma, lo encontramos en una situación muy distinta: don Nazario aparece “domesticado” y en reposo, acogido temporalmente en casa de la condesa tras haber sido liberado de prisión. Galdós aprovecha este estado para jugar con la ambigüedad sobre su figura. Varios personajes en Halma discuten sobre Nazarín y se preguntan si aquel cura estrafalario está cuerdo o demente, si fue realmente santo o un farsante. Galdós resuelve en parte ese dilema mediante un recurso cervantino: dentro de la ficción de Halma, circula un libro que narra las andanzas de Nazarín (es decir, la novela anterior existe como libro leído por los personajes). Algunos personajes ponen en duda la veracidad de ese relato, tildándolo de “tejido de mentiras” y arguyendo que ciertas acciones atribuidas a Nazarín serían imposibles en la realidad. Este ingenioso guiño metaliterario, además de reforzar el nexo entre las dos novelas, refleja la incredulidad de la sociedad ante gestos de santidad genuina: para la mentalidad común, resultan más creíbles la violencia y el egoísmo que la caridad heroica. En cuanto al papel de Nazarín en la trama de Halma, es relativamente pasivo pero decisivo en momentos clave. Se nos presenta a don Nazario descansando en Pedralba, con actitud humilde y obediente, “consintiendo que los demás dispongan de él, mientras no se le presenta ocasión de obedecer a un superior más alto, su conciencia”, según apuntó Clarín. Es decir, Nazarín actúa como un Quijote en pausa, en espera de un nuevo llamado espiritual. Su influencia se siente sobre todo en el desenlace: es don Nazario quien aconseja a Catalina que contraiga matrimonio con Urrea para salvaguardar la misión benéfica, recordándole que no hay que “despreciar lo humano… que también es obra de Dios”. Tras facilitar con su guía espiritual la fundación de la colonia caritativa, el padre Nazarín se retira discretamente de la escena –vuelve a su ministerio en una parroquia rural–, dejando que Halma y Urrea continúen la obra sin su intervención directa. De este modo, su personaje cierra el ciclo iniciado en Nazarín: de la errancia apostólica pasa a la vida contemplativa, “sin molestar a nadie”, casi admitiendo la derrota de su radicalismo en favor de una modestísima labor pastoral. Aun así, su presencia en Halma opera como un catalizador moral: legitima el experimento de Catalina y le aporta la aureola de santidad necesaria para inspirar a quienes la rodean.
En el reducido elenco de Halma destaca también don Manuel Flórez, el párroco al servicio del marqués de Feramor (tío de Catalina) y figura representativa del dogma católico tradicional. Don Manuel es el confesor de Halma y personifica la voz de la Iglesia oficial dentro de la novela. Su papel es servir de contrapunto a las ideas innovadoras (cuando no heterodoxas) de la condesa. Flórez concibe la caridad de forma convencional: insiste en que la beneficencia debe hacerse con orden, método y sumisión a la jerarquía eclesiástica. Al enterarse del proyecto de Halma, inicialmente lo mira con suspicacia y trata de reconducirlo por cauces aprobados por la Iglesia. Mantiene debates con Catalina sobre cómo ejercer la misericordia, advirtiéndole que “no vale dar limosna sin ton ni son” y que hay que discernir a quién y cómo se da. Halma, por su parte, responde con firmeza e ingenio a las objeciones del sacerdote (véase más adelante la sección ideológica), llegando incluso a manipular con sutileza el orgullo clerical de don Manuel para conseguir su apoyo. Por ejemplo, Catalina logra persuadirlo de que le presente a Nazarín –a quien Flórez ve con recelo–, imponiendo su voluntad con mano izquierda. A pesar de sus diferencias iniciales, Flórez acaba cediendo en buena medida ante la determinación de Halma, siempre y cuando la autoridad eclesiástica no quede comprometida. Este tira y afloja entre la condesa idealista y el cura tradicional es central para el desarrollo temático de la novela, enfrentando misticismo vs. institucionalismo. Don Manuel representa a aquellos clérigos prácticos que temen las iniciativas demasiado radicales; sin embargo, su relativa rendición ante Halma sugiere que incluso la Iglesia puede doblegarse ante una auténtica santidad laica.
Cabe mencionar por último otros personajes secundarios que, aunque con menos peso, enriquecen el cuadro simbólico: Beatriz, la joven devota que acompaña a Nazarín (proveniente también de la novela anterior), quien en Halma continúa leal a su maestro espiritual; los familiares aristócratas de Catalina (su hermano, su cuñada y otros nobles vecinos) que aparecen brevemente para solicitarle donativos y juzgar sus acciones –sirviendo de contraste mundano frente al ideal de Halma–; y algunos pobres acogidos en Pedralba, figuras silenciosas que representan a la masa necesitada a la que la condesa quiere elevar. Si bien estos personajes menores no tienen un desarrollo profundo, cumplen funciones simbólicas o temáticas: los aristócratas encarnan la hipocresía de la caridad convencional, y los mendigos redimidos encarnan la esperanza. En conjunto, el dramatis personae de Halma es reducido pero muy polarizado en términos ideológicos, lo cual sirve al propósito de Galdós de plantear un experimento moral en forma de ficción: cada personaje refleja una postura ante la utopía de la caridad cristiana que Catalina de Halma intenta materializar.
Claves ideológicas y espirituales de la novela
Caridad cristiana, idealismo regenerador y conflicto espiritual vs. práctico son ejes conceptuales que articulan Halma. Galdós convierte la novela en un laboratorio de ideas donde se ponen a prueba distintas visiones sobre cómo aliviar la miseria social y regenerar a España desde un punto de vista moral y espiritual.
En el discurso de Halma subyace la cuestión del regeneracionismo. Sin embargo, Galdós aborda esta cuestión de un modo peculiar: en lugar de proponer reformas políticas o económicas directas, Halma explora una vía utópica e idealista de regeneración mediante la caridad cristiana y el ejemplo moral. La propia protagonista lo deja claro: lejos de querer subvertir el orden establecido, Halma solo pretende ofrecer una alternativa caritativa a la sociedad burguesa sin atacar sus bases. Esto significa que su proyecto busca aliviar la pobreza extrema a través de la compasión y la entrega personal, pero sin cuestionar abiertamente las estructuras sociales (propiedad, clases) existentes. En términos ideológicos, Halma encarna un idealismo moderado.
El choque entre lo espiritual y lo práctico es uno de los conflictos centrales que la novela expone. Por un lado, Halma opera movida por una fe casi mística en el poder del amor cristiano: cree que mediante la abnegación, la oración y el trabajo comunitario se puede rescatar a individuos y, simbólicamente, contribuir a la mejora del país. Por otro lado, la realización de este ideal tropieza constantemente con las realidades mundanas: los trámites administrativos, las convenciones sociales, las exigencias de la Iglesia y del Estado, e incluso la debilidad humana, se interponen en su camino. Galdós ilustra esta tensión mostrando cómo la iniciativa de Halma debe adaptarse para sobrevivir. Inicialmente, Catalina intenta fundar formalmente una institución benéfica, buscando incluso el amparo de autoridades civiles y eclesiásticas para su comunidad. Pero pronto descubre que “en cuanto usted se mueve, viene la Iglesia y dice: ‘¡Alto!’, y viene el intruso Estado y dice: ‘¡Alto!’”. Las autoridades, al enterarse de su obra filantrópica, quieren intervenir, inspeccionar y regular la acogida de pobres, imponiendo tutelas burocráticas. La solución que encuentra Halma –sugerida por Nazarín– es renunciar a cualquier fundación oficial: en lugar de un hospicio público, transforma Pedralba en su casa particular, declarando que no habrá reglamentos ni organismo benéfico, sino “una familia cristiana, que vive en su propiedad”. Con esta maniobra (casarse con Urrea y recluir su obra al ámbito doméstico), Catalina elude la tutela del Estado y de la Iglesia, pudiendo así ejercer la caridad libremente aunque sea de puertas adentro. Se trata, sin duda, de un compromiso práctico: lo espiritual sobrevive acomodándose a lo práctico.
La caridad cristiana es el valor medular de la novela, y se examina desde dos ópticas contrapuestas. La primera es la caridad institucionalizada y condicionada, representada por la visión de personajes como don Manuel Flórez y los aristócratas de Madrid: paternalista, reglamentada, con discernimiento de “merecimientos”. En cambio, Halma defiende una caridad radicalmente evangélica, pura en su desprendimiento. En una conversación con don Manuel, ella le espeta que dé su dinero “al primer perdido que pase, al primer ladrón que lo solicite”, convencida de que ese dinero “irá a cumplir su objeto en el mar inmenso de la misericordia humana”. Esta metáfora poderosa expresa la fe de Halma en la Providencia y en la bondad intrínseca del acto de dar. Tal ideal de caridad absoluta escandaliza a sus oyentes: temen que una limosna indiscriminada acabe fomentando la holgazanería o el desorden, o que el comunismo evangélico ponga en solfa la propiedad privada. Aquí Galdós toca un punto neurálgico: la doctrina cristiana primitiva choca con la sociedad burguesa moderna. La Iglesia y el Estado, por miedo al desorden, encauzan la misericordia hacia cauces inofensivos.
Otra clave es el idealismo frente al pragmatismo. Halma es la idealista por excelencia, convencida de que una idea moral tiene más poder que “todo el pan que puede fabricarse con todo el trigo del mundo”. Pero la narración pone a prueba esa máxima: ¿puede la “idea neta” de la caridad solucionar problemas terrenales? Halma sugiere que no del todo. La condesa levanta su colonia altruista, sí, pero debe complementarla con bases económicas (tierra, trabajo agrícola) y con compromisos sociales (matrimonio, discreción). Incluso ella misma reconoce la importancia de “sacar del suelo de Dios todo lo que se pueda” trabajando la tierra, para que las familias pobres vivan de su trabajo. La naturaleza humana también amenaza el sueño: Urrea llega con tentaciones de aprovecharse, y solo después se redime. El matrimonio forzado de Halma con su primo implica reconocer que la pasión idealista sola no basta. Todo apunta a una conclusión ideológica: Halma propone la caridad y la santidad laica como camino de regeneración, pero muestra a la vez sus límites. Al final, Halma y Urrea logran un oasis de bondad en Pedralba, pero ese oasis es pequeño y aislado. La caridad de Halma es apenas un cuenco de agua limpia en un pantano inmenso; no purifica la charca entera. Galdós invita a admirar la pureza del ideal cristiano pero también a reflexionar sobre su ineficacia para cambiar la sociedad sin otros medios. La resignación final de Nazarín (un curato modesto, alejado del mundo) simboliza la retirada del idealista ante un problema demasiado grande. No obstante, no hay cinismo: Galdós plantea más preguntas que soluciones. Halma nos deja cuestiones sobre la viabilidad de la santidad práctica, el alcance de la bondad personal y la relación entre fe privada y orden público.
Estructura narrativa y estilo galdosiano en Halma
En lo narrativo, Halma se aparta del modelo de las grandes novelas realistas urbanas y adopta una estructura más concentrada y simbólica. La acción transcurre casi enteramente en Pedralba, el caserón campestre heredado por Catalina, un microcosmos apartado que funciona como escenario de experimento moral. La novela tiene un aire escénico: pocos personajes, un decorado principal y extensos diálogos. Galdós prescinde de los frescos urbanos para concentrarse en las interacciones verbales y en el desarrollo ideológico, acercándola a la novela dialogada o de tesis, y al teatro. Se percibe la preocupación por la intimidad psicológica, que aproxima Halma a la futura novela de conciencia del siglo XX.
Un rasgo estilístico clave es la mezcla de realismo costumbrista con elementos alegóricos y cervantinos. Pedralba se perfila casi como una ínsula utópica; Catalina aparece con epítetos angelicales; Nazarín es figura alegórica de santidad. El éxito o fracaso del proyecto adquiere tono de parábola moral. Galdós no rehúye coincidencias providenciales o un aire de fábula religiosa. Además, juega con la metaliteratura: en Halma, los personajes han leído un libro sobre Nazarín, recurso que recuerda al Quijote y que permite al autor comentar su propia obra de forma indirecta. Si Nazarín representaba la salida idealista (como la primera salida de don Quijote), Halma representa la vuelta al hogar del idealista, su reposo y reencuentro con la realidad cotidiana. El paralelismo cervantino atraviesa la obra: Nazarín como Quijote, Halma con rasgos de Dulcinea y Sancho (en su pragmatismo final). Lingüísticamente, Halma mantiene la prosa sobria y fluida de Galdós, con ironía, ternura y diálogos vivaces que alternan registros coloquiales y bíblicos. Formalmente, se organiza en cinco partes que funcionan casi como jornadas teatrales, conduciendo a un final sereno de alegoría concluida.
Halma dentro del ciclo espiritual galdosiano: relación con Misericordia y Nazarín
Halma forma una suerte de trilogía espiritual junto a Nazarín (1895) y Misericordia (1897). Galdós reutiliza personajes e hilos entre estas novelas, explorando un conjunto unificado. Halma fue concebida en continuidad con Nazarín: recupera a don Nazario y lo alía con la condesa, integrándolos en una galería de héroes movidos por un ideal cristiano, junto a Benina en Misericordia y al Ángel Guerra convertido. Comparadas, Nazarín y Halma conforman un díptico: la primera sigue a un cura itinerante que quiere vivir como un santo entre marginados; la segunda traslada ese impulso a una noble sedentaria que crea un recinto de caridad. En Nazarín, la fe extrema conduce a la incomprensión y al arresto. Halma parece responder matizando ese fracaso: aquí se ensaya una vía menos radical en apariencia, sin ruptura con la sociedad, y los obstáculos se sortean mediante compromisos (matrimonio, ámbito doméstico). Halma resulta más pragmática y su proyecto sobrevive, al menos de momento, mientras el de Nazarín se malogra. En términos cervantinos, Nazarín sería don Quijote en los caminos; Halma, la vuelta a la aldea donde la locura idealista se templa con la realidad.
Misericordia amplía el panorama hacia el extremo opuesto: Benina, una anciana criada arruinada, sostiene a otros pobres con una misericordia inagotable. Comparte con Nazarín y Halma la misma esencia: amor abnegado y fe humilde. Si en Misericordia vemos la caridad desde abajo, en Halma contemplamos la caridad desde arriba. Ubicadas casi consecutivas en la bibliografía de Galdós, ambas parecen dos caras de la misma medalla: hay un aire milagrero sutil, una religiosidad popular que brilla en la cueva del hambre y en el palacio devenido asilo. Galdós equilibra mística y realismo crítico: ni Benina ni Halma cambian el mundo materialmente, pero su presencia introduce un destello de esperanza moral. Esa ambivalencia –santidad válida pero insuficiente– es el mensaje común del ciclo.
Además, otras novelas de la época dialogan con Halma: Ángel Guerra (1891) presenta a un revolucionario que, tras crisis personal, abraza la fe y planifica una comunidad agrícola religiosa (anticipando rasgos de Halma); La loca de la casa (1892) explora lo visionario y místico. En conjunto, estas obras forman el ciclo espiritual tardío de Galdós, preocupado por la dimensión ética y social de la España finisecular.
Conclusión. Halma combina crítica social y elevación espiritual con maestría. En un contexto de incertidumbre nacional, presenta personajes guiados por la caridad y examina las tensiones entre ideal y realidad, fe y pragmatismo. Con estilo sobrio y simbólico, Galdós logra emocionar con la sinceridad de Halma y sus pobres e invita a reflexionar sobre la eficacia de la bondad en un mundo imperfecto. Junto a Nazarín y Misericordia, Halma ilumina la faceta más espiritual y compasiva de Galdós, reafirmándolo no solo como gran novelista realista, sino como pensador moral de su tiempo. Tal vez su legado más perdurable sea ese llamado a practicar la misericordia sin límites –un ideal quizá imposible en términos sociales, pero necesario en términos humanos– y la pregunta que nos deja: ¿es suficiente la santidad individual para redimir un mundo materialista? Galdós no da respuesta clara, pero nos lega el ejemplo de Catalina de Halma, cuya fe en la caridad queda como faro ético, aunque su “ínsula” benéfica sea pequeña frente al océano de la realidad.
Fuentes: Obras de Benito Pérez Galdós (Halma, Nazarín, Misericordia) y crítica académica general sobre el ciclo espiritualista y la recepción contemporánea de Halma (incluida la de Clarín).


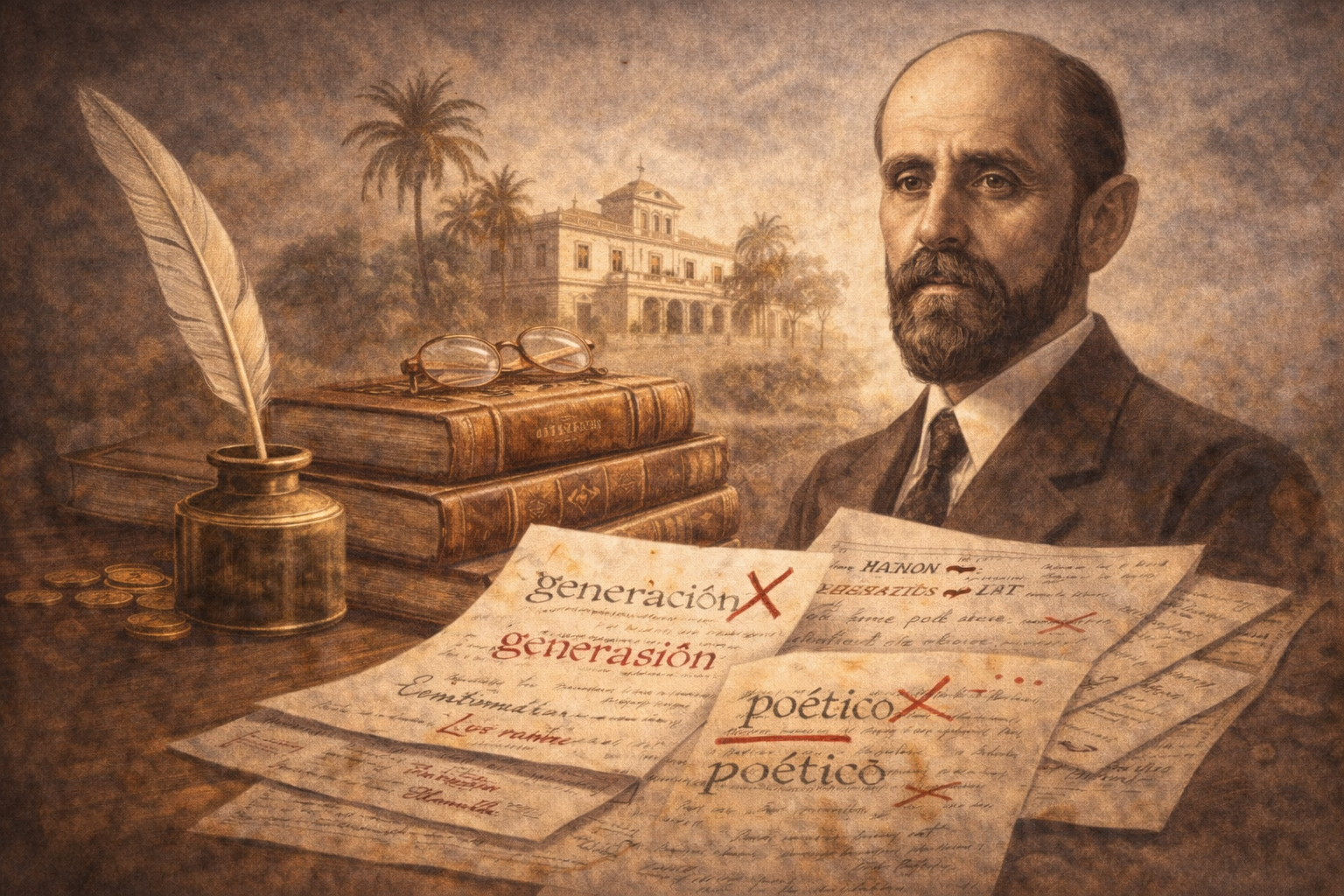
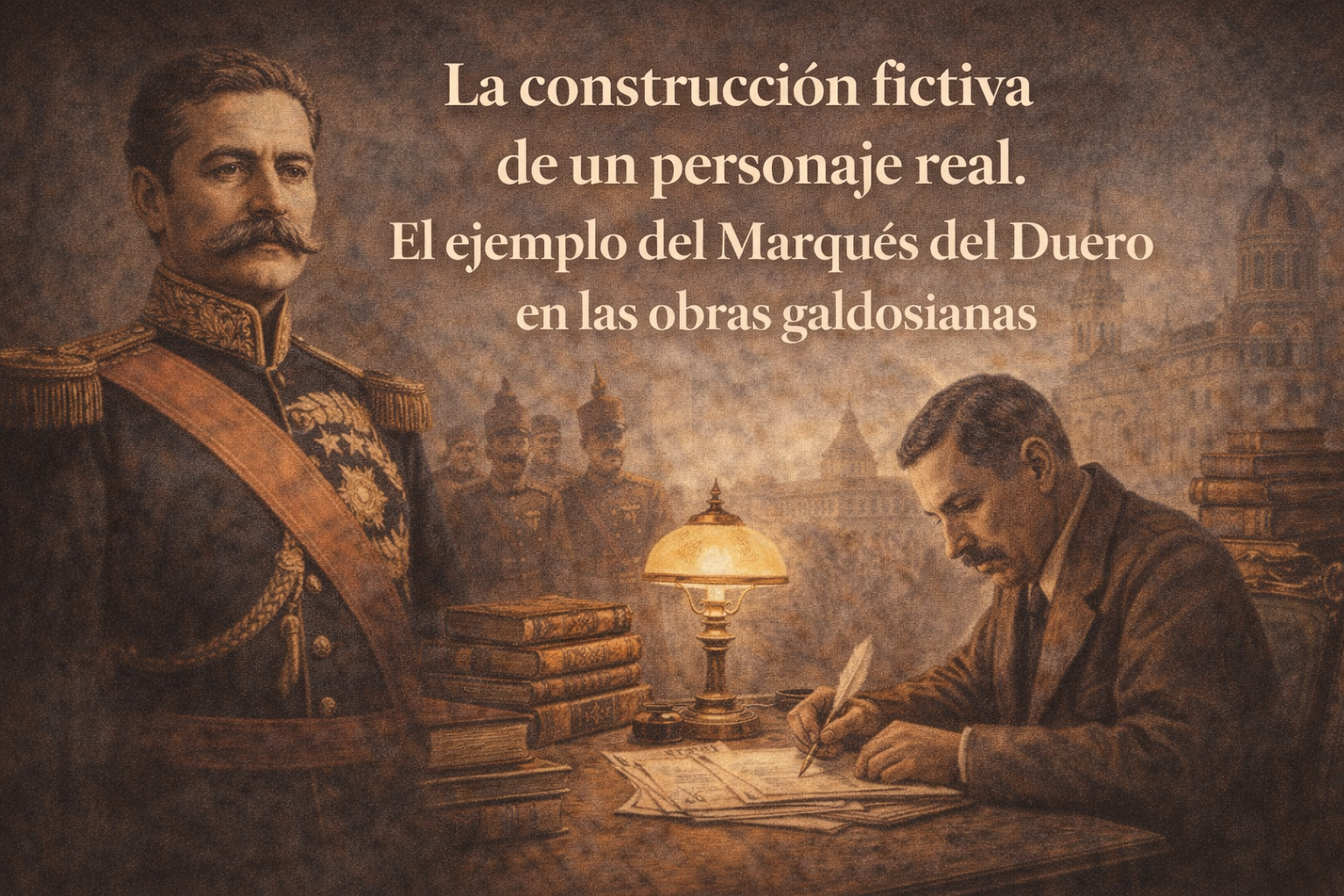



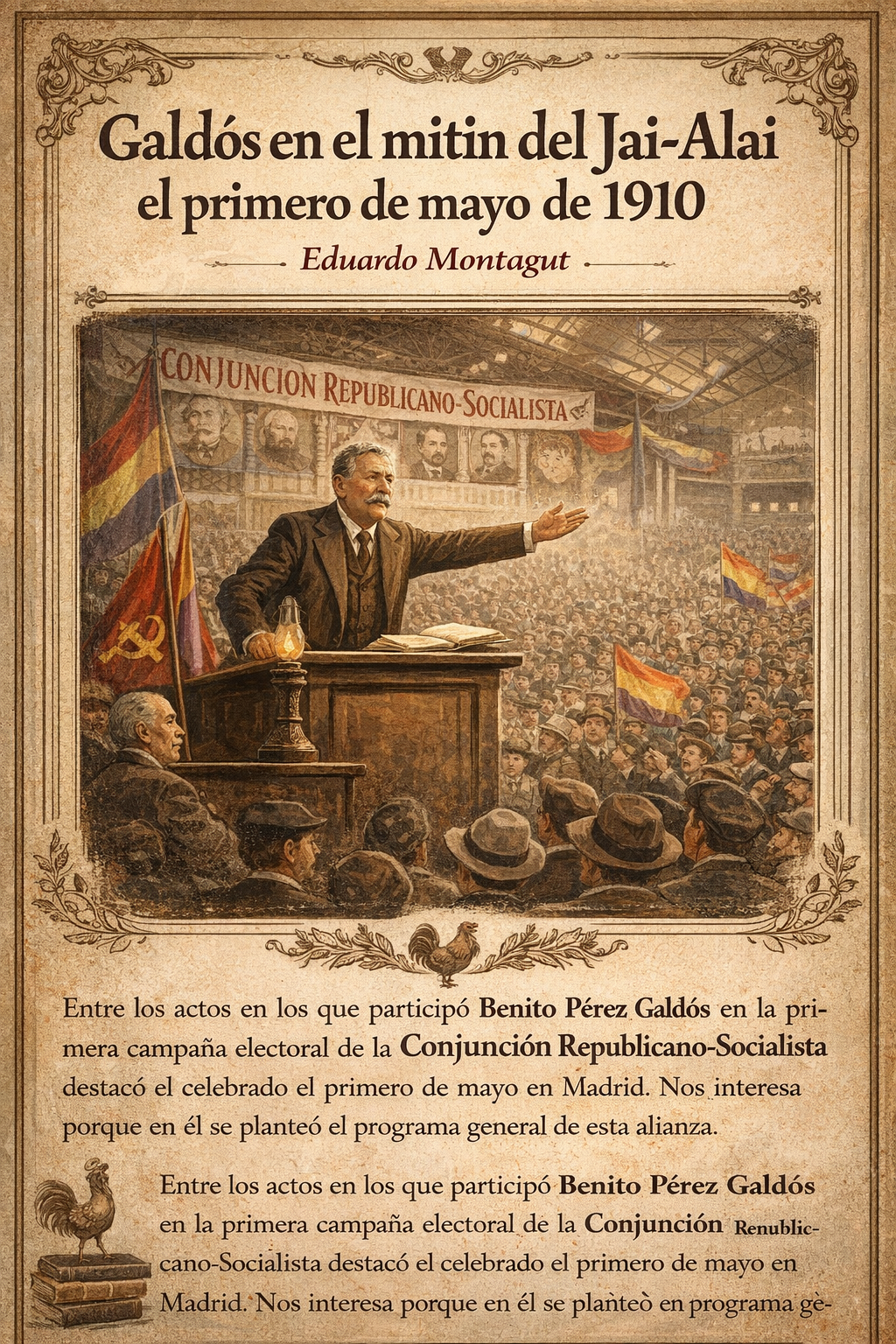
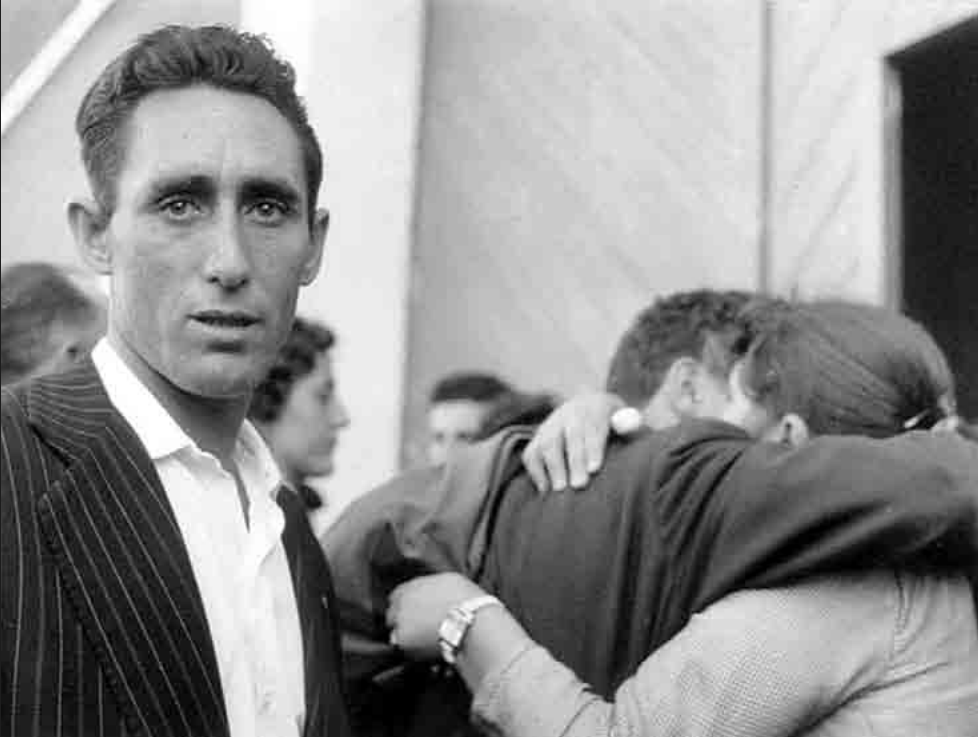
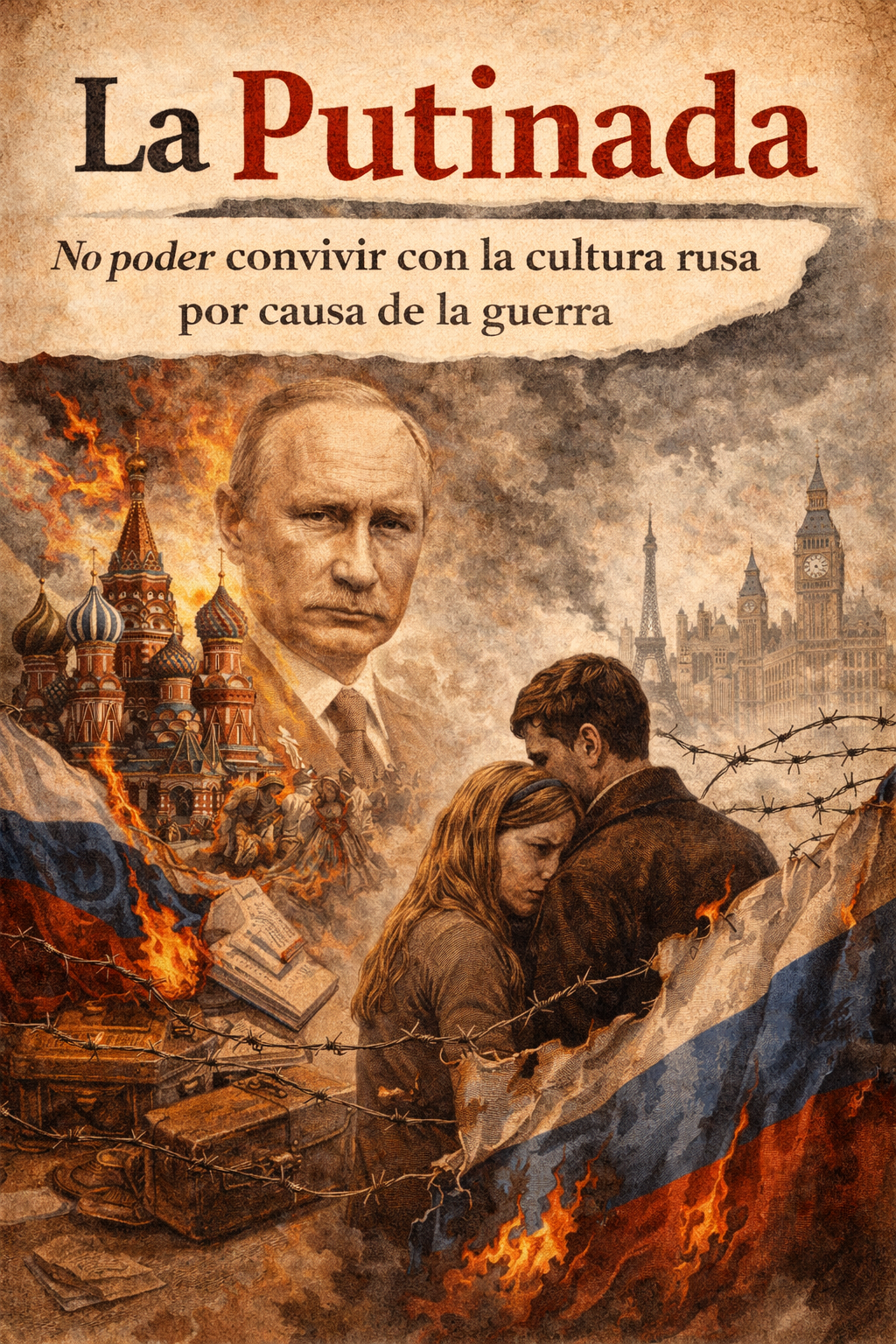






Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/register?ref=IXBIAFVY