No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Transcripción de la carta
San Petersburgo, 20 de enero de 1857.
Mi querido amigo: Cada día me encuentro peor de salud en este clima, y sin embargo, la curiosidad bastaría a detenerme aquí si el deber no me detuviera. Esta nación es tan digna de estudio que, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre ella, aún tiene más que ver y que notar de nunca visto ni oído. Anteayer, día de Reyes, según el estilo ruso, tuvo lugar la ceremonia de la bendición de las aguas del Neva. Multitud de gente asistió a esta fiesta popular y religiosa. El cuerpo diplomático, las damas de la corte y los altos funcionarios vieron la función desde los balcones de Palacio, al lado de Sus Majestades. No me atrevo a describirla porque no la vi. Un fuerte constipado me detuvo en casa.
He conocido a varios literatos y periodistas rusos, entre ellos a Botkine, que estuvo en España durante todo el año de 1840, y luego ha publicado, en cartas, sus impresiones de viaje. Botkine me mostró su obra sobre España, mas, como está en ruso, no pude entender una sola palabra. Sólo noté que había traducido en ella algunos de nuestros antiguos romances, como, por ejemplo, uno de los que relatan la muerte de don Alonso de Aguilar. En la larga conversación que tuve con él, observé asimismo que era hombre de buen gusto literario y de varia erudición; pero que de las cosas de España, y en especial de nuestra literatura, que fue de lo que más hablamos, sabía poquísimo, disculpándose él de esta ignorancia –en mi entender indisculpable– para quien ha estado un año en España, ha escrito un libro sobre España y dice que sabe el castellano, con decir que nuestros libros no se encuentran en parte alguna.
Ello es que ni siquiera sabía el nombre del duque de Rivas, que siendo, como es, el regenerador de nuestra literatura romancesca y uno de los poetas más originales y fecundos que España ha producido, no debiera estar tan olvidado de propios y extraños; y digo olvidado porque escribiéndose hoy día tantos artículos de crítica sobre obras que muy a menudo están por bajo de la crítica, ni en revistas nacionales ni en revistas extranjeras he visto aún una crítica seria y digna de las obras completas de nuestro duque. Lo menos malo, aunque anterior a la publicación de las obras completas, es un articulejo de Mazade. Yo hablé a Botkine de estas obras completas, y muy singularmente del Don Álvaro, cuyo argumento referí punto por punto, con el mayor primor que pude, y procurando hacer resaltar todas sus bellezas. También le prometí un ejemplar de las mencionadas obras, y espero de la bondad de usted que me le envíe, o se le envíe, a la mayor brevedad posible.
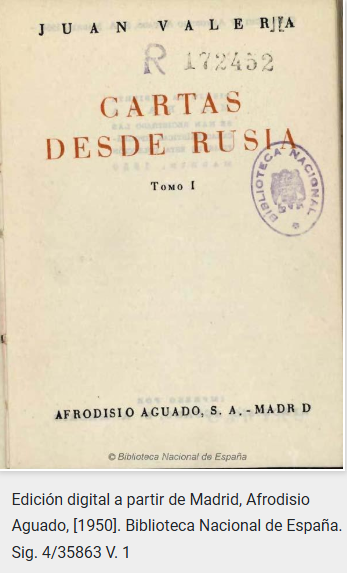
Ya creo haber dicho a usted que, si el duque de Osuna estuviese autorizado para ofrecer a este Gobierno que los buques rusos serán igualados en España a los de la nación más favorecida, y eximidos, si se puede, del derecho diferencial de bandera, cuyo mínimum es un 20 por 100, aquí nos eximirían en seguida del derecho adicional, que importa 50. Nuestro comercio con Rusia es ya considerable, podrá serlo más cuando se haga bajo bandera española, y merece bien que el arreglo indicado se verifique pronto. Sólo en el puerto de San Petersburgo hemos importado en 1856, 25.758 cajas de azúcar, 2.481 pipas de vino de Jerez, Málaga y de Benicarló, sin contar los toneles, botellas y otras vasijas que han entrado también con el mismo líquido, y 4.248 barras o galápagos de plomo. El plomo manufacturado creo que no puede entrar aquí, reservándose el Gobierno el derecho de hacer las municiones. Aunque las minas del Altái producen anualmente de 700 a 800 toneladas de este metal, dista mucho esta cantidad de ser bastante para el consumo, y nuestro comercio de plomo podría aumentarse notablemente en este país. Del de vinos no digo nada. Esta gente es aficionadilla a empinar el codo y a tener caliente el estómago, para lo cual no hay como nuestros vinos, a los cuales, más que a ninguno, se les puede aplicar aquello del Dante, de que los mismos rayos del sol se condensan y toman cuerpo en las uvas, para que los hombres se los beban. También han entrado en San Petersburgo, durante el último año, de 200 a 300 pipas y muchos botijas y pipotes de aceite; higos, pasas, limones, naranjas, almendras, cebollas y otras frutas frescas, secas y en dulce. Cosas de más peso y sustancia, como v. g., jamones de Galicia y de Trévelez, empiezan ya a apreciarse aquí; pero la importación es hasta ahora insignificante. Yo, sin embargo, estoy completamente persuadido de que si algún mercader se aventurase a enviar por aquí los tales jamones y otras golosinas de cerdo, como chorizos, salchichas y embuchados, lo vendería todo a muy alto precio, y aquí se lo manducarían para hacer boca, en aquella especie de prolegómenos que hay antes de toda comida. Cigarros de la Habana se consumen aquí bastantes, y todos, o los más, deben venir de Hamburgo. Los derechos que adeudan han de ser enormes a juzgar por lo caros que están los cigarros. El que estoy fumando en este momento me sale por más de tres reales, y no es de los mejores ni de los más aromáticos. Lo que aquí fuman por lo general, y lo que hace las delicias de las damas, son los cigarritos de papel, muy cucamente confeccionados, que llaman papirós. El tabaco de que están rellenos estos papirós viene de Turquía, de Egipto, de Persia y del sur de la Rusia. La Besarabia, la Ucrania, la provincia de Saratoff y otras, producen hasta 49 millones de hectólitros. Ya ve usted cómo, a propósito del comercio de España con San Petersburgo, me he entregado a las más graves reflexiones, y no habrá quien me acuse de insustancial. Con Riga, con Odessa y otros puertos debe ser nuestro comercio más importante aún; pero siempre bajo bandera extranjera. Del Gobierno sólo pende ahora el que no haya obstáculos para que prospere y se haga bajo el pabellón nacional.
Siguen aquí los bailes y otras diversiones a que somos siempre convidados. Esta gente, amabilísima con el duque y, por él, con nosotros. Han incluido oficialmente al duque en la lista del cuerpo diplomático, y el duque y su comitiva van a todas las funciones de la corte, ocupando siempre lugar muy preferente.
En estos días no hemos ido a ver ningún establecimiento público, si no se tienen por tales las tiendas, donde hemos visto curiosísimos y ricos productos de la industria rusa y de los pueblos sujetos a su imperio. Allí, puñales, cimitarras y pistolas persas, circasianas y georgianas; tapetes, gorros y babuchas primorosamente bordados; vasos, cajas y otros objetos de malaquita; joyas que, por el arte con que están hechas, compiten con las de Mortimer y que, por la invención y la originalidad, les son superiores; ricas telas de seda, tejidas en Persia y en Georgia, y qué sé yo cuántas cosas más, que sería largo enumerar y muy costoso comprar, aunque algo llevaré siempre para muestra.
A todo esto, sin embargo, no conocemos más que la alta sociedad de Rusia, que indispensablemente se asemeja a la de los otros pueblos, e ignoramos lo que éste es, si no hemos de juzgar a la ligera o guiarnos por lo que dicen los libros. Yo entiendo, con todo, que los habitantes de la Grande Rusia, que componen el núcleo de este Imperio, y son más de cuarenta millones, que hablan todos la mismísima lengua, desde el más rico al más pobre y desde el siervo al señor, son ágiles, robustos y sufridos en los trabajos, y ni muy feos ni muy bonitos, aunque tanto su hermosura como su fealdad nos chocan más que las que por ahí se usan, porque no está hecha la vista a considerarlas, y nos parecen más peregrinas y maravillosas. Creo, además, que esta gente tiene más entendimiento para las cosas prácticas de la vida que para las altas especulaciones metafísicas; que comprenden mejor lo que ven que lo que oyen, y lo que tocan que lo que ven; que imitan más que inventan, y que son, en el fondo del alma, más sensualistas que espiritualistas. Es tal su entusiasmo y su amor por la patria, que hacen de él una religión, de que el emperador es el ídolo. En cambio, materializan y achican algo la religión, para que quepa dentro de los confines del Imperio. Hay aquí un dios ruso, un dios nacional, como entre los antiguos pueblos de Asia. El pueblo practica más la moral que entiende los misterios del cristianismo. El clero predica poco y es menos activo en su caridad que el clero católico. El clérigo, que, como aquí, tiene hijos y mujer, según la carne, cuida menos de sus hijos espirituales. Los monjes rusos que guardan el celibato se nota que son, por lo general, más instruidos y devoués (devotos). Aquí los clérigos se dejan crecer la barba y la cabellera, y tienen muy respetables cataduras. Algunos hay grandes, hermosos y robustos a maravilla. El ropaje ancho y pomposo que llevan encima les da un aspecto más importante aún. No son tan ignorantes como se ha dado en suponer, y cuentan muy doctos teólogos entre ellos. Esta gente, como ya he dicho a usted, me parece más sensual que abstrusa, y entiende y se apropia mejor las ideas francesas que las alemanas. Moscú es la Ciudad Santa del vulgo; París la Ciudad Santa de la civilización, donde tiene fija la vista todo oficialete y toda dama elegante de esta tierra. Por agradar a los gárrulos ciudadanos de Atenas, fue Alejandro el macedón contra la Persia y contra la India. Dios sabe lo que podrá hacer algún Alejandro ruso, cuando no por agradar, por espantar a los ciudadanos de París, y conseguir que algún francés escriba algún libro en su elogio. La vanidad y presunción de esta gente es inaudita, y entiendo que mira con desprecio a todas las naciones de Europa. Sólo aborrecen de todo corazón a la Inglaterra, estimándola en mucho. Se admiran de lo francés, estimándolo acaso menos, pero entendiéndolo mejor y simpatizando con ello. De los turcos hablan aquí peor que Mahoma del tocino. De los persas, de los compatriotas de Hafiz, de Firdusi y de Saadi, dicen aquí, en confianza, que son sucios, ignorantes, malos soldados y otras cosas que callo. De los austríacos, lo menos que dicen es que son ingratos y falsos como Judas. De Italia, que es un país degenerado y hasta sepultado en la barbarie. Pocos saben aquí que en Italia aún hay sabios, poetas y artistas. De España creen que hay muchos ladrones, una anarquía completa y ninguna esperanza de que un Gobierno cualquiera se consolide y dure más de uno o dos años. Esto, o más extrañas cosas aún, son las que creen las gentes vulgares, entre las cuales se pueden colocar no pocas de las más cogotudas y autorizadas por su posición. Claro es que en Rusia hay, como en todas partes, personas muy instruidas que piensan de otro modo; pero el sentimiento instintivo es idéntico.
Adiós, y créame su verdadero amigo y seguro servidor, q. b. s. m.,
Juan Valera.
Comentario
Contexto y género epistolar: Esta carta forma parte de las Cartas desde Rusia escritas por Juan Valera entre finales de 1856 y mediados de 1857 durante su misión diplomática en el Imperio ruso. En concreto, está fechada el 20 de enero de 1857 en San Petersburgo y dirigida a su amigo y superior Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar, quien entonces era un destacado literato y diplomático español. Valera acompañaba al duque de Osuna en una embajada extraordinaria enviada a Rusia poco después de la Guerra de Crimea (1853-1856), en un momento en que reinaba el zar Alejandro II. Se trata de una carta privada que, como muchas otras de esta colección, fue publicada posteriormente en la prensa española por su destinatario, dado el interés que suscitaron las vivaces impresiones de Valera sobre aquel destino exóticol. Por tanto, aunque es una misiva personal, tiene también un tono de crónica de viaje pensado para entretener a un público más amplio. El propio Valera advierte en sus cartas que no pretende hacer un análisis profundo del enorme Imperio ruso, sino más bien compartir observaciones curiosas y anécdotas de forma amena. En efecto, la carta combina el formato epistolar –con su saludo inicial, estilo directo y despedida cortés final– con descripciones vívidas y digresiones reflexivas propias de un relato de viajes decimonónico.
Estilo y tono: Valera escribe en un estilo claro, lleno de viveza, erudición y un sutil humor irónico. Como epistológrafo, se muestra “irónico, ingenioso, agudo observador y de una inmensa cultura”. El tono general de la carta es coloquial y desenfadado, apropiado para la confianza que tiene con su amigo. Valera alterna entre comentarios personales (como sus quejas sobre la salud y el clima riguroso) y descripciones detalladas de lo que ve y piensa en Rusia, manteniendo siempre un aire de complicidad y modestia. Por ejemplo, comienza refiriendo con naturalidad sus molestias físicas por el frío y cómo aun así la “curiosidad bastaría a detenerme aquí”. Este arranque cercano y casi conversacional engancha al lector y establece la voz personal del autor. A lo largo del texto emplea frases largas y bien construidas, llenas de incisos y matices, que reflejan su pensamiento complejo pero expuesto de forma accesible. Abundan las referencias cultas (cita a Dante, a Alejandro Magno, a poetas persas como Hafiz, Firdusi o Saadi) y los guiños literarios, que Valera introduce con ligereza, sin pedantería, para enriquecer sus observaciones. El humor irónico se manifiesta en muchas líneas, ya sea al quejarse de que su jefe “prefiere que le llamen mi general” teniendo un ayudante militar en vez de un secretario letrado (comentario en otra carta cercana) o, en esta misiva, al relatar costumbres rusas con cierta sorna. Un buen ejemplo es cuando, al enumerar los prejuicios de los rusos hacia otras naciones, comenta que “de los turcos hablan aquí peor que Mahoma del tocino”, una expresión ingeniosa y pintoresca. También resulta burlón el modo en que describe sus propias actividades diplomáticas: mientras el duque asiste a una revista militar a 15 grados bajo cero, Valera bromea con que él irá a “pasar revista” a cierta amazona (Mlle. Formosa) en un teatro, insinuando aventuras galantes con fina ironía. Estos toques humorísticos y autoparódicos alivian el tono y revelan la personalidad cosmopolita y socarrona de Valera.
Trasfondo histórico y cultural: La carta nos sitúa en la corte de San Petersburgo en pleno invierno de 1857, mostrando el contraste entre la sofisticación imperial rusa y la perspectiva de un observador español. Históricamente, Rusia acababa de salir de la derrota en la Guerra de Crimea frente a una alianza de potencias occidentales, lo que explica ciertas actitudes que Valera percibe en la sociedad rusa (por ejemplo, la “aborrecen de todo corazón la Inglaterra, estimándola en mucho”, reflejo del resentimiento mezclado con respeto hacia los ingleses tras la guerra). Alejandro II llevaba poco tiempo en el trono (desde 1855) y se iniciaba un periodo de reformas moderadas en Rusia, aunque aún imperaba un régimen autocrático y una sociedad muy estratificada. En España, mientras tanto, reinaba Isabel II y el país atravesaba frecuentes crisis gubernamentales en la década de 1850, algo que no pasaba desapercibido en el extranjero: Valera señala que los rusos creen que en España hay “una anarquía completa” y que ningún gobierno dura más de dos años, apreciación que, aunque exagerada, tiene base en la inestabilidad política española de la época (pronunciamientos militares, alternancia continua de partidos). Estos datos de contexto ayudan a comprender varios pasajes de la carta y las referencias que en ella hace el autor.
En el aspecto cultural, Valera se mueve en los círculos más altos de la capital imperial, frecuentando bailes, banquetes y tertulias de la nobleza y diplomacia. La carta menciona cómo “llueven sobre nosotros los obsequios y convites” en casas de ministros, príncipes y condes, y distingue entre dos tipos de tertulias: las de las cortesanas (“Aspasias y Lais”) donde reinan el cancán y la semi-borrachera, y las de la alta sociedad elegante. Esta observación, de otra carta contemporánea, coincide con el cuadro que traza Valera en la misiva seleccionada: los bailes suntuosos, las cenas opíparas (en Rusia “no se concibe diversión alguna en que no se manduque algo”, escribe con gracia en otra carta) y el refinamiento exquisito de la cocina y las fiestas. Valera queda deslumbrado por la riqueza y el lujo de San Petersburgo –habla de “comidas tan maravillosas” y de combinaciones culinarias sorprendentes– pero al mismo tiempo deja entrever una conciencia crítica: comenta que toda esa vida “transcurría de espaldas a las penalidades del pueblo llano”. En la carta del 20 de enero, de hecho, admite “no conocemos más que la alta sociedad de Rusia… e ignoramos lo que [el pueblo] es”. Es decir, reconoce que su experiencia se limita al círculo aristocrático, muy similar al de cualquier otra gran capital europea, y que la “verdadera” Rusia profunda permanece para él elusiva, salvo por lo que lee en libros. Esta honesta admisión contextualiza sus opiniones: Valera está describiendo sobre todo la sociedad cortesana y cosmopolita de San Petersburgo, no la realidad de los campesinos o siervos rusos. El idioma también fue una barrera cultural importante –Valera no hablaba ruso–, lo que señala al mencionar que Botkine le mostró su libro en ruso y “no pude entender una sola palabra”. De hecho, toda la alta sociedad rusa se comunicaba en francés (lengua que Valera sí dominaba), algo común en la nobleza de la época. Esta preferencia por el francés la lamenta Valera en otras cartas, pues le impidió conocer mejor la cultura y literatura rusas tradicionales.
Visión de Rusia y de Europa: Uno de los pasajes más sustanciosos de la carta es aquel en que Valera se aventura a caracterizar el “alma” rusa y a contrastar la mentalidad rusa con la de otras naciones europeas. Aunque insiste en que sus impresiones son limitadas, Valera ofrece un bosquejo bastante agudo (y por momentos polémico) del carácter nacional ruso tal como él lo percibe en 1857. En su análisis, el ruso común le parece físicamente resistente y sufrido (“ágiles, robustos y sufridos en los trabajos”), ni más feo ni más guapo que otros europeos, pero con rasgos que al extranjero se le antojan “más peregrinos y maravillosos” por la falta de costumbre. Intelectualmente, opina que tienen aptitudes más prácticas que especulativas: “comprenden mejor lo que ven…; imitan más que inventan”, resume, tildándolos de “sensualistas más que espiritualistas”. Estas afirmaciones reflejan ciertos estereotipos decimonónicos (la idea de que Rusia importaba las ideas de Europa más de lo que creaba propias, o que su pueblo era más terrenal que idealista) y posiblemente la perspectiva de un español acostumbrado a la tradición filosófica latina y católica, que ve en la mentalidad ortodoxa algo más sensual o material. Valera señala con fascinación el profundo amor patriótico de los rusos, un patriotismo casi místico que convierte a la patria en religión y al zar en un ídolo casi divino. Esta observación es muy certera respecto al mesianismo nacionalista ruso y la sacralización de la figura del emperador en el imaginario popular. Añade con agudeza que, a la inversa, la religión ortodoxa se “materializa y achica” dentro de los límites nacionales: “Hay aquí un dios ruso, un dios nacional”. Es decir, critica que el sentimiento religioso se supedita al nacionalismo, reduciéndose a una fe patriótica más que universal.
En cuanto a la religión organizada, la carta contrasta la Iglesia ortodoxa rusa con la católica de su país. Valera percibe que el clero ortodoxo es menos activo en predicar y en caridad que el católico, y sugiere que el hecho de que los popes puedan casarse (tener “mujer e hijos, según la carne”) los hace descuidar un poco a sus fieles en comparación con la entrega célibe del clero católico. Sin embargo, reconoce que los monjes que sí practican el celibato suelen ser más cultos y devotos, y que en general no todos los sacerdotes rusos son ignorantes, habiendo entre ellos teólogos muy doctos. Le llama la atención la imponente presencia física de los curas ortodoxos, con sus largas barbas, melenas y ornamentos pomposos, que les dan “muy respetables cataduras” y aire majestuoso. Todos estos comentarios reflejan la mirada de un católico liberal del siglo XIX, que observa con mezcla de curiosidad y cierto prejuicio la diferencia ritual y disciplinaria de la Iglesia oriental. Valera muestra respeto pero también comparación valorativa: por ejemplo, implícitamente valora la mayor predicación y caridad católica frente a la ortodoxa. No obstante, su tono no es de ataque, sino más bien analítico y pintoresco, describiendo lo que ve (o lo que le cuentan, en este caso, pues algunas ceremonias como la de la Epifanía no pudo presenciarlas por hallarse enfermo).
Finalmente, la carta ofrece un panorama irónico de cómo los rusos ven al resto de Europa, lo cual a su vez satiriza el propio chovinismo ruso. Valera enumera los estereotipos que circulaban en San Petersburgo sobre varias naciones: el desprecio hacia “la Inglaterra” (Inglaterra), a la que a la vez odian y admiran mucho; la fascinación por Francia, país cuyas ideas entienden y con el que simpatizan aunque digan valorarlo menos; el aborrecimiento de turcos y persas, a quienes tachan de atrasados e inferiores de maneras coloridas; la desconfianza hacia Austria (considerada ingrata y traicionera por no haber apoyado suficientemente a Rusia); la convicción de que Italia es un país decadente y bárbaro; y la creencia de que España entera es poco menos que un nido de ladrones sumido en la anarquía política. Esta retahíla de juicios foráneos resulta muy reveladora. Por un lado, Valera la expone con sorna y cierto distanciamiento crítico: al calificar de “inaudita” la “vanidad y presunción” de los rusos, deja claro que encuentra exageradas y arrogantes tales opiniones. La comparación con Alejandro Magno que hace justo antes (sugiriendo que “algún Alejandro ruso” podría emprender conquistas solo para epatar a París y ganarse el elogio de los franceses) es un comentario irónico que evidencia lo que Valera percibe como un deseo ruso de reconocimiento internacional desmesurado. Por otro lado, al enumerar estos prejuicios, el autor también nos permite entrever la posición de España en el concierto europeo de la época vista desde fuera: un país con fama de inestable e inseguro. Esto debió de doler al diplomático y hombre de letras patriota que era Valera, lo que explica por qué dedica buena parte de la carta a hablar de la literatura española no apreciada en Europa. Valera se queja de que incluso un “hispanófilo” como el crítico ruso Vasili Botkin “ni siquiera sabía el nombre del duque de Rivas”, uno de los grandes poetas del Romanticismo español. Indignado por esta ignorancia, Valera hace en la carta una defensa apasionada de la obra de Ángel de Saavedra (Duque de Rivas), calificándolo como “regenerador de nuestra literatura romancesca y uno de los poetas más originales y fecundos” de España. Se nota aquí su orgullo nacional herido y su afán por difundir la cultura española: cuenta cómo “referí [a Botkin] punto por punto” el argumento del drama Don Álvaro resaltando todas sus bellezas, y cómo le prometió enviarle las Obras completas del Duque de Rivas. Sabemos por otras fuentes que Valera esperaba que Botkin pudiera traducir al ruso esas obras, con la esperanza de que la literatura española fuese más conocida y apreciada en Rusia. En este gesto vemos a Valera no solo como un observador, sino como un puente cultural activo: utiliza su posición diplomática para intercambiar libros e ideas, en un temprano ejercicio de diplomacia cultural. Este empeño por “dar a conocer… la literatura española” en el extranjero sería una constante en la carrera de Valerac.
Conclusión: En suma, esta carta desde Rusia de Juan Valera es un texto riquísimo que combina la narración de experiencias cotidianas con agudas reflexiones sobre la cultura. Su estilo epistolar ágil, lleno de ironía y amenidad, la hace muy entretenida a la vez que informativa. Valera nos transporta a la San Petersburgo imperial con descripciones de las fastuosas veladas aristocráticas, de los exóticos productos orientales en las tiendas, del gélido clima y las ceremonias religiosas ortodoxas. Nos transmite su perspectiva personal –la de un diplomático español culto, liberal y curioso– ante ese mundo nuevo: se maravilla del esplendor y la hospitalidad rusos, pero también observa sus excesos; valora la lealtad patriótica de aquel pueblo, pero cuestiona su vanidad y su falta de originalidad intelectual; compara con sinceridad las diferencias entre Rusia y Occidente, sin dejar de hacer autocrítica indirecta hacia España al reflejar cómo nos ven desde fuera. El tono de la carta oscila entre el entusiasmo del viajero fascinado y el distanciamiento crítico del pensador cosmopolita. En cuanto al estilo, destaca la maestría de Valera para el género epistolar: con naturalidad y gracia, logra que una comunicación privada adquiera valor literario y documental. Por todo ello, las Cartas desde Rusia se consideran hoy una de las mejores obras españolas de literatura de viajes del siglo XIXl, y esta misiva del 20 de enero de 1857 es un excelente ejemplo de la brillantez con que Juan Valera supo retratar, con pluma amena pero rigurosa, la sociedad rusa y europea de su tiempo desde la privilegiada atalaya de su experiencia diplomática.
Fuentes: Juan Valera, Cartas desde Rusia (Tomo I, 1856-1857), ed. Afrodisio Aguado (Madrid, 1950); Enrique Rubio Cremades, Valera y su relación con editores y escritores a través de su epistolariocervantesvirtual.com; Blog Libros de Cíbola: Reseña de Cartas desde Rusialibrosdecibola.wordpress.com



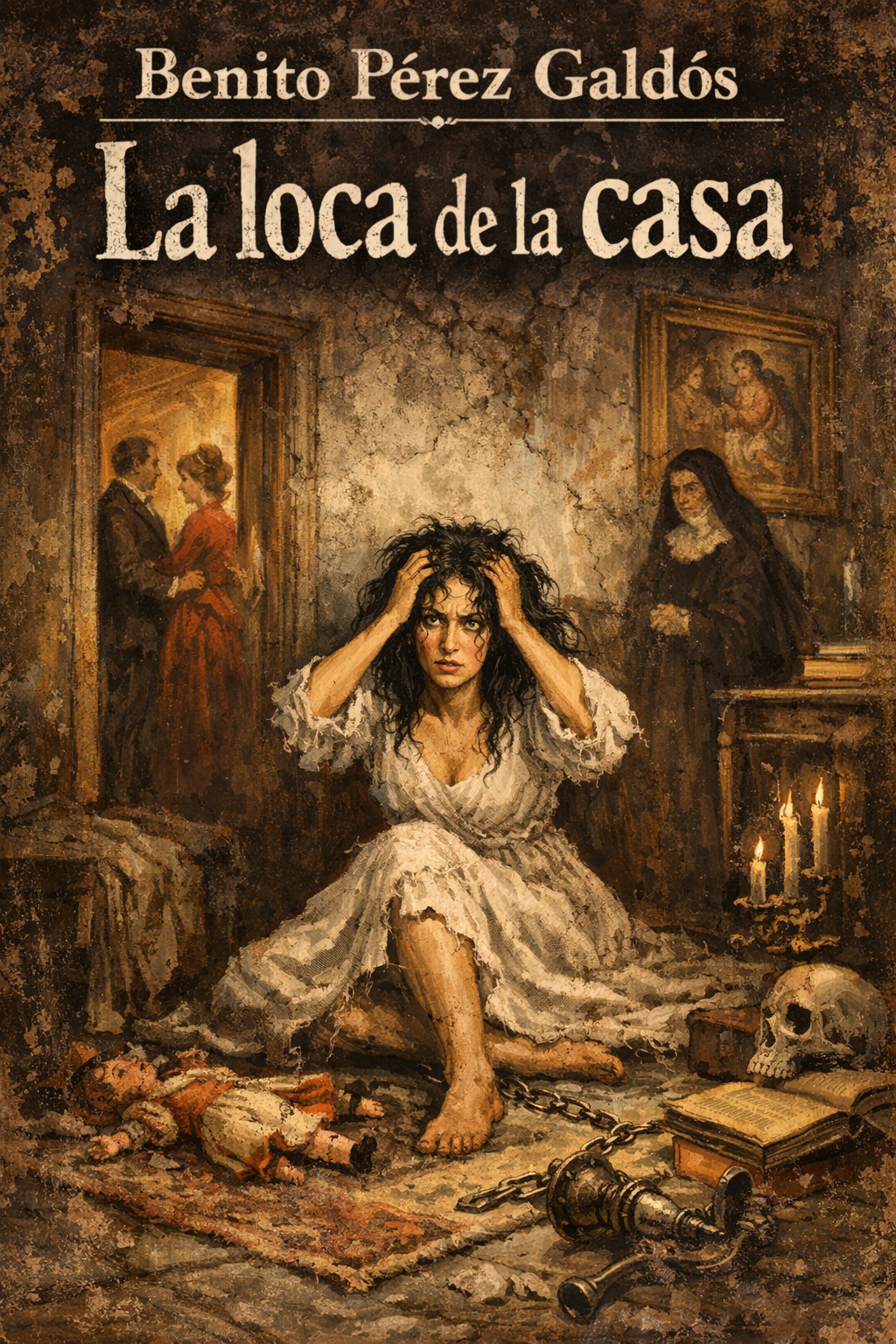



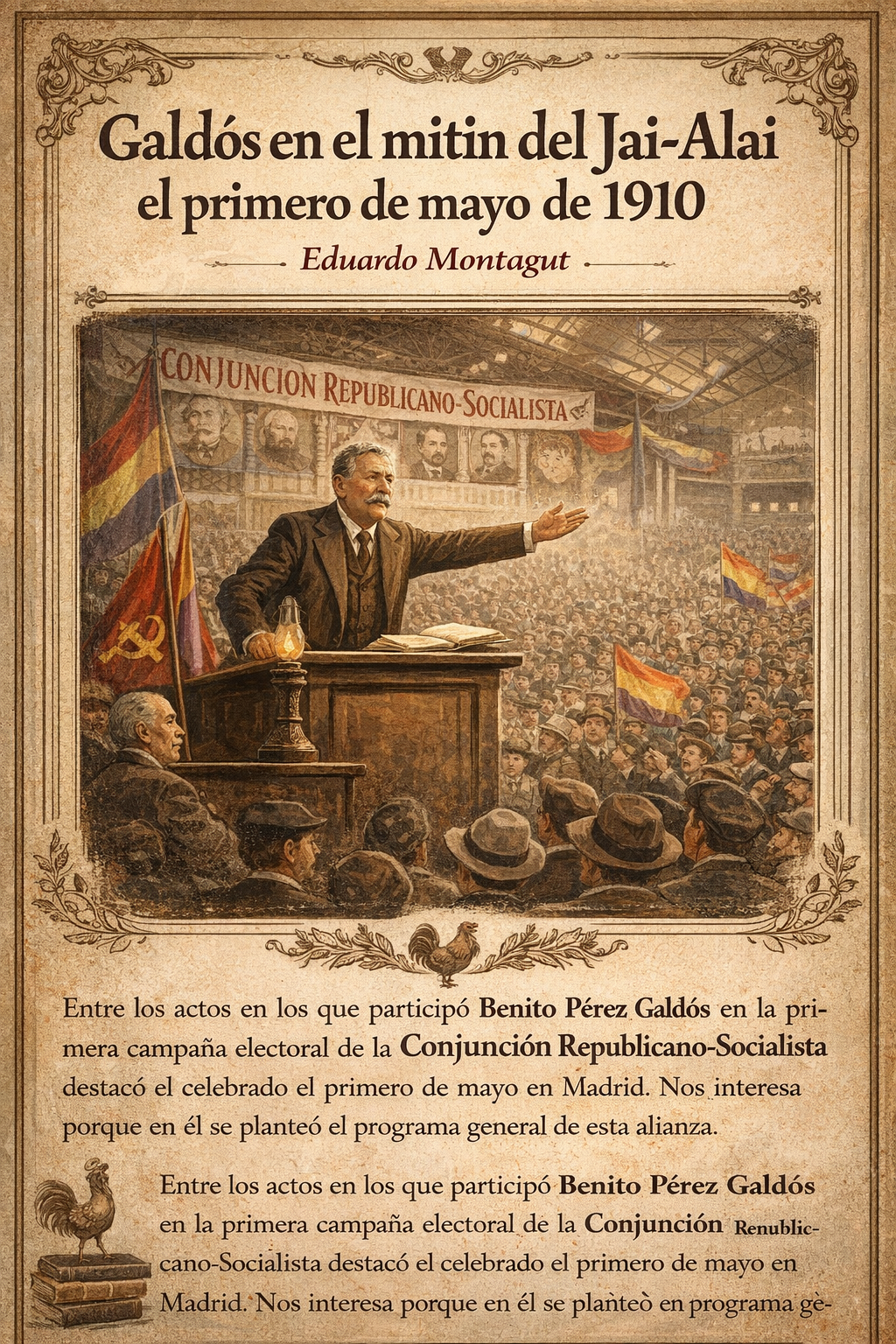
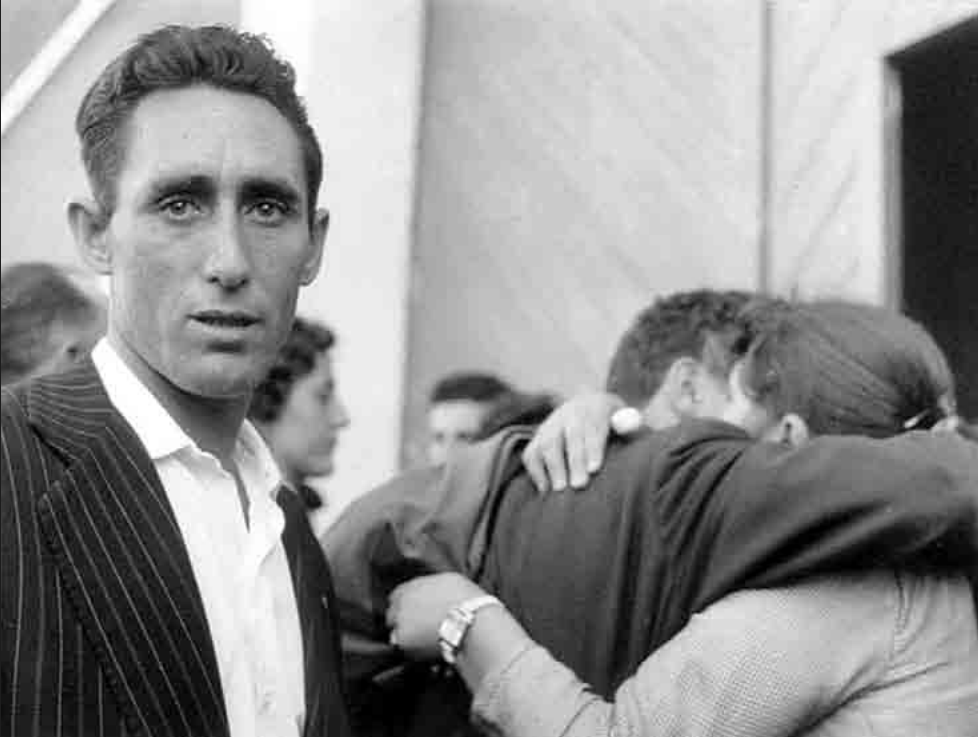
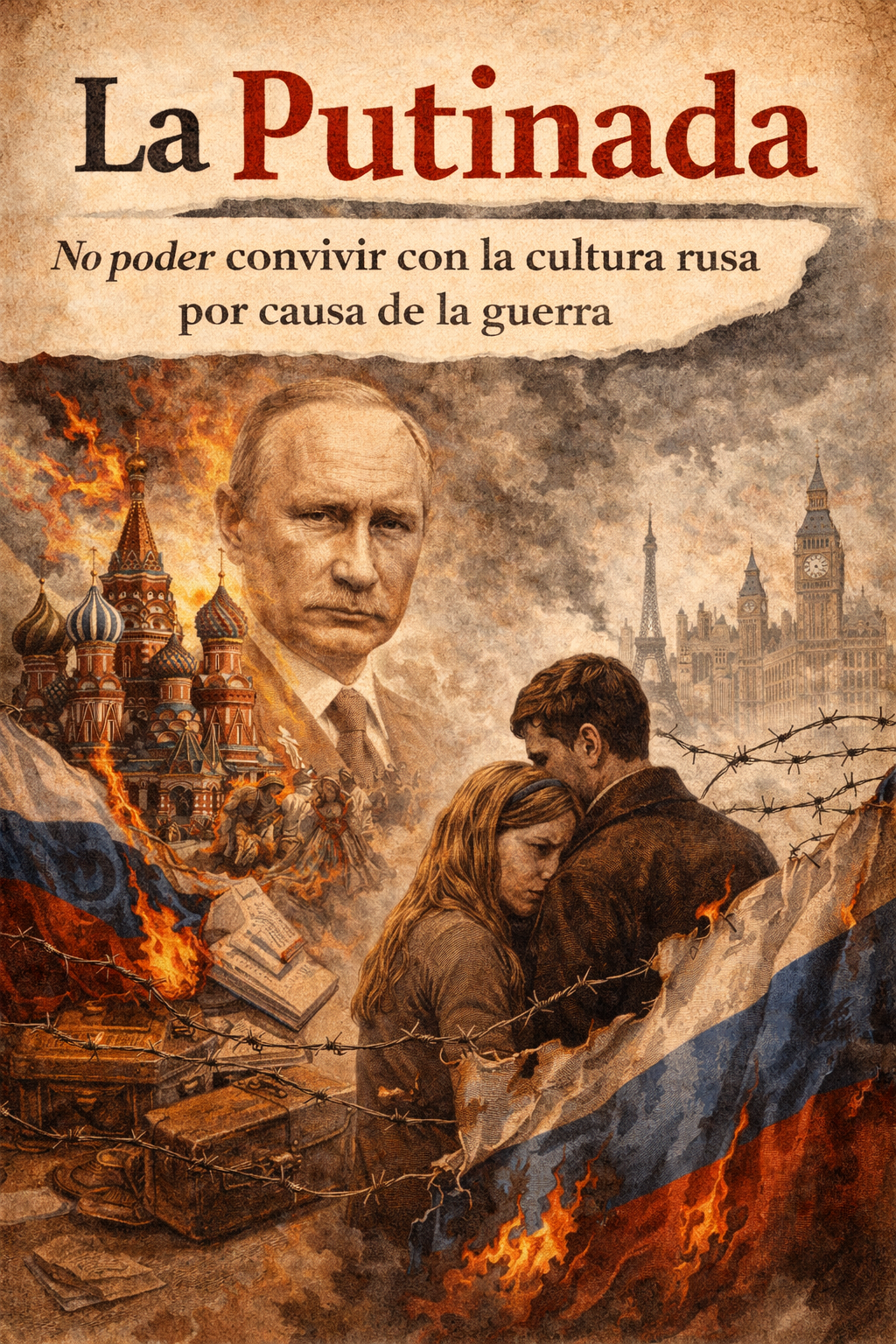






Flames01 is a solid option, nothing fancy but they deliver what they offer. No hassle withdrawals and good game selection. Good thing I found it: flames01
You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!
I’ve been surfing online greater than three hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the internet might be much more useful than ever before.
I believe this web site has got some very great info for everyone. «He who has not looked on Sorrow will never see Joy.» by Kahlil Gibran.