No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Con esta tragicomedia, Bárbara, estrenada por María Guerrero el 28 de marzo de 1905 en el Teatro Español, Galdós realiza una primera incursión en los elementos mitológicos que posteriormente desarrollará de una forma más completa en la obra Alceste. La pauta de la mitología clásica fue también para Galdós, al igual que para otros autores, como Joyce, una forma de dominar, de ordenar, de hacer un intento de reconstrucción y explicación de la historia contemporánea, sobre todo de la más reciente historia de España. Los mitos nos dan en ocasiones la clave de la búsqueda de la forma y del sentido de la acción. Lo mitológico, por tanto, es un elemento importante en este drama, creado por Galdós con la intención de penetrar en el mundo y en la ambientación más clásica.
Un mundo donde el paganismo y el cristianismo paradójicamente pueden llegar a confundir sus caminos y resoluciones. Por ello, hay discrepancias en la clasificación de este drama, aparentemente mitológico, pero de fundamentos tradicionalmente cristianos y espiritualistas. Algunos críticos como Carmen Menéndez Onrubia y el profesor Alan E. Smith ofrecen distintas lecturas sobre la cuestión mitológica de este drama. Menéndez Onrubia defiende la ausencia en esta obra de la cuestión mitológica, afirma que «exceptuando alguna alusión irónica en la burda ignorancia de Demetrio, está ausente en Bárbara«. Por el contrario, Alan E. Smith afirma que «Bárbara es una de las obras más ricamente mitológicas del teatro galdosiano». Y efectivamente, la intención de don Benito en el momento de creación de esta tragicomedia es la de profundizar en los mitos de la teogonía griega, pero esta idea no será desarrollada desde un todo mitológico, desde luego, hasta el estreno en 1914 de Alceste, obra netamente inspirada en el mito. Bárbara, creo, es una mixtura de paganismo y cristianismo, como igual mixtura se da en Alceste, reconocido por el propio Galdós en el prólogo que antecede a la obra37. Por ello intentaremos desde aquí esclarecer en algo el camino de la interpretación hermenéutica de los textos dramáticos de Galdós. Es el profesor Alan E.Smith, expone su idea sobre la dramática galdosiana, en una profunda relación y conexión con la mitología, o más bien con la idea de mito como base intelectual en la elaboración de los dramas de Galdós. Para la investigadora Carmen Menéndez Onrubia, es la correspondencia entre Galdós con Luis Morote y Navarro Ledesma la que esclarece que el ímpetu mitológico del escritor se refiere -aunque en un ambiente confuso- concretamente a la tragicomedia de Alceste.
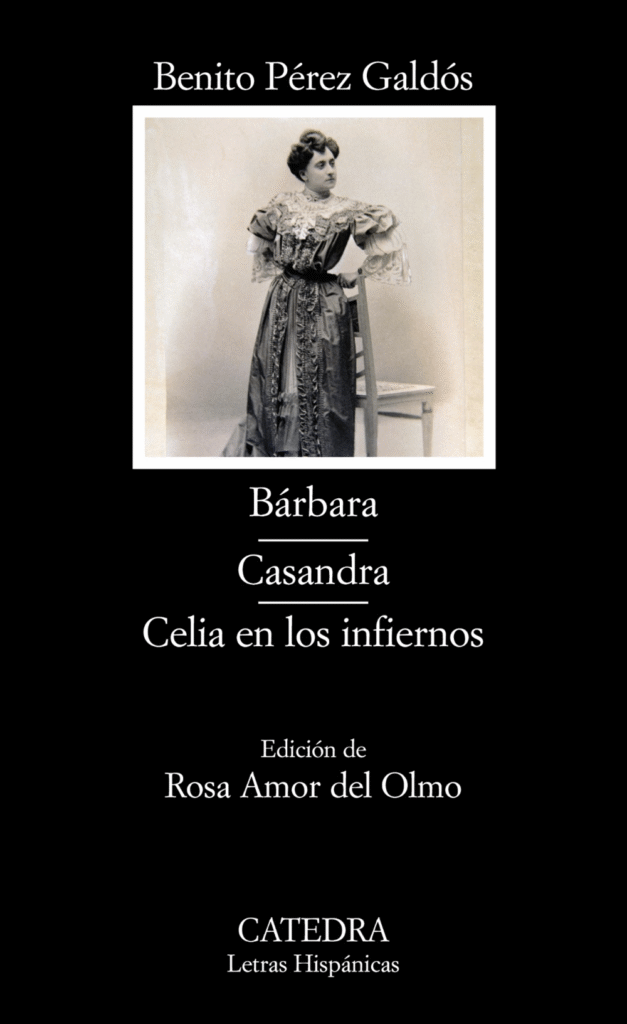
Como resultado, el personaje de Bárbara se presenta como una mujer que, al igual que otras protagonistas de la dramática galdosiana, se adelantará a su tiempo, no sólo en los conceptos sino en las acciones. La resolución de los conflictos generados por la acción, sitúa al personaje femenino en una posición novedosa que enfrenta y actúa de una forma insólita, en una sociedad también insólita a la hora de aceptar y conseguir determinadas atribuciones en la mujer y su integración social. Con este mito que Galdós recrea de la mujer tierra y del maltrato que sobre ella realiza el hombre, está describiendo una parte de España de un lado, porque representa el desarrollo de la mujer en un medio violento, y de otro, de una forma más genérica, está representando el dolor y la vejación que sobre España se está realizando.
No sólo es la exquisita ambientación helénica la que confiere el carácter clásico a este drama, sino más bien el hecho conceptual de la esencia de la obra. En la Escena Primera de la representación, el personaje Filemón esboza lo que va a suceder. Él es un hombre de erudición que culmina una obra, cuya proyección y saber no quiere que se pierda: La Condesa Bárbara -ineludible protagonista- costeará la impresión de lo que será su propia vida. «Como que transmitiré su nombre a la posteridad»- dice Filemón, quien será el encargado de colocar la persona de la Condesa Bárbara, en su personaje mitológico de Deméter y de Coré, como así lo expresa también en esta Escena Primera antecesora de lo que está por devenir:
FILEMÓN. Quería sorprenderte, ¡ji, ji!… (Con misterio) Esto es la noticia biográfica que ha de preceder a la obra…; noticias del autor, de mí, que no quiero confiar a nadie, por más que la modestia me obligue a callar más de cuatro cosas…
Es la propia biografía de Filemón la que nos pone en antecedentes de la divina cuestión. Adora a Bárbara, una mujer para quien desde la muerte de su padre ha sido su maestro. Filemón entonces escribe su gran obra sobre la antigua Grecia, plenamente consciente en que se debe perpetuar, inmortalizar su saber, inmortalizar el mito, en suma inmortalizar España por medio de lo mitológico como fórmula de paso hacia la eternidad:
FILEMÓN. (Leyendo rápidamente, a saltos) «El profesor Filemón Polidoro, nacido en Palermo, criado en Siracusa…ta, ta…, consagró toda su existencia al clasicismo griego… (Rápidamente, casi entre dientes) ta, ta… Rechazó honores, ta, ta, ta…, fue un investigador incansable…dió a conocer el mito arcaico de Deméter y Coré; descubrió la Afrodita Urania40, ta, ta…Las naciones extranjeras le proclamaron como el más eminente helenólogo y helenógrafo de su siglo…, ta, ta, ta…».
Deméter (Bárbara) representa, según indica su nombre, la madre Tierra, y es por tanto una versión particular de la antiquísima concepción de la Tierra como diosa, con una especial relación a la Naturaleza y a la cultura humana. Se atribuía a su influjo la prosperidad de las cosechas, y era además considerada como patrona de todos los oficios que están en una relación más o menos directa con la agricultura; ella fue, en efecto, la que primero enseñó a los hombres el arte de cultivar los campos. Así, Deméter se eleva a la condición de una auténtica diosa de la cultura, que por medio de la agricultura liberó a los hombres de su primitiva condición de cazadores y pastores, refinó sus costumbres y frenó sus salvajes impulsos por medio de la ley y de la moral. Recordaremos que estas son cualidades que Galdós atribuye muchas veces a sus protagonistas femeninas -siempre me refiero al teatro- como es el caso de Augusta (Realidad), donde la caracterización de diosa y de ninfa (divinidades secundarias) son ineludibles. En esta faceta de su personalidad, como fundadora del orden político y urbano, coincide con Dionisio, sobre todo en cuanto a su benéfica acción sobre el modo de vida de los hombres. De ahí la íntima relación de estas dos grandes divinidades culturales, vinculación que se expresa en los Misterios, en los que Dionisio aparece como hijo de Deméter en la instauración entre loshombres de un organismo político bien ordenado. Era también venerada como sancionadora del matrimonio, ya que éste constituye la indispensable base de la sociedad política, y también como rectora y patrona de las asambleas populares. Entre los mitos sagrados que van unidos al nombre de esta diosa, el más conocido y de importancia cultural es el rapto de su hija Perséfone o Coré.
No es difícil, por tanto, descubrir el sentido de este mito: no es otra cosa que una representación alegórica del espectáculo que todos los años se repite ante nuestros ojos del marchitamiento de la vegetación y de su revivificación en primavera. Cuando Coré reside en el reino de Hades, durante el invierno, parece como si la Naturaleza se vistiera de luto por la hija perdida. En los Misterios Eleusinos de la diosa Deméter, este perecer y rejuvenecerse regulares de la vegetación era concebido como símbolo de una idea más elevada, a saber, la de la inmortalidad del alma. Cada uno de los humanos participa igualmente del destino de Coré: también él es presa de la fría e inexorable muerte, pero sólo para renacer más tarde desde la noche del sepulcro a una vida más bella y gloriosa. Esta es la idea que desde la mitología presenta Galdós. Una mujer, Bárbara, cuyo instinto de defensa le hace matar, devorar al que la ultraja, con esto mata y muere su propia realidad, pero para poder proyectarse en una nueva vida bella y gloriosa. El Destino le ofrece la posibilidad de florecer de nuevo como la Diosa fértil que es, en una nueva vida, junto a un nuevo hombre, y expiar -ya fuera del mito- su culpa con el recuerdo de este nuevo hombre, que es, físicamente, el recuerdo de aquel que la ultrajaba. El mito de Perséfone es por tanto el símbolo de la Naturaleza que muere y renace continuamente. Hasta aquí, el mito se cumple en toda su proyección, pero si enlazamos con la idea de la inmortalidad del alma, la conclusión nos lleva al mismo tiempo a otra idea: la resurrección del ser.
Sucede con mucha frecuencia que la obra galdosiana, tiene según la perspectiva de estudio e investigación muchas lecturas, de ahí su magna proyección universal. La figura del segundo esposo es lo que constituye un problema a la hora de explicar esta circunstancia que ya se escapa del mito Perséfone o Coré. Pero como no interpretamos al pie de la letra, no hace falta quedarnos anclados en una resolución forzosamente mitológica. Aquí es donde interviene el componente espiritual más cercano al cristianismo, que como veremos mueve la capacidad de actuación de Leonardo, el enamorado de Bárbara, pugnando su profunda ética cristiana con la pagana de la protagonista.
Esta obra Galdós en cualquier caso la escribe además para el deleite, por la recreación estética ambiental, por cómo se suceden los acontecimientos, por la exposición y contraposición del mundo pagano contra el cristianismo, por los iconos frente al solaz escultórico heleno. La bestia humana masculina sucumbe ante la fuerza femenina, una fuerza que emerge de las entrañas ante una búsqueda inusitada de libertad, de autoafirmación. Es una vez la religión el obstáculo que se interpone ante el desafío del camino de Bárbara. El Dios cristiano de su amante es el que se interpone entre ellos, es la búsqueda espiritual de su amado lo que impide su felicidad, ahora que ella ha terminado con la bestia. Ahora ella como redención a su culpa ha de encaminar su vida con el emblema del error restaurado.
La alegoría de Bárbara
El tema principal de este drama es el de la redención. En la escena del XIX será por primera vez con Wagner, cuando un hombre cargado de culpas sea en efecto redimido por el sacrificio de una amante mujer. Este es el auténtico leit-motiv de toda la obra de Wagner, «la mujer amante que se sacrifica es finalmente la verdadera redentora, pues el amor en efecto es el eterno femenino mismo», estas palabras escritas por Wagner en 1854 bien podrían haber sido acuñadas por Galdós para la creación de algunos caracteres femeninos. Lo personal, lo vivido, lo erótico, lo espiritual, todo se revela en su obra inconfundible y tramada. Pepet Cruz es redimido de su primitivismo por Victoria, quien exhibe su acto como un trofeo en La loca de la casa. Rosario hará de Víctor el hombre del futuro en La de San Quintín, Isidora coronará a Alejandro en la cima del trabajo con su ejemplo en Voluntad, María transformará la vida de León en Mariucha y José León, deudor de sus culpas, toca el cielo con la inocencia de Salomé en Los Condenados. Pero lo que para el músico alemán será la desesperanza en Galdós será renovación. En el fondo, bajo todos los disfraces, en la obra de Wagner41 -de quien puede haber tomado referencia Galdós-, se puede vislumbrar un sentimiento de profundo pesimismo, en donde el hombre cargado de culpas ha de ser redimido por la gracia. El verdadero drama sólo es imaginable como resultante del afán de comunicar directamente todas las artes a un público común, pues el objetivo de todo género artístico individual solo se alcanza plenamente con la colaboración de todos los géneros artísticos. Alma y vida42 es una obra que fue concebida como un todo wagneriano en 1902 y con un gran fracaso por parte de crítica y público, pues no supieron entender el mensaje del autor, y a pesar de ello Galdós no abandona en su mente la idea de crear sus obras con la idea de partir de parámetros musicales como arquetipos que generan la obra dramática.
Consta el drama de cuatro actos, de los que destaca el primero especialmente por su brevedad: dos escenas de fuerte contención emocional donde se presenta el conflicto. La incursión en la Escena II de Bárbara en el escenario es de fuerte impacto porque llega a la casa de su maestro Filemón y viene huyendo de si misma, después de haber asesinado a su esposo, Lotario. Como ya Filemón ha puesto al espectador en antecedentes al referirse a la triste y azorada vida que lleva la Condesa Bárbara, presa de un despiadado y violento marido, sumida en un matrimonio deleznable, no resulta extraña, en cierto modo, la aparición casi monstruosa de la protagonista.
Recordaré que la Escena II del Acto I con la aparición de la Condesa presa del pánico debía ser representada por una actriz que supiera de la naturalidad del hecho representativo, lo que se puede cuestionar en cierto modo, sobre todo, si recordamos que era María Guerrero la protagonista. Según muestran las críticas, a pesar de ser esta actriz muy voluble en cuanto a los resultados de sus actuaciones, hizo una representación muy acertada de la Condesa. Esto ayudaría a Galdós a penetrar en el público desde este punto mitológico del que parte para recrear la acción, aunque, como iremos viendo, la obra se constituye en si misma con diversos aspectos de enorme complejidad ideológica.
El héroe trasgresor, Bárbara, es arropado por todo el grupo, porque éste se identifica con una mujer que es ultrajada, y admite que pueda llegar a aniquilar a su verdugo. Si bien, el enamoramiento quesiente la Condesa -a mi juicio secundario- por el caballero español, parece colocarse en tema principal, después de conocerse el asesinato proferido por Bárbara. Ahí es donde hay que encontrar una solución que satisfaga el pensamiento del público decimonónico. Se perdona el homicidio pero no el adulterio. La acción pasa a ocupar un segundo plano pero no la resolución del conflicto que se complica, porque no es tan sencillo minimizar la acción con el hecho de que Bárbara mate a su esposo y huya con su amado para vivir en paz, pues el conflicto quedaría sin resolver y por tanto sería una obra inacabada. De este modo el autor no solucionaría el conflicto moral y ético, que tanto preocupa al hombre de fin de siglo. Tres son las cuestiones que se plantean en este drama:1-El cumplimiento de una verdad que trajo Jesucristo, la resurrección y establecimiento de un nuevo orden 2-La expiación de la culpabilidad, 3- El Destino y la Justicia de los que no podemos escapar sobre todo cuando somos nosotros los que entramos en su propio juego intentando desviarlo hacia otro polo, rompiendo la ley divina, como era en aquel momento y aún hoy, por ejemplo, el valor del adulterio.
El Destino es el que mueve las vidas, la Humanidad no puede decidir porque se encuentra abocada a los movimientos que de forma pagana las deidades imponen, por tanto es inútil luchar contra la demanda de los hados, el Destino, se cumple a pesar de todo. Esto sólo se aceptaría en aquella sociedad bajo el ímpetu de lo mítico, pues sólo bajo el Destino que muchas veces impone la Justicia, el hombre puede aceptar la imposición del restablecimiento del derecho perturbado. Cuando éste viene como solución a una situación que ha roto los principios armónicos, el hombre debe aceptarlo aunque se oponga a ello por principio. Ante Horacio, Bárbara asume el enfrentamiento de su culpa por la imposición de su propia realidad que la eleva uniéndose a su destino:
BÁRBARA. (Poseída de frenesí, agarrando convulsivamente los brazos de Horacio) Tú, falsario, dijiste a los jueces que soy una mujer heroica, que yo me acusaba para salvar a un inocente. ¡Mentira! Corre, Horacio, corre; diles la verdad. Criminal soy. Dios lo sabe; díselo tú a los hombres. Que me condenen a muerte…, que muramos los dos.
HORACIO. ¡Absurdo! Fuera de lo que os propuse no hay solución. BÁRBARA. ¿No existe más poder que tú?
HORACIO. No hay más poder que el mío. BÁRBARA. Tú eres la Justicia, tú eres la Ley. HORACIO. Yo soy todo.
BÁRBARA. (Cae de rodillas con súbito desfallecimiento. Permanece agarrada a los brazos de Horacio) ¡Ay…triste de mí!…No puedo más. Estoy muerta. En el límite del padecer humano, me entrego al Destino…, me entrego a ti.
HORACIO. (La levanta tirando de sus brazos suavemente)
Rendíos…Descansad en mí.
BÁRBARA. (Casi sin aliento) Acepto… tu trato…, acepto. Diablo del paganismo, del Cristianismo, de toda creencia en que hay demonios; tráeme…, tráeme a ese hombre. (Escena X, Acto II).
No obstante, el corazón de Bárbara no aceptará la imposición de su condena, hasta que no lee las palabras sobre resignación que le escribe Leonardo: «Abrazo vida de penitencia y expiación. Sigue mi ejemplo, amada mía…, aprende la resignación que nuestras propias culpas nos imponen…» escena VI, acto IV. Lo que es lo mismo que decir que no acepta el fatum de su destino, hasta que no entran a funcionar los resortes cristianos que resuelven el conflicto de distinta forma. El paganismo de Bárbara, le impide ser feliz en la resignación y espera una vida mejor en la eternidad, lo que le propone su amado capitán, con sus firmes creencias cristianas.
El capitán, cristiano puro, contempla la aceptación de su Destino de forma clara, sobretodo porque ve con claridad, su trasgresión: él es el culpable directo de la muerte de Lotario porque ha inducido al asesinato con su cortejo a Bárbara:
LEONARDO. Mi voluntad en tu voluntad. ¿Qué mejor explicación puedo darte de que yo adivinara…? Separados estaban ya nuestros cuerpos. Nuestras almas comunicadas y regidas por efluvios misteriosos, formaban un alma sola, y de todos sus impulsos, de todos sus actos, eran igualmente responsables. ¡Si la tragedia estaba en mi voluntad, cómo no adivinar la tragedia! (Escena X, Acto II).
La clave, por tanto, es la tragedia, tragedia que viven y que desean, y de cumplirse se rompe el orden, se desquebraja la armonía. Al producirse el deseo, el anhelo de lo prohibido, el componente trágico tiene que pervivir bajo alguna ley. Leonardo, por el poso de cristiandad que reside en su mente y en su corazón, conoce que el pecado en algún caso existe en el solo hecho de pensarlo, de inventarlo, en suma de creer que es posible. Con su cortejo y amor secreto hacia Bárbara está concediendo la posibilidad de que surja una relación extramatrimonial entre ambos, por ello cree que la trasgresión se ha cumplido con tan solo desearlo. La ética cristiana que preside su integridad, frente al paganismo de Bárbara, no le va a permitir otra salida que la del aislamiento y la soledad mística, el encuentro con Dios, pues es el mejor lugar para esperar a su amor en la eternidad: «yo quiero para los dos vida más alta», (Escena IX, Acto II.)
Hay veces en las que el establecimiento de la Justicia surge desde un principio de orden, de armonía, semejante al hecho de la Creación. Horacio, juez supremo, dogmatiza sobre este principio de armonía y de establecimiento de la verdad. Se da por aceptado que Bárbara haya matado a un hombre que la ultraja, pero no siempre el «castigo» ante una acción así es el que se desea, sino más bien el que nos corresponde, de ahí su lectura cristiana:
HORACIO. Porque eso sería sacrificar la justicia eficaz a la justicia abstracta y alterar sin ningún resultado práctico la armonía de las cosas.
BÁRBARA. ¿Y qué entiendes por armonía de las cosas?
HORACIO. El sostener hechos y personas en el estado que toman por sí, con la espontaneidad de su propio destino. Una larga experiencia me ha enseñado el fundamental principio de todo gobierno.
BÁRBARA.¿Cuál es?
HORACIO. Conducir los sucesos con el arte necesario para que las cosas estén siempre donde estuvieron…Ya habéis visto que me pedían reformas y más reformas…»Que todo está malo y es preciso que esté mejor». Yo he tenido que hacer reformas, pero de pura apariencia y palabrería…Parece que he reformado y no es verdad. Todo es como fue.
BÁRBARA. (Reflexiva) ¡Volver siempre al estado primero! ¿Y cuando los sucesores se van a donde quieren?
HORACIO. Se les tuerce, se les encarrila…para que tornen a su principio…Ya veis: la Historia misma me da la razón. Este Waterlóo que hoy celebramos no es más que el grito de un mundo que dice: «Quiero ser lo que fui». (Escena IV, Acto III).
Los acontecimientos han de volver a las mismas circunstancias en que se hallaban cuando el derecho se perturbó. Vemos como el tema de la justicia poética se resuelve desde otra perspectiva ética, muy distinta a la que planteara Galdós unos años antes con el drama de Los Condenados. Es una vuelta al principio de todas las cosas. En otros casos hemos visto como operaba la justicia poética «los malos al final pagarán su culpa», a diferencia de esta tragicomedia -que por eso lo es, por tener un feliz suave y positivo-, cuyo final torna a abrir la puertas de la felicidad, aunque ésta sea buscada desde el sacrificio de la expiación de la culpa. Aquí hay salvación porque hay resurrección, está la oportunidad de que todo se renueve y vuelva a su principio, pero regenerado. «El sacrificio del cual puede salir ilusión nueva, más duradera que la pasada» es lo que plantea sabiamente Horacio, (Escena VI, Acto IV).
Esopo en el diálogo que mantiene con Bárbara, donde ella inútilmente trata de convencerle para que le preste su ayuda y salvación para con Leonardo, sentencia: «Que hemos de celebrar el gran suceso por el cual todo el mundo volverá a ser lo que fue. El mundo da vueltas (Gira sobre sí mismo y se para ante Bárbara), y vuelve a estar donde estaba» (Escena VI, Acto III). Acaso, ¿no está con ello refiriéndose a la resurrección, donde todo volverá a estar como estaba?. Si leemos en 1 Corintios 15:36, encontraremos el sentido cristiano de este renacer de la muerte: «Lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes». No obstante es la propia Bárbara la que habla de la posibilidad del renacimiento de Lotario en su hermano Demetrio, como castigo para ella, como forma en definitiva de expiación, y en cierto modo como parte integrante de la tragedia a la que ella misma pertenece desde el día en que conoce a su esposo y a su amor platónico, Leonardo:
BÁRBARA. Aunque su fealdad exceda a la de la jimia, y su fiereza a la de un león, seré…, seré su esposa, seré su víctima. No es Demetrio, no. Tú, espíritu infernal y justiciero, has resucitado a Lotario para mi castigo. (Escena X, Acto III).
Para Bárbara la Justicia terrenal, no le daría probablemente la oportunidad de salvarse tal y como lo plantea Galdós, probablemente porque está fuera de la ley. Pero en este caso, su paganismo le salva, no así a Leonardo, el capitán. El hombre -bajo la justicia cristiana- será declarado inocente o culpable según sus hechos, interpretados éstos de acuerdo con la luz de la ley bajo la cuál tuvo que vivir. Bárbara en este punto, puesto que se sobreentiende su paganismo -explicado por Filemón y Cornelia en el primer acto-, no puede ser juzgada de igual modo pues no conoce la ley. No concuerda con nuestro concepto de un Dios justo creer que Él sea capaz de decretar la condenación para uno que no cumplió una ley acerca de la cual nada supo. No obstante, las leyes del evangelio no se pueden suspender, si aún en el caso de aquellos que hayan pecado en las tinieblas y la ignorancia; pero sí es razonable
creer que el plan de redención dará a estos la oportunidad de conocer las leyes de Dios; y al grado que las vayan aprendiendo, les será requerido que las obedezcan, so pena de un castigo. Tal es el caso de Bárbara, pues ella empieza a conocer la ley, después de haberla infringido, por medio de su amado, Leonardo, y sólo es a través de él -como representante del cristianismo- que ella acepta de corazón el plan de redención o de reconstrucción, de renovación de su vida, volviendo al principio. Así se confirma en 1 Corintios 15:41-44:
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual.
De igual modo se escribe en 1 Corintios 15:51-54:
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento en un abrir de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria43.
De donde se deduce que la idea de Galdós como creador, además de incluir los ineludibles elementos míticos que hemos analizado, el final se canaliza en relación con estos principios evangélicos que él también conocía, y que están acorde con las corrientes espiritualistas que como sabemos invadían la literatura europea, y por supuesto la suya propia. Por tanto yo creo que la idea de Perséfone-Coré como símbolo de la Naturaleza que muere y renace continuamente es acertado para no profundizar más. Ahora bien, creo que ese principio se queda pobre y deja sin sustancia la idea dramática por el elemento final -la incursión de Demetrio como nuevo esposo, símil renovado del primero Lotario- un final que a todas luces desconcierta en un desarrollo escénico de principios de siglo.
Ver más referencias en Isidora 35


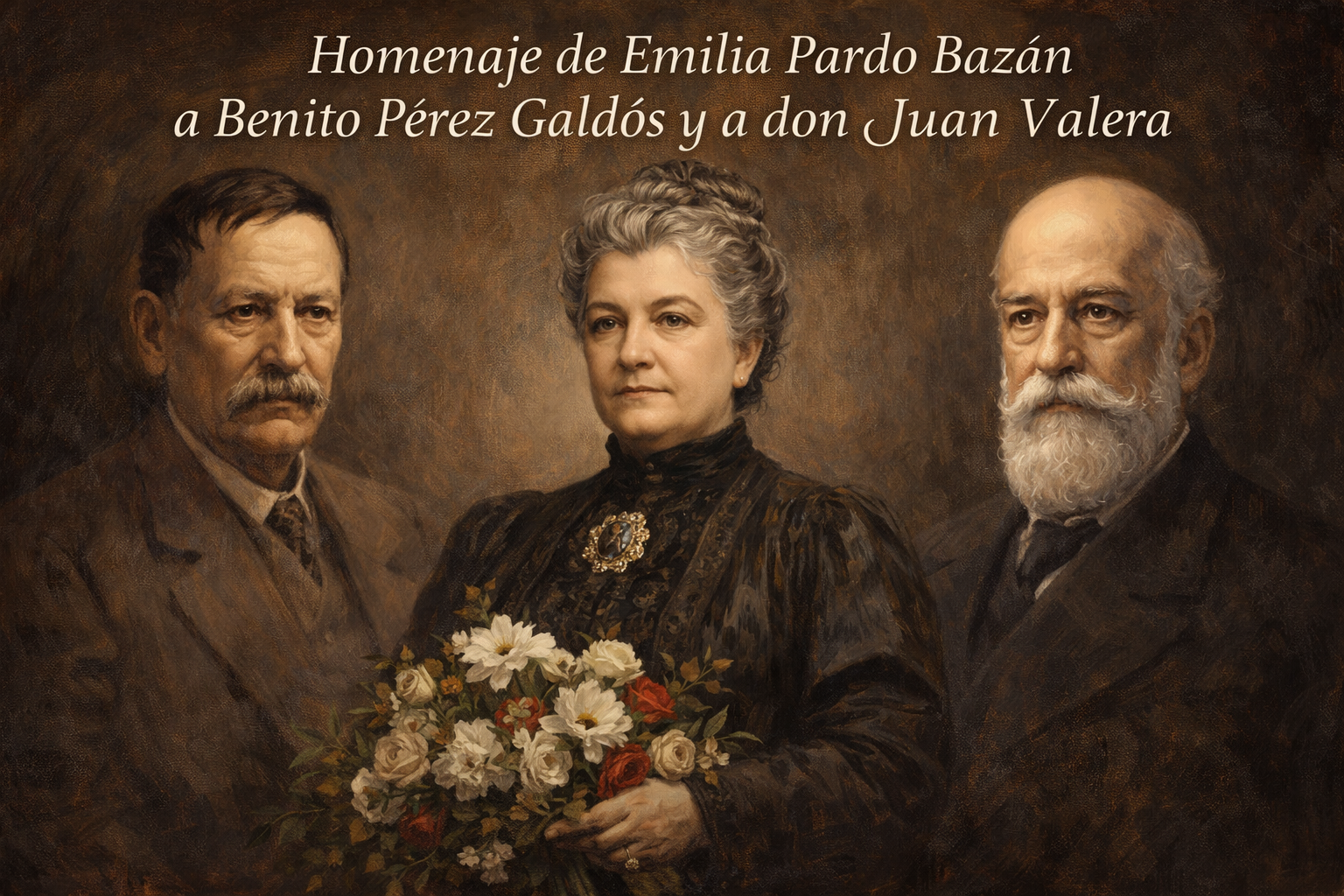













Really nice layout and fantastic subject material, absolutely nothing else we need : D.
Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.
What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me. Good job.
Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.