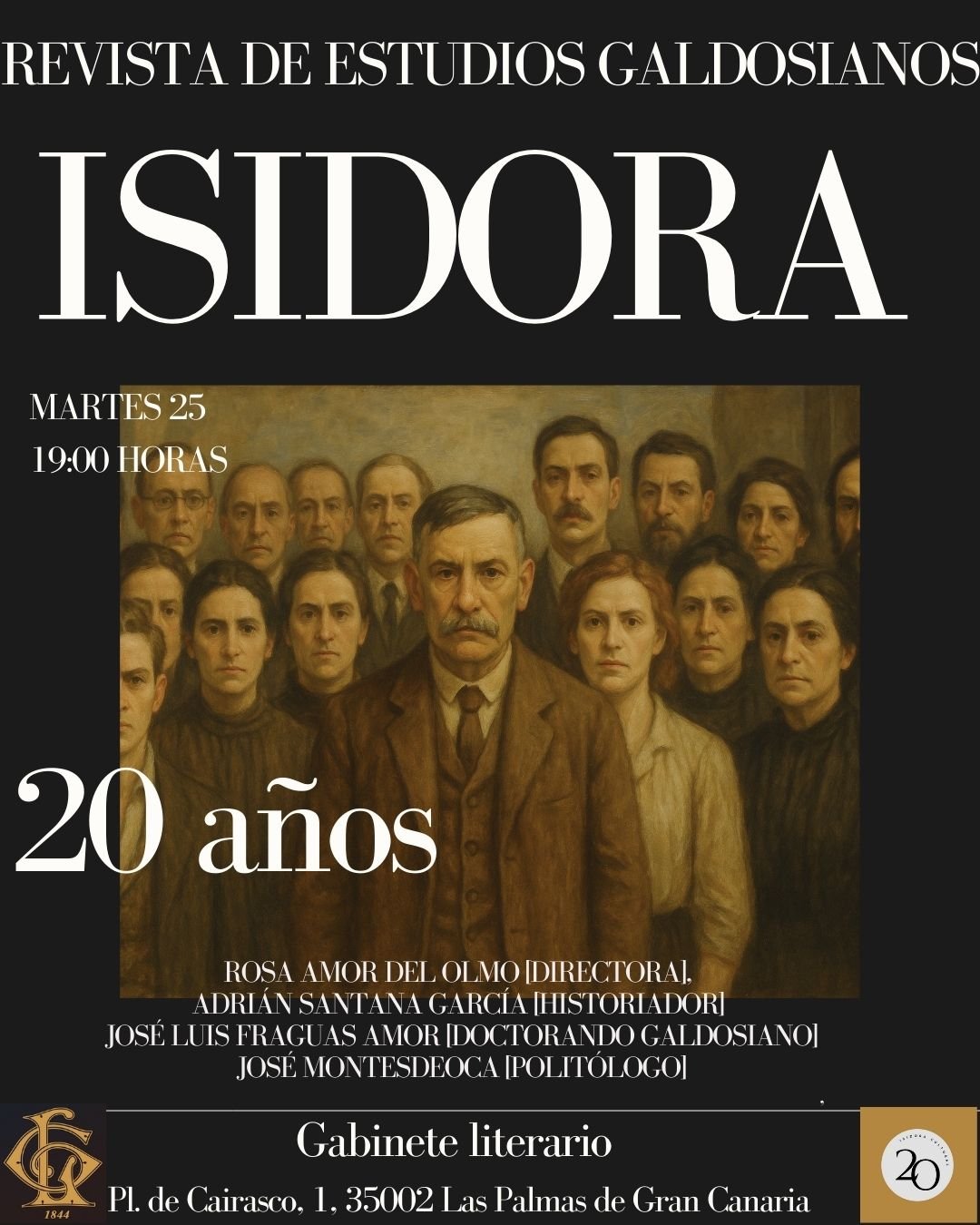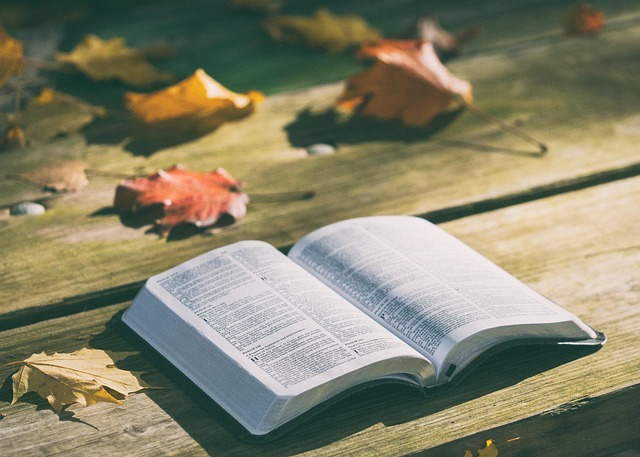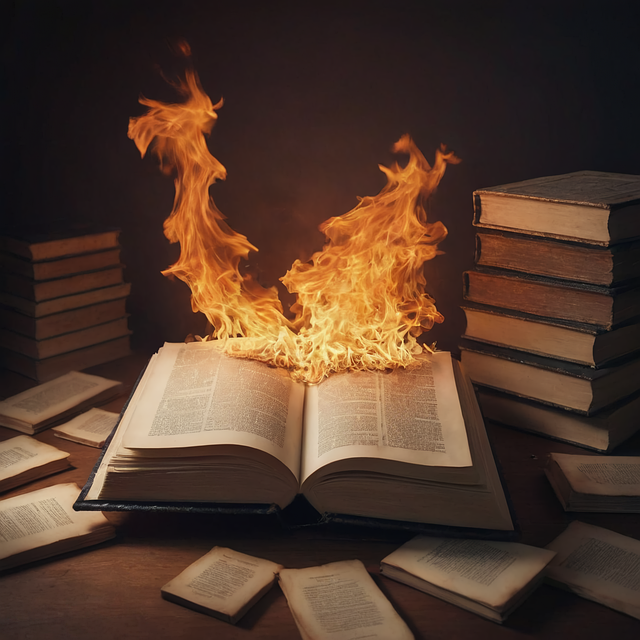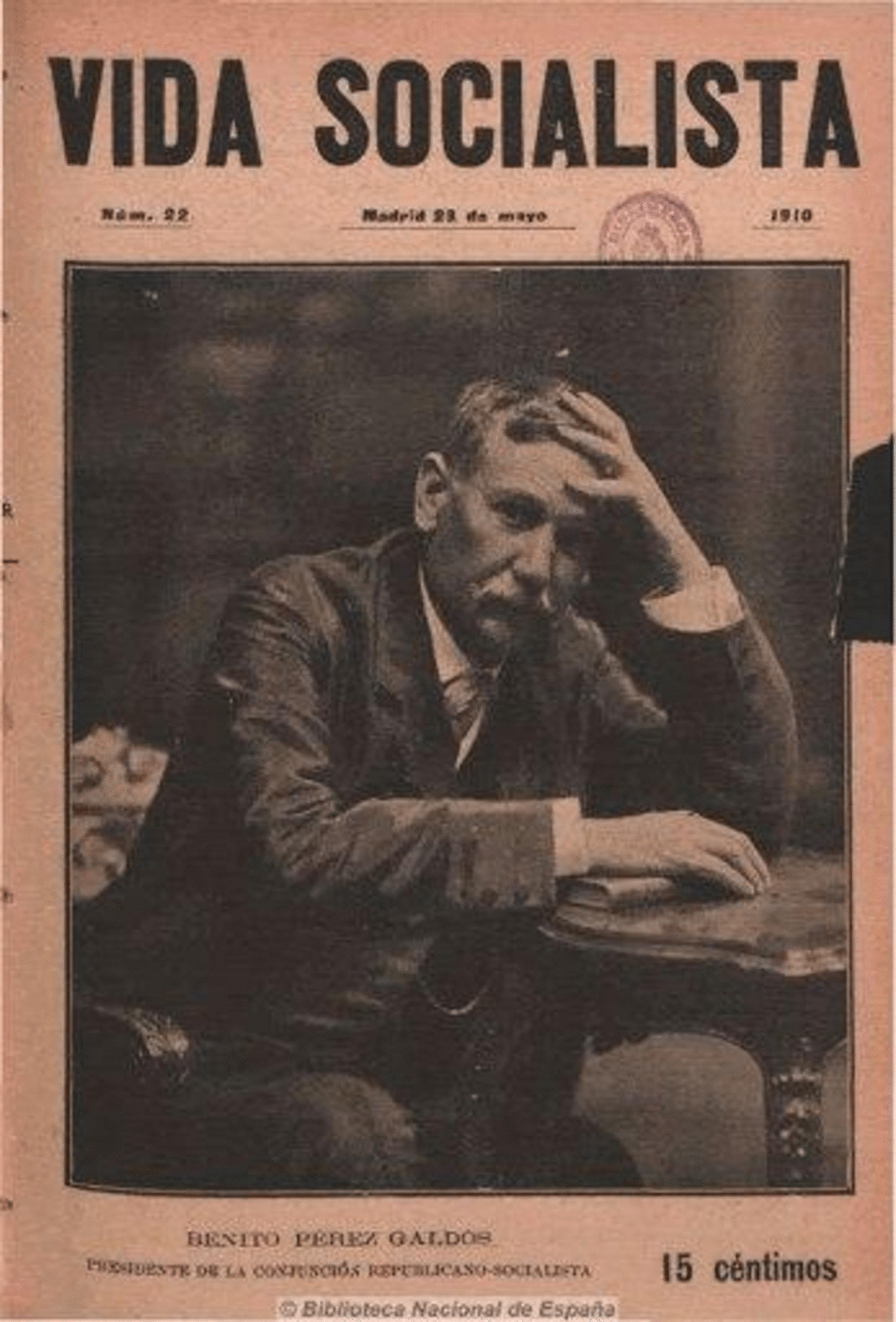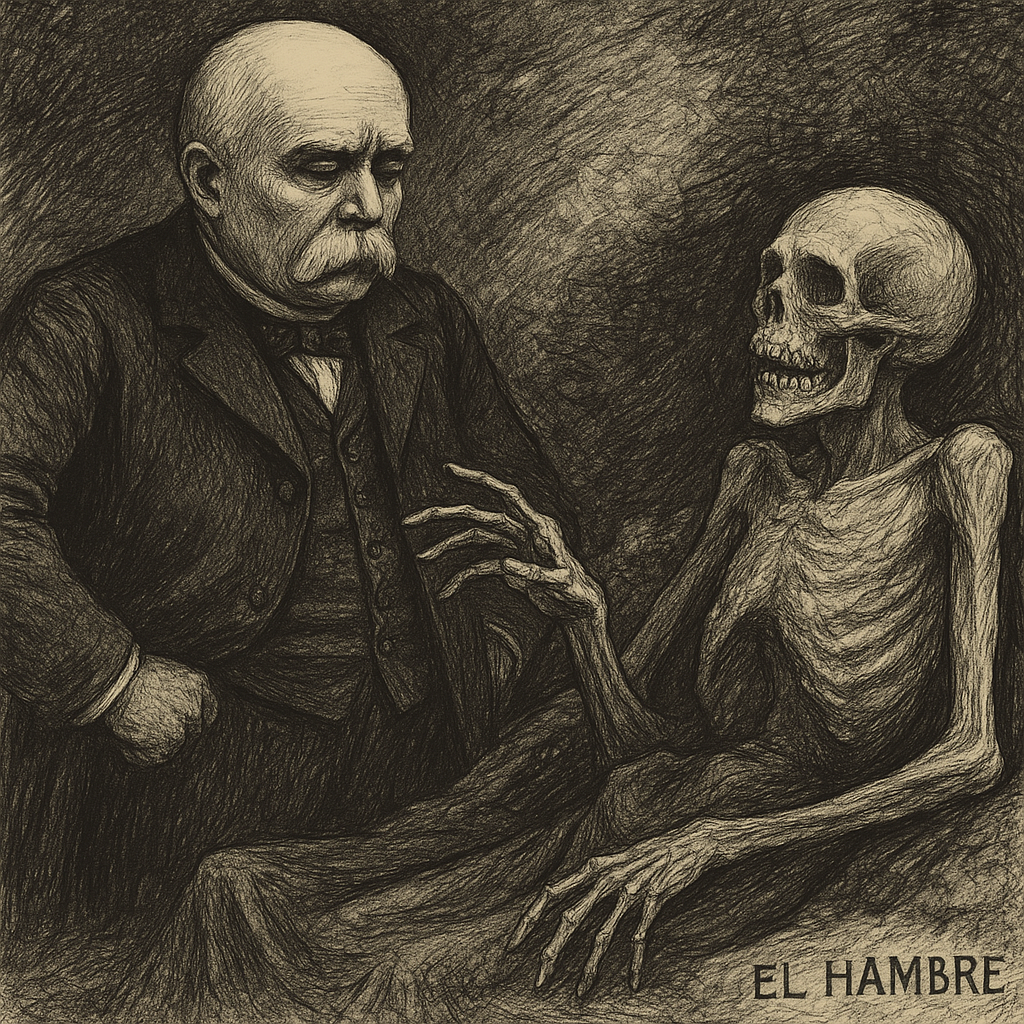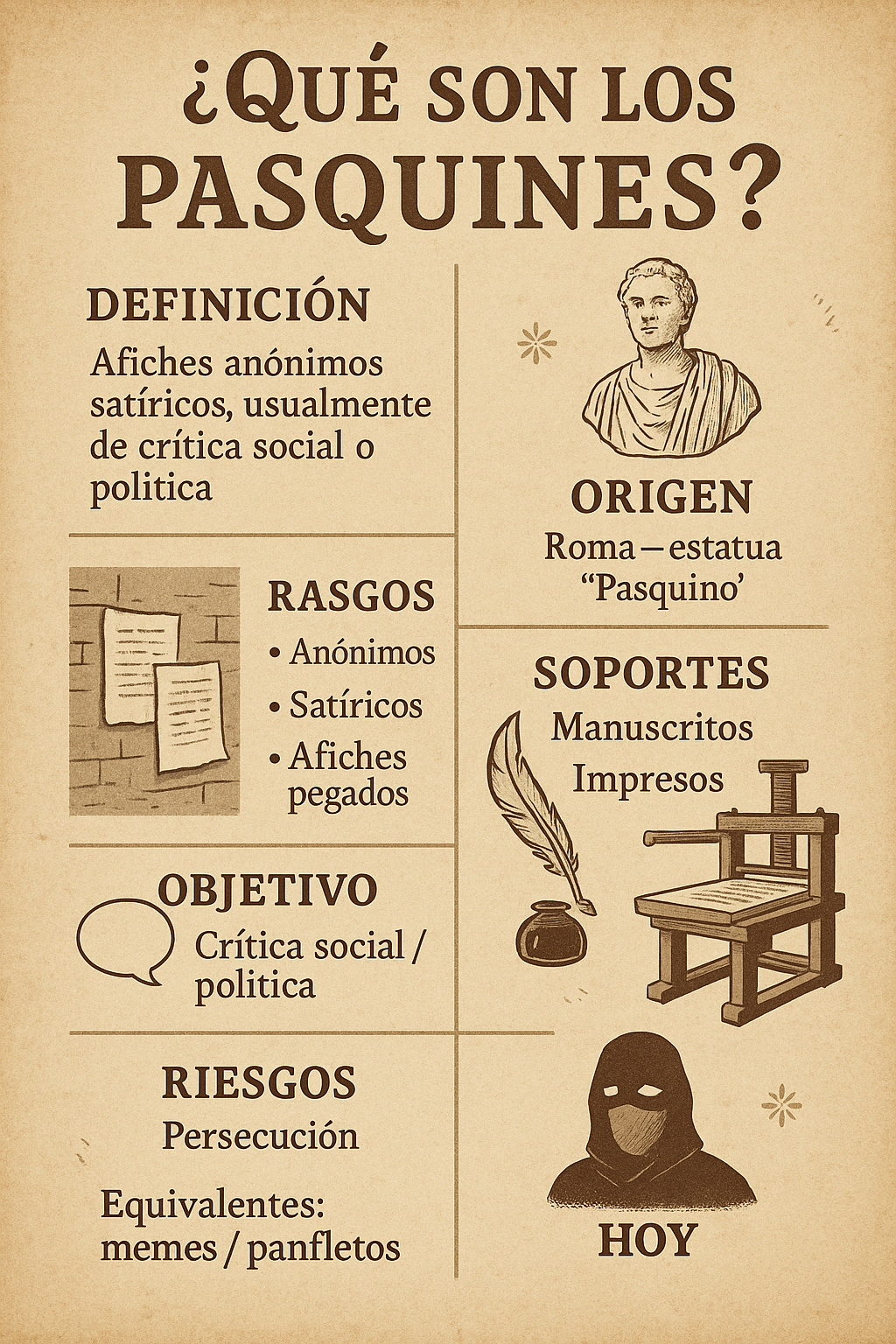No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
Don Gil de las calzas verdes es una comedia de enredo escrita por Tirso de Molina y estrenada en 1615 en Toledo. Está considerada una de las obras más logradas del teatro barroco español gracias a la calidad e ingenio de su trama de enredo. Esta pieza ejemplifica a la perfección el recurso de la «doncella disfrazada de varón» típico de la comedia nueva de Lope de Vega: una mujer que, ocultando su identidad bajo ropas masculinas, impulsa el desarrollo de la acción. La obra combina humor, ingenio verbal y crítica social, presentando una historia repleta de engaños, amoríos cruzados, confusiones de identidad y comentarios sobre el papel de la mujer en la sociedad de su tiempo. A continuación se ofrece un análisis detallado de su argumento, sus temas principales, los personajes más destacados, el estilo literario y recursos empleados por Tirso, el contexto histórico-literario en que surge la obra, su importancia dentro de la trayectoria del autor y la recepción crítica que Don Gil de las calzas verdes ha tenido a lo largo del tiempo.
La trama se centra en Doña Juana, una joven noble de Valladolid que ha sido abandonada por su prometido, Don Martín, a pesar de haberle entregado su amor y su palabra de matrimonio. Don Martín huye a Madrid adoptando el falso nombre de Don Gil de Albornoz, con la intención de casarse con Doña Inés, una dama de familia adinerada. Lejos de resignarse al engaño, Doña Juana decide tomar las riendas de su destino: se disfraza de hombre bajo la identidad de Don Gil de las calzas verdes (llamado así por sus característicos pantalones verdes) y viaja a la Corte madrileña para desenmascarar a Don Martín y frustrar sus planes.
En Madrid, la llegada del supuesto «Don Gil» desata una serie de enredos y equívocos. Doña Juana, como Don Gil, logra ganarse la confianza e incluso el amor de Doña Inés, la prometida de Don Martín. Para complicar aún más la farsa, Juana adopta un segundo disfraz: el de Doña Elvira, una dama ficticia. Como doña Elvira se hace amiga y confidente de Inés, reforzando el engaño desde otra perspectiva. Así, nuestra protagonista juega dos papeles simultáneamente —hombre y mujer— tejiendo una elaborada red de mentiras con el fin de confundir a Don Martín y proteger a Inés del casamiento interesado.
A lo largo de la obra, Doña Inés se enamora perdidamente del galán Don Gil (sin sospechar que en realidad es Juana disfrazada), mientras que Don Juan, un caballero madrileño inicialmente pretendiente de Inés, observa con perplejidad cómo su amada cambia de afectos. Aparecen también Doña Clara (prima de Inés) y otros personajes que añaden más confusión: en ciertos momentos varias personas aseguran ser «Don Gil», multiplicando los malentendidos cómicos. Caramanchel, el criado de Doña Juana, actúa como su cómplice fiel y aporta un contrapunto cómico, participando en los ardides para mantener la farsa.
El enredo alcanza su punto culminante cuando las mentiras parecen insostenibles y todos los personajes se ven envueltos en identidades cruzadas. Finalmente, tras numerosas situaciones hilarantes, Don Martín es desenmascarado en su propia farsa y aprende la lección. Doña Juana consigue su objetivo: evitar el matrimonio de conveniencia de Don Martín con Inés y recuperar el honor perdido, forzando a su antiguo prometido a regresar a su lado y cumplir su promesa matrimonial. Por su parte, Doña Inés, tras superar la confusión, acaba emparejada con Don Juan, quien verdaderamente la ama. De este modo, la comedia concluye con un desenlace feliz múltiple, donde cada personaje recibe su merecido: los engaños son revelados, se restaura el orden social y se forman las parejas legítimas bajo el signo del perdón y la reconciliación.
Temas principales
El engaño y la identidad: El tema del engaño atraviesa toda la obra. Tirso de Molina explora cómo la apariencia puede falsear la realidad, reflejando una preocupación típica del Barroco: la vida como teatro y el mundo como un escenario de ilusiones. Doña Juana recurre al disfraz y a la mentira para lograr un fin noble (recuperar a su amado y su honor); es decir, combate un engaño con otro engaño. En Don Gil de las calzas verdes, la verdad sólo triunfa cuando el engaño se agota y cae por su propio peso, dejando al descubierto la realidad oculta. Esta dinámica plantea reflexiones sobre la identidad: Juana adopta identidades múltiples (haciéndose pasar por dos personajes ficticios) y demuestra que la identidad puede ser algo fluido y construido. Su travestismo le permite transgredir las limitaciones impuestas a su género, mostrando cómo la identidad (de género y social) puede manipularse y cuestionarse. En última instancia, la obra sugiere una visión desengañada pero ingeniosa: las máscaras y apariencias dominan las relaciones sociales, y a veces es necesario engañar para desenmascarar la verdad.
El amor y el interés: El amor se presenta en la comedia estrechamente ligado al engaño. Por un lado tenemos el amor verdadero y fiel, representado por el empeño de Juana en recuperar a Don Martín por amor (y en el afecto constante de Don Juan hacia Inés), y por otro el amor fingido o interesado, personificado en Don Martín, quien inicialmente abandona a Juana motivado por la codicia de un matrimonio ventajoso con una heredera rica. Tirso contrapone el amor sincero frente a la conveniencia económica, criticando la costumbre de pactar matrimonios por interés. Asimismo, el motor de la acción es la pasión y el deseo: Juana actúa impulsada tanto por el amor herido como por el deseo de venganza. La obra explora el juego amoroso como un laberinto de engaños: los personajes manipulan la verdad y los sentimientos ajenos mediante ardides (como las cartas y mensajes falsos que Juana emplea) para conseguir sus fines románticos. Sin embargo, al final el triunfo corresponde al amor legítimo y a la lealtad: Juana recupera a su prometido arrepentido y la pareja de Inés y Don Juan puede formarse sobre bases honestas. De esta manera, el enredo amoroso desemboca en una restauración del orden afectivo, a la vez que lanza una crítica a la superficialidad de quien antepone la riqueza al verdadero amor.
El papel de la mujer y la crítica social: Don Gil de las calzas verdes ofrece una mirada adelantada a su época sobre la capacidad y autonomía de la mujer. La protagonista, Doña Juana, rompe el molde de la damisela pasiva: es activa, valiente y decidida, capaz de trazar y ejecutar un plan complejo para defender sus intereses. Mediante el disfraz de hombre, Juana accede a una libertad de movimiento y a un poder de acción vedados a las mujeres en la sociedad del Siglo de Oro. Ella manipula y ridiculiza a los hombres que la rodean para lograr su objetivo, demostrando ingenio superior. Este recurso teatral de la mujer vestida de hombre servía no solo para generar humor, sino también para subvertir temporalmente las normas de género: sobre el escenario, una mujer podía burlar la autoridad masculina y salir victoriosa. Tirso de Molina, quien en otras obras también dotó de gran profundidad psicológica a sus personajes femeninos, muestra aquí a una protagonista femenina dueña de su destino, lo cual constituye un comentario crítico (y a la vez cómico) sobre el rol subordinado de la mujer en su sociedad. A través de las peripecias de Juana, la comedia cuestiona las convenciones sociales de su tiempo —especialmente la hipocresía en torno al honor femenino y la dependencia de la mujer del matrimonio— y reivindica de forma lúdica la astucia y el valor femeninos.
Personajes principales
- Doña Juana: Protagonista de la obra, es una joven noble engañada por su prometido. Lejos de resignarse a la traición, Juana despliega toda su inteligencia, determinación y coraje para tramar el enredo central. A lo largo de la comedia asume hasta dos identidades postizas (primero como Don Gil de las calzas verdes y luego como la supuesta Doña Elvira), demostrando gran capacidad de adaptación. Su carácter es fuerte y resoluto: toma decisiones por sí misma y arriesga su reputación al vestirse de hombre, todo con tal de restaurar su honor y su felicidad. Doña Juana evoluciona de la desesperación inicial —al saberse abandonada— a la audacia y finalmente al triunfo, recuperando a Don Martín y evidenciando su superioridad moral e intelectual sobre él. Es uno de los personajes femeninos más notables de Tirso de Molina, ejemplo de mujer ingeniosa y proactiva.
- Don Martín: Antagonista y a la vez objeto del deseo de Juana. Es un caballero originario de Valladolid que rompe su promesa de matrimonio al dejar a Juana por ambición económica. Bajo el alias de Don Gil de Albornoz intenta conquistar a Doña Inés, buscando mejorar su fortuna mediante ese casamiento. Don Martín encarna al galán voluble e interesado; a lo largo de la obra es víctima de las trampas urdidas por Juana, sin sospechar que el supuesto rival (Don Gil) es en realidad su antigua prometida. Al final, cuando queda al descubierto su engaño, se ve forzado a reconocer sus errores. Su desarrollo lo lleva de la arrogancia y la infidelidad inicial a la confusión y humillación cómica, hasta terminar arrepentido y obedeciendo a las normas de honor al volver con Juana.
- Doña Inés: Joven dama de Madrid, es la prometida «oficial» de Don Martín durante buena parte de la obra. Su padre, Don Pedro, la ha destinado a casarse con este caballero vallisoletano, pero Inés se ve envuelta en el torbellino de engaños provocado por Juana. Inés se enamora sinceramente del apuesto «Don Gil de las calzas verdes» sin saber que es una identidad falsa. Representa la inocencia burlada y también la inconstancia del amor influido por apariencias: cambia su afecto de Don Juan a Don Gil atraída por la galantería de este último. Al final, al revelarse la verdad, Inés recupera la claridad: comprende quién la ama de verdad (Don Juan) y quién la había engañado (Don Martín), y puede encaminarse a un matrimonio más adecuado. Aunque Inés no es el personaje más activo, su credulidad y romanticismo son cruciales para el enredo, y finalmente obtiene un desenlace feliz acorde al ideal de justicia poética.
- Don Juan: Pretendiente madrileño de Doña Inés, al inicio de la obra es quien cuenta con el favor de la dama. Sin embargo, la irrupción de Don Gil (Juana) lo desplaza temporalmente del corazón de Inés. Don Juan representa al galán constante y leal, víctima colateral de los disfraces y engaños. Aunque pasa buena parte de la obra desconcertado y celoso por la aparición de su nuevo rival, al final resulta premiado: cuando se esclarece la farsa, recupera a Doña Inés y se muestra digno de ella. Don Juan actúa como contraste de Don Martín: es honesto en sus intenciones amorosas y finalmente consigue el amor de Inés por méritos propios. En algunas escenas colabora inadvertidamente a desenredar la trama al enfrentar a Don Martín, contribuyendo así a que la verdad salga a la luz.
- Caramanchel: Criado de Doña Juana y su principal cómplice en la aventura. Es el gracioso de la comedia, figura típica del teatro del Siglo de Oro destinada a aportar humor verbal y perspectiva pícara. Caramanchel asiste a Juana en sus disfraces, ayudando a sostener las mentiras con su inventiva y desparpajo. Sus comentarios agudos y chistes sirven de alivio cómico en medio de la intriga, a la vez que reflejan el punto de vista del criado astuto que se burla de los enredos de sus señores. A pesar de su posición servil, muestra una lealtad inquebrantable hacia Juana, y gracias a su intervención muchas situaciones comprometidas logran resolverse sin descubrir la farsa. Caramanchel, con su ingenio popular y capacidad de improvisación, añade dinamismo escénico y se gana la simpatía del público.
- Personajes secundarios: La obra cuenta con una pléyade de personajes secundarios que enriquecen la trama. Entre ellos, Doña Clara (prima de Inés) que también llega a enamorarse del falso Don Gil, aumentando los equívocos amorosos y los celos; Don Pedro (padre de Inés), representante de la autoridad patriarcal que intenta orquestar el matrimonio ventajoso de su hija; y otros caballeros, criados y figuras de la sociedad madrileña. Todos cumplen funciones en el engranaje del enredo, ya sea sirviendo de obstáculos, de engañados o de ayudantes. Aunque menos desarrollados individualmente, contribuyen al ritmo vertiginoso de la comedia: sus entradas y salidas constantes, a menudo con información parcial o equivocada, alimentan los malentendidos hasta el clímax final. En conjunto, el reparto extenso subraya el carácter coral de la obra y la complejidad social que ésta retrata.
Estilo literario y recursos dramáticos
Tirso de Molina despliega en Don Gil de las calzas verdes un estilo vivo, agudo y artificioso, muy acorde con el gusto barroco. La obra sigue la estructura clásica de la comedia nueva en tres jornadas (actos), combinando momentos de gran comicidad con instantes de tensión dramática. Uno de sus rasgos más sobresalientes es el brillante uso del disfraz y la doble identidad como eje de la acción: el recurso del personaje travestido genera tanto humor físico (situaciones de confusión en escena) como humor verbal (juegos de palabras y equívocos en los diálogos, con dobles sentidos relativos al género y la identidad). La obra está escrita en verso, con variados metros y estrofas según la situación (Tirso alterna redondillas, décimas, romances, etc., siguiendo la tradición teatral de su época); esto aporta musicalidad y ritmo a los diálogos, a la vez que permite lucir la agudeza del lenguaje.
El enredo en esta comedia es excepcionalmente complejo y está orquestado con precisión. Cada escena aporta un giro nuevo o complica la farsa un poco más, manteniendo al público en vilo. Tirso maneja con virtuosismo los efectos dramáticos: el apartado (cuando un personaje habla brevemente al público sin ser oído por los demás) se usa para compartir las intenciones secretas de Juana con la audiencia, aumentando la complicidad y la ironía dramática, pues el espectador sabe la verdad mientras los personajes se engañan entre sí. Igualmente, se explotan las coincidencias sorprendentes y entradas súbitas de personajes en el momento menos oportuno para provocar carcajadas y sobresaltos. El resultado es una «pieza de relojería» cómica donde todos los elementos encajan para producir sorpresa y diversión.
El lenguaje de la obra es rico en ingenio y expresividad. Abundan las metáforas, las alusiones jocosas y los juegos de palabras. Por ejemplo, Tirso saca partido de los términos de vestimenta (como las famosas calzas verdes) y de la jerga cortesana para teñir los diálogos de picardía. Los personajes emplean continuos dichos y retruécanos para engañar o para reaccionar cómicamente a las situaciones absurdas. El tono general es festivo y satírico, aunque bajo la risa subyace esa temática seria del desengaño tan cara al Barroco. En la puesta en escena original, seguramente se incluían elementos musicales (canciones, acompañamiento de arpa o guitarra en momentos puntuales) y bailes, como era costumbre en el teatro de corral, añadiendo encanto sensorial al espectáculo.
Otro aspecto estilístico a resaltar es la presencia del gracioso (Caramanchel), que aporta un registro coloquial y popular, contrastando con el habla más culta de los nobles. Esta alternancia de registros lingüísticos y de tonos (serio vs. burlesco) refleja la mezcla de estilos propia del teatro barroco. Don Gil de las calzas verdes exhibe así una gran variedad: combina lo refinado y lo mundano, la prosaica realidad cotidiana (las tretas para conservar el honor) con la fantasía y el artificio teatral que permiten subvertir esa realidad por un momento. En suma, el estilo de Tirso en esta obra se caracteriza por la vitalidad dramática y la complejidad técnica, logrando una comedia de enredo que entretiene a la par que invita a la reflexión.
Contexto histórico y literario
La obra se enmarca en el Siglo de Oro español, época de esplendor cultural que abarcó el final del siglo XVI y buena parte del XVII. En el terreno teatral, dominaba la fórmula de la comedia nueva desarrollada por Lope de Vega, a la cual Tirso de Molina adhirió y contribuyó. Esta fórmula rompía con las unidades clásicas del teatro renacentista para ofrecer obras de tres actos que mezclaban elementos trágicos y cómicos, personajes de distintas clases sociales y tramas dinámicas orientadas al gusto popular. Don Gil de las calzas verdes pertenece al subgénero de la comedia de capa y espada, generalmente ambientada en entornos urbanos cortesanos, con enredos de honor y amor entre damas y caballeros. Más específicamente, es una comedia de enredo pura: un tipo de comedia basada en intrigas amorosas complicadas, identidades falsas y múltiples equívocos. De hecho, algunos críticos la consideran la comedia de enredo más perfecta de todo el teatro barroco, por la maestría con que emplea todos los recursos típicos del género (disfraces, cartas engañosas, duelos verbales, etc.).
En la España de principios del siglo XVII, sociedad profundamente jerárquica y honorífica, el teatro servía tanto de entretenimiento masivo como de espejo de preocupaciones sociales. Temas como el honor familiar, la virtud de la mujer, la fidelidad conyugal y la lealtad al monarca aparecían frecuentemente en escena, ya fuera para ensalzarlos o para ponerlos en entredicho mediante la sátira. En Don Gil de las calzas verdes, la obsesión por el honor queda patente: Doña Juana arriesga todo para resarcir la mancha a su honor que supone el abandono de Don Martín. Asimismo, la obra refleja las tensiones entre el arreglo matrimonial por conveniencia (práctica común entre las familias nobles) y el deseo individual amoroso. Estas cuestiones resonaban en el público barroco, que reconocía en clave humorística problemas reales de su vida cotidiana.
Un aspecto importante del contexto es el papel de las actrices en el Siglo de Oro. A diferencia de otros países como Inglaterra, en España las mujeres sí podían actuar en los escenarios (aunque con restricciones). Esto permitió que papeles como el de Doña Juana —mujer haciéndose pasar por hombre— pudieran ser interpretados efectivamente por actrices, añadiendo un juego extra de espejos: una mujer real representando a una mujer ficticia que interpreta a un hombre. El público del momento disfrutaba de este tipo de transgresión controlada, que a la vez podía suscitar reflexiones sobre las convenciones de género. La comedia de Tirso se inscribe en esta tradición de personajes femeninos transgresores que en el ámbito seguro del teatro cuestionan, aunque sea momentáneamente, el orden establecido.
Literariamente, Tirso de Molina escribía bajo la sombra y al mismo tiempo inspiración de Lope de Vega. Ambos, junto con Calderón de la Barca, conforman la tríada de grandes dramaturgos del Siglo de Oro. Tirso aportó un sello personal con su ingenio e interés por la psicología de sus personajes (especialmente femeninos). Don Gil de las calzas verdes fue estrenada en 1615, cuando la euforia del teatro barroco estaba en pleno auge: los corrales de comedias de ciudades como Madrid, Toledo o Sevilla bulliciaban con espectadores de todas las clases. Precisamente en Toledo se presentó por primera vez esta obra, en el Mesón de la Fruta, un corral toledano de renombre. Se cuenta que el estreno despertó comentarios en el ambiente literario de la época, llegando a oídos del propio Lope de Vega, quien —quizá con sorna o celos profesionales— la llamó «desatinada comedia de fraile mercedario». Esta anécdota ilustra el contexto de competencia creativa entre dramaturgos y el impacto que llegó a tener la pieza.
Relevancia en la trayectoria de Tirso de Molina
En la obra de Tirso de Molina, Don Gil de las calzas verdes ocupa un lugar destacado por múltiples razones. En primer lugar, representa la cúspide de su producción cómica secular: es una comedia mundana, sin contenido religioso, que demuestra el dominio técnico y la creatividad de Tirso en el terreno del humor y el enredo. De hecho, el propio Tirso distinguía entre su teatro «profano» (comedias de enredo lúdicas) y su teatro «devoto» (dramas teológicos o morales); Don Gil se erige como la obra maestra de su vertiente profana.
Por otro lado, esta comedia ejemplifica el rasgo por el que Tirso es reconocido: la creación de personajes femeninos fuertes y complejos. Si bien Tirso es famoso internacionalmente sobre todo por haber originado el mito de Don Juan en El burlador de Sevilla, muchas de sus obras (como El vergonzoso en palacio, Marta la piadosa o la propia Don Gil de las calzas verdes) evidencian una constante en su dramaturgia: mujeres protagonistas con profundidad psicológica y capacidad de acción. En este sentido, Don Gil de las calzas verdes realza la reputación de Tirso como innovador en la representación de la mujer en el teatro áureo.
La fecha de estreno, 1615, nos indica que Tirso compuso esta pieza en su etapa relativamente temprana, cuando ya había absorbido las enseñanzas de Lope de Vega y estaba consolidando su propio estilo. El éxito de Don Gil, plasmado en su inclusión en la Quarta parte de comedias publicada en 1635, confirmó a Tirso como uno de los dramaturgos principales de su tiempo. Sin embargo, esa misma brillantez y atrevimiento le acarrearon problemas con las autoridades. En 1625, una junta eclesiástica censuró a Tirso por escribir «comedias profanas […] de malos incentivos y ejemplos», forzándolo temporalmente a apartarse de la escritura teatral. Aunque Don Gil de las calzas verdes no se menciona explícitamente en ese expediente, es un ejemplo del tipo de comedia festiva y libre que pudo escandalizar a sectores moralistas debido a su travestismo, sus enredos amorosos y su crítica soterrada a convenciones sociales.
A pesar de obstáculos, Tirso continuó escribiendo y legó un vasto repertorio dramático. Dentro de él, Don Gil de las calzas verdes brilla como una joya única. Su relevancia también se mide por su influencia: posteriores dramaturgos y adaptadores han bebido de esta pieza al recrear argumentos de identidad equivocada y heroínas astutas. Cada vez que se habla de comedia de enredo o de figura de mujer vestida de hombre en el Siglo de Oro, el nombre de Doña Juana (alias Don Gil) surge como referencia obligada. Así pues, en la trayectoria tirsiana, esta obra subraya su versatilidad (pues Tirso igual escribió comedias palatinas, dramas bíblicos y tragedias) y afianza su estatura como maestro del teatro español barroco.
Recepción crítica a lo largo del tiempo
Desde su estreno, Don Gil de las calzas verdes ha suscitado interés y reacciones encontradas. En el siglo XVII, la anécdota ya citada de Lope de Vega refleja que la obra llamó la atención de sus contemporáneos más ilustres: Lope inicialmente la descalificó como «desatinada» pero debió admitir su eficacia cómica al reconocer que, aunque en la corte de Madrid no había gustado demasiado, en Toledo «fue muy aplaudida» por el público local. Este juicio sugiere que la comedia, quizás considerada audaz o extravagante para el gusto cortesano más clásico, triunfó entre espectadores más abiertos a la novedad y al ingenio desenfrenado.
Tras la muerte de Tirso y el ocaso del Barroco, el teatro español del Siglo de Oro cayó en cierta oscuridad durante el Neoclasicismo del siglo XVIII, que despreciaba los enredos por considerarlos inverosímiles. Sin embargo, la obra de Tirso fue redescubierta y revalorada por los eruditos románticos y modernistas del siglo XIX y comienzos del XX, que la reconocieron como parte del patrimonio dramático nacional. Don Gil de las calzas verdes empezó a ser estudiada en la academia como ejemplo magistral de comedia barroca y, eventualmente, recuperó su lugar en los escenarios. En el siglo XX, con el auge de festivales de teatro clásico en España (como el Festival de Almagro) y el trabajo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Don Gil volvió a representarse con regularidad, deleitando a nuevas audiencias.
La crítica literaria moderna ha elogiado unánimemente la sofisticación de la trama y la viveza de los diálogos de la obra. Filólogos y estudiosos como Ignacio Arellano han subrayado que Don Gil de las calzas verdes constituye la “fórmula químicamente pura de la comedia de enredo”, un modelo donde la fantasía y el artificio escénico alcanzan su máxima expresión. Asimismo, estudios contemporáneos han profundizado en lecturas de género: la pieza ha sido analizada a la luz de teorías feministas por cómo representa el deseo femenino y la subversión del orden patriarcal, destacando la audacia de Doña Juana al tomar agencia sobre su vida (por ejemplo, el ensayo Poética del deseo femenino en Don Gil de las calzas verdes, de Isabelle Bouchiba, explora este ángulo). En ese sentido, muchos críticos actuales valoran la obra como precursora en la reivindicación de la mujer en la literatura dramática.
Por otro lado, algunos directores y comentaristas han señalado que la intriga puede resultar confusa para el público moderno si no se representa con claridad, dado el elevado número de personajes y su compleja red de relaciones. Aun así, cuando la dirección escénica acierta, Don Gil se revela ante el espectador contemporáneo tan divertida y sorprendente como lo fue cuatrocientos años atrás. Las puestas en escena recientes suelen enfatizar precisamente la vigencia de sus temas: la cuestión de la identidad disfrazada, la crítica a la codicia y la celebración de la astucia femenina encuentran eco en preocupaciones actuales sobre género, poder y autenticidad.
En resumen, la recepción crítica de Don Gil de las calzas verdes ha pasado de la admiración inicial (mezclada con cierta polémica moral) a un reconocimiento perdurable de su valor artístico. Hoy se la considera no solo una de las mejores comedias de Tirso de Molina, sino una joya del teatro clásico español. Su capacidad para entretener, hacer reír y a la vez invitar a pensar sobre el engaño y la condición humana garantiza que siga siendo objeto de lecturas, representaciones y estudios, manteniendo vivo el legado del Siglo de Oro en el público del siglo XXI.
Bibliografía
- Tirso de Molina – Don Gil de las calzas verdes. Texto completo y referencias en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
- Ignacio Arellano – Historia del teatro español del siglo XVII. Madrid: Cátedra, 1995. (Comentario crítico sobre Don Gil de las calzas verdes, p. 380)
- Alonso Zamora Vicente – «Introducción biográfica y crítica» en Don Gil de las calzas verdes, ed. Castalia, Madrid, 1990. (Estudio preliminar a la edición de la obra)
- Isabelle Bouchiba-Fochesato – «Poética del deseo femenino en Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina», en Criticón Nº 128 (2016), pp. 9-21. (Análisis temático del deseo y el amor en la obra)
- Menchosa (Compañía La Teatrera) – Nota introductoria «Sobre la obra Don Gil de las calzas verdes» en el programa de mano (2023)
- Eduardo Vasco – Nota del director en el programa de la CNTC, 2006 (publicada en Alternativa Teatral). (Reflexiones sobre el honor y el engaño en la obra)
- Periodista Digital – Reseña «Don Gil de las calzas verdes» y la farsa desatada (marzo 2020). (Crítica teatral contemporánea y contexto histórico del estreno)