No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
La Primera Guerra de Marruecos – conocida en España como la Guerra de África – enfrentó al reino de España con el sultanato de Marruecos entre finales de 1859 y mediados de 1860. Fue un conflicto breve pero intenso que exaltó el sentimiento nacional español en pleno reinado de Isabel II y sirvió de catarsis patriótica tras décadas de inestabilidad interna y pérdidas coloniales. La contienda se desató a raíz de incidentes fronterizos cerca de Ceuta, pero tuvo motivaciones más profundas de orden político interno y de prestigio internacional. Terminó con una victoria española ratificada en el Tratado de Wad-Ras (abril de 1860), que impuso a Marruecos concesiones territoriales menores pero cuantiosas indemnizaciones económicas. A continuación se analizan detalladamente las causas inmediatas de la guerra, el desarrollo de las campañas militares, los protagonistas principales de ambos bandos, la estrategia militar española (incluyendo logística, tecnología y prensa), la efervescencia nacionalista en la opinión pública, las reacciones internacionales, las consecuencias político-territoriales del conflicto y sus variadas representaciones visuales en la época.
Causas inmediatas del conflicto: de Ceuta a la declaración de guerra
Desde mediados del siglo XIX las plazas españolas de Ceuta y Melilla sufrían frecuentes incursiones de tribus rifeñas fronterizas, con episodios especialmente graves en 1844, 1845, 1848 y 1854. En 1859, el gobierno español de la Unión Liberal presidido por el general Leopoldo O’Donnell acordó con el sultán de Marruecos delimitar y respetar las zonas de soberanía española (Ceuta, Melilla y los peñones de Alhucemas y Vélez). España emprendió entonces obras para fortificar el perímetro exterior de Ceuta, lo que las autoridades marroquíes consideraron una provocación.
El 10 de agosto de 1859, un grupo de rifeños de la cábila de Anyera atacó de noche un puesto y demolió las nuevas defensas en construcción a las afueras de Ceuta. Incluso mancillaron el escudo español colocado en el fortín, un gesto simbólico de desafío. El incidente fue el detonante: el gobierno de O’Donnell exigió al sultán Mulay Abderramán un castigo ejemplar a los culpables, pero la respuesta desde Fez fue ambigua o insuficiente. A los pocos días murió el anciano sultán (24 de agosto de 1859) y le sucedió su hijo Mohammed IV, lo que generó más incertidumbre y ralentizó la reacción marroquí. Ante lo que percibía como una ofensa inadmisible y la falta de reparación, España preparó una expedición punitiva.
El gobierno de O’Donnell decidió entonces ir a la guerra invocando el “ultraje inferido al pabellón español por las hordas salvajes” en Ceuta. Cabe señalar que, más allá del casus belli formal, pesaron razones políticas internas: O’Donnell vio en este “conflicto menor la oportunidad de mejorar la imagen de España en el exterior y de beneficiarse él mismo del clima patriótico” generado por los sucesos de Ceuta. La empresa africana también se presentó como una forma de resarcir el honor nacional y “rehacerse en sus fértiles comarcas de nuestras pérdidas coloniales” de ultramar. En suma, la guerra sirvió para cohesionar al país en torno a una causa común y desviar tensiones internas.
El respaldo interno fue abrumador. Tras conocerse la agresión en Ceuta, se desató en España una oleada de fervor patriótico sin precedentes desde la Guerra de la Independencia. Todos los partidos políticos –incluida la mayoría de los progresistas y demócratas– apoyaron la intervención militar. En diversas provincias se organizaron juntas de voluntarios: por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco se alistaron centenares de hombres para ir al frente africano. Muchos carlistas navarros (tradicionalmente enemigos del liberalismo isabelino) se ofrecieron a luchar por la causa nacional, evidenciando una inusual unidad patriótica. Se vivió así un proceso de efervescencia nacional donde antiguos bandos enfrentados aparcaron momentáneamente sus diferencias para vengar la afrenta de Ceuta. La prensa alimentó esta pasión con llamados a las armas y retórica exaltada (¡“Españoles, a Marruecos!” era el lema del momento). Según un historiador, la Guerra de África fue tan popular que “no se había dado algo así desde la gloriosa guerra de la Independencia”.

El gobierno actuó con rapidez. El 1 de octubre de 1859, al inaugurar las Cortes, O’Donnell expuso el agravio sufrido en Ceuta y obtuvo autorización parlamentaria para enviar un ultimátum a Marruecos, con plazo al 15 de octubre. Expirado el ultimátum sin satisfacción plena, las Cortes aprobaron por unanimidad (187 votos) la declaración formal de guerra el 22 de octubre de 1859. Dos días después se notificó oficialmente al joven sultán Mohammed IV la ruptura de relaciones y el inicio de hostilidades. De manera significativa, O’Donnell había consultado de antemano a las potencias europeas: tanto Francia como Gran Bretaña dieron su visto bueno a la expedición, a condición de que España no intentara anexiones territoriales permanentes en Marruecos. Este respaldo tácito internacional –motivado por el interés de París y Londres en mantener el equilibrio en la zona– despejó el camino diplomático para la guerra.
Campañas militares principales: de Ceuta a Tetuán y Wad-Ras
El conflicto se desarrolló principalmente en el norte de Marruecos, en un frente reducido entre Ceuta y la bahía de Tetuán, aunque la propaganda oficial hablase grandilocuentemente de “Guerra de África” con dimensión continental. España movilizó un Ejército Expedicionario en tres cuerpos con unos 35.000 a 45.000 soldados, apoyados por 3.000 caballos y mulos, y 78 piezas de artillería. La Armada contribuyó con 24 buques de guerra y transportó las tropas a territorio africano. Por su parte, el sultán Mohammed IV proclamó la yihad (guerra santa) e hizo un llamamiento a las tribus; se estima que llegaron a concentrarse hasta 140.000 combatientes marroquíes (en su mayoría milicias tribales mal armadas) para defender el Rif.
Tras la declaración de guerra, España impuso rápidamente su superioridad naval: desde el 28 de octubre de 1859 la escuadra bloqueó los puertos de Tánger, Tetuán y Larache, cortando el aprovisionamiento enemigo por mar. Al mismo tiempo, se organizó en la península un puente logístico hacia Ceuta. El 3 de noviembre, la reina nombró al propio O’Donnell como General en Jefe del Ejército de África, asumiendo el mando directo de la campaña. El general donostiarra Rafael Echagüe quedó al frente del I Cuerpo de Ejército, que fue el primero en llegar a Ceuta y tomar posiciones avanzadas en la zona del Serrallo (periferia de Ceuta) el 19 de noviembre. Posteriormente arribó el III Cuerpo al mando del general Antonio Ros de Olano, desembarcado en Ceuta el 11 de diciembre tras zarpar de Málaga con 19 transportes. Finalmente, el propio O’Donnell desembarcó en Ceuta el 21 de diciembre con el grueso del II Cuerpo. Para la Navidad de 1859, los tres cuerpos expedicionarios –unos 36 batallones de infantería, 4 regimientos de caballería y unidades de artillería e ingenieros– estaban concentrados alrededor de Ceuta, listos para la ofensiva.
Las operaciones terrestres se iniciaron bajo condiciones difíciles: el invierno en el Rif resultó extremadamente lluvioso, provocando lodazales y penurias en los campamentos españoles mal equipados. Además, una epidemia de cólera estalló entre las primeras tropas llegadas, causando numerosas bajas antes incluso del combate. A pesar de ello, a finales de diciembre de 1859 el ejército victorioso en las escaramuzas iniciales había asegurado su base en Ceuta y se disponía a avanzar hacia Tetuán, principal objetivo estratégico.
El 1 de enero de 1860 tuvo lugar el primer gran enfrentamiento: la Batalla de los Castillejos (cerca del río homónimo, al sur de Ceuta). En esta acción, el general Juan Prim –que mandaba una división de voluntarios catalanes y otros cuerpos– destacó por su arrojo al cargar al frente de sus soldados, logrando romper las líneas rifeñas en una situación comprometida. La victoria en Castillejos abrió paso al ejército hacia el interior, aunque fue costosa: más de 600 bajas españolas en esa jornada. El propio Prim ganó fama legendaria por su valor temerario, siendo aclamado desde entonces como el “héroe de Castillejos”. La reina Isabel II acabaría recompensándolo con el título de Marqués de los Castillejos, en reconocimiento a esta victoria.
Tras consolidar la posición, las tropas españolas avanzaron durante enero a través de las sierras del Rif, combatiendo contra las cábilas locales en varios choques menores (Sierra Bullones, Wad el-Jelú, Monte Negrón, etc.). A finales de mes ya se aproximaban a la llanura de Tetuán, donde se había atrincherado el grueso del ejército marroquí. El 4 y 5 de febrero de 1860 se libró la Batalla de Tetuán, decisiva y sangrienta. Bajo el mando directo de O’Donnell, los tres cuerpos españoles atacaron las posiciones enemigas en las colinas de Tetuán. Tras combates encarnizados, las fuerzas marroquíes –menos disciplinadas y armadas en su mayoría con arcabuces antiguos y espadas– fueron desbordadas por el empuje español y su superioridad en artillería. El 6 de febrero el ejército español entró victorioso en la ciudad de Tetuán, izando la bandera rojigualda en sus murallas.
La caída de Tetuán marcó el momento cumbre de la campaña. Los corresponsales describieron la entrada triunfal de O’Donnell y Prim encabezando sus tropas entre vítores. Según crónicas españolas, la población de Tetuán –compuesta también por judíos sefardíes y rifeños oprimidos por las requisiciones– recibió relativamente bien a los soldados españoles, aliviada tras los excesos y el pillaje que las desorganizadas tropas del sultán habrían cometido durante su estancia. Este punto de vista, difundido por la prensa peninsular, pintaba a los españoles casi como libertadores benévolos en contraste con la “Guardia Negra” y los regulares marroquíes, temidos incluso por sus compatriotas. Lo cierto es que la disciplina de las tropas españolas –con Prim y otros generales imponiendo orden férreo– evitó saqueos mayores en la ciudad tomada, y pronto se restableció cierto orden. Se capturó abundante botín de guerra: cañones de bronce, banderas, armas y pertrechos que luego serían enviados a la península como trofeos.
Aunque Tetuán cayó, la guerra aún no había terminado. Una parte del ejército marroquí se replegó hacia el oeste, en dirección a Tánger, decidido a seguir la lucha. Durante febrero y marzo hubo negociaciones de paz intermitentes, a la vez que España ejercía presión militar adicional. El 15 de febrero, la Armada española bombardeó los puertos de Larache, Rabat y Arcila en la costa atlántica, demostrando su alcance para aislar completamente a Marruecos. Mohammed IV, desde Fez, envió a su hermano Muley el-Abbás a comandar lo que quedaba del ejército y buscar un arreglo. Sin embargo, O’Donnell quiso dar un golpe final para forzar definitivamente la rendición marroquí antes de que las potencias europeas mediaran.
Así, a mediados de marzo las fuerzas españolas –reforzadas con nuevas tropas desembarcadas en Ceuta– emprendieron la marcha desde Tetuán hacia Wad-Ras (o Vad-Ras), a medio camino de Tánger. Allí, el 23 de marzo de 1860, Muley el-Abbás presentó batalla con los últimos efectivos fieles. La Batalla de Wad-Ras fue la confrontación final: los españoles, incluyendo a los Tercios Vascongados de voluntarios que se estrenaron en combate, obtuvieron una victoria rotunda tras un duro choque que duró varias horas. Las bajas marroquíes en Wad-Ras fueron elevadas, y el resto de su ejército se dispersó. Al día siguiente (24 de marzo), reconociendo la imposibilidad de continuar la guerra, Muley el-Abbás –hermano del sultán y comandante en jefe marroquí– solicitó formalmente la paz ante O’Donnell. Un armisticio fue firmado el 25 de marzo de 1860, poniendo fin a las operaciones militares. España quedó en posesión de Tetuán y sus alrededores como garantía mientras se negociaban los detalles del tratado definitivo.
Protagonistas clave de la contienda
Leopoldo O’Donnell y Joris (1809-1867), primer duque de Tetuán, fue la figura central del lado español. Descendiente de una familia irlandesa asentada en Tenerife, O’Donnell era general y líder del partido Unión Liberal. Para 1859 ejercía simultáneamente de Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, siendo el arquitecto político y militar de la expedición. Con experiencia en las guerras carlistas y en la represión de revueltas, ambicionaba una victoria externa para consolidar su posición política. En la campaña de África, O’Donnell asumió personalmente el mando supremo del Ejército Expedicionario, ganándose el respeto de sus tropas por encabezar las ofensivas decisivas. Tras la toma de Tetuán, la reina Isabel II lo recompensó nombrándolo duque de Tetuán, título nobiliario que aludía directamente a su triunfo. O’Donnell capitalizó políticamente el éxito militar, aunque la prolongación de su prestigio sería efímera. Murió pocos años después, exiliado, pero su nombre quedó asociado para siempre a la gesta africana.
Juan Prim y Prats (1814-1870), conde de Reus y posteriormente marqués de los Castillejos, fue el otro gran protagonista español. Carismático general progresista, Prim ya era conocido por hazañas en la guerra carlista y en campañas en ultramar, pero su consagración llegó en Marruecos. Al frente de una división mixta –que incluía a los voluntarios catalanes sufragados por la Diputación de Barcelona–, Prim se cubrió de gloria en la batalla de los Castillejos con su famosa carga a la bayoneta. Los soldados lo aclamaban y la prensa lo bautizó como “héroe de Castillejos”. Su temperamento audaz le llevó a participar en cuerpo a cuerpo feroces; las crónicas incluso le atribuyen actos de dureza extrema con el enemigo, hasta el punto de que “durante años se asustaba a los niños marroquíes” con la leyenda de **“Ali Bey” Prim*. Exageraciones aparte, Prim salió de la guerra convertido en héroe nacional y figura política de primer orden –el prestigio adquirido le ayudó a condicionar la política española de la década siguiente–. Isabel II le otorgó el marquesado de los Castillejos (más tarde elevado a ducado) como recompensa por sus servicios. Prim continuaría su ascenso hasta llegar a Presidente del Consejo en 1870, aunque acabaría asesinado ese mismo año.
Del lado marroquí, el liderazgo recayó inicialmente en el sultán Mulay Mohammed IV (1830-1873). Joven y falto de experiencia, heredó el trono en plena crisis tras la muerte de su padre Abderramán III en agosto de 1859. Mohammed IV declaró la guerra santa para movilizar a sus súbditos –especialmente a las tribus del norte– contra la invasión cristiana. Sin embargo, delegó la conducción militar en su tío Muley el-Abbás, hermano del difunto sultán. Muley el-Abbás ejerció de comandante en jefe de los ejércitos marroquíes y gobernador de Tánger. Pese a sus esfuerzos organizativos, las fuerzas marroquíes eran esencialmente milicias tribales indisciplinadas, reforzadas por algunas unidades profesionales como la llamada Guardia Negra (guardia imperial de esclavos sudaneses) y tropas aportadas por caídes locales. Estas fuerzas mal coordinadas sufrieron sucesivas derrotas ante la estrategia y armamento superior de los españoles. Muley el-Abbás dirigió personalmente la defensa de Tetuán y, tras la caída de la ciudad, intentó continuar la resistencia en Wad-Ras, pero finalmente tuvo que capitular. Fue él quien firmó las bases del armisticio el 26 de marzo de 1860 y entabló las negociaciones de paz con O’Donnell.
Otros comandantes destacados en el bando español fueron: el general Rafael Echagüe, jefe del I Cuerpo, que ganó la acción del Serrallo en noviembre pese a ser herido; el general Ros de Olano, al mando del III Cuerpo y veterano de las guerras carlistas; el general Antonio Zabala (a veces citado como Juan Zavala), que mandó brigadas de reserva; el coronel José Dulce en la caballería, entre otros. También participó activamente el entonces coronel Francisco Serrano, quien dirigió la caballería de reserva en Castillejos y años más tarde sería regente de España. En el lado marroquí, además de Muley el-Abbás, figuraron jefes regionales como el caíd Ahmed er-Raisuni (gobernador del Rif) y otros líderes tribales cuyos nombres quedaron menos documentados en fuentes españolas. El ministro de Exteriores marroquí, Sidi Mohammed al-Jetib, estuvo encargado de las negociaciones diplomáticas y firmó después el tratado de paz. En conjunto, la disparidad en la estructura de mandos fue notable: España presentó un ejército moderno jerarquizado, mientras Marruecos se apoyó en la lealtad tradicional de las tribus al sultán, con resultados fatídicos ante un enemigo europeo organizado.
Estrategia y logística de la campaña española
La expedición española a Marruecos requirió una planificación logística considerable, a pesar de la improvisación inicial señalada por algunos críticos. El objetivo estratégico principal era la ocupación de Tetuán para forzar al sultán a negociar –descartando de antemano conquistas más ambiciosas, por el compromiso adquirido con Francia y Reino Unido–. En consecuencia, los esfuerzos se concentraron en reunir un ejército potente en Ceuta y avanzar unos 50 km hacia el este (Tetuán), neutralizando en el camino la resistencia de las cábilas rifeñas.
El embarque y desembarco de las tropas fue el primer reto. España carecía de experiencia reciente en expediciones anfibias de gran escala. Se habilitaron los puertos de Cádiz, Algeciras, Málaga y Alicante para concentrar a las unidades peninsulares y trasladarlas en buques de vapor hacia Ceuta. La Armada Real movilizó fragatas de hélice, vapores de transporte y algunas naves de vela. A finales de 1859, un testigo describía una gran flota cruzando el Estrecho con soldados y pertrechos a bordo, escoltada por navíos de guerra que cubrían la travesía. La flota española, aunque más pequeña que las de las grandes potencias, cumplió eficazmente su misión de asegurar las comunicaciones marítimas. Gracias a su dominio del mar, España pudo desembarcar unos 40.000 hombres en pocas semanas sin interferencia enemiga. Ceuta se transformó en un gigantesco campamento y base de suministros, con almacenes, hospitales de sangre e incluso una imprenta de campaña para los boletines militares.
Las operaciones terrestres siguieron un plan clásico: primero asegurar la línea Ceuta-Tetuán, luego tomar la ciudad de Tetuán y finalmente amenazar Tánger si fuese necesario. Para mantener abastecido al ejército en marcha, los ingenieros españoles realizaron innovaciones técnicas. Por ejemplo, tendieron un pequeño ferrocarril de campaña (un tren de sitio) entre el desembarcadero de Río Martín y la posición avanzada de La Aduana, facilitando el transporte de víveres, municiones y heridos en las cercanías de Tetuán. Asimismo, se instaló por primera vez telegrafía eléctrica de campaña: con motivo de esta guerra, se ordenó el tendido del primer cable telegráfico submarino entre Tarifa (España) y Ceuta el 28 de octubre de 1859. Gracias a ello y a líneas terrestres temporales, el mando español pudo comunicarse con la península en tiempo casi real. De hecho, durante la campaña se transmitieron 122 despachos telegráficos oficiales del cuartel general en África al Gobierno en Madrid (y de allí a las provincias), con partes casi diarios entre noviembre de 1859 y marzo de 1860. Fue una de las primeras manifestaciones del uso militar del telégrafo en España, revolucionando las transmisiones de guerra al permitir información rápida de primera mano.
La composición del ejército expedicionario reflejó un mosaico del país: junto a unidades regulares (regimientos de infantería como Asturias, Córdoba, La Reina; cazadores, zapadores, artilleros, etc.), participaron contingentes de voluntarios reclutados por diputaciones y patriotas particulares. Destacaron los Voluntarios Catalanes, unos 400 hombres equipados y sufragados por la Diputación de Barcelona, cuyo entusiasmo patriótico fue muy publicitado. Igualmente llamativa fue la creación de los Tercios Vascongados: las provincias forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), cuyos habitantes estaban exentos del servicio militar por sus fueros, ofrecieron dinero y formaron tres batallones (unos 3.000 hombres) para no quedar al margen de la “gesta nacional”. No todos eran voluntarios estrictamente –muchos se alistaron atraídos por pagas sustanciosas– e incluso hubo protestas locales, pero finalmente los tercios vascos combatieron con honor en Wad-Ras. También se movilizaron veteranos carlistas, unitarios de Puerto Rico traídos por Prim, e incluso una Compañía de Presidiarios reclutada en cárceles para realizar trabajos de fortificación en el frente. Esta variopinta fuerza, unida bajo la bandera española, fue ensalzada como símbolo de unidad nacional tras años de guerras civiles.
En cuanto a apoyo logístico y sanitario, la campaña fue un desafío. El aprovisionamiento se hacía mayormente por mar hasta Ceuta, y luego mediante carretas y acémilas tierra adentro. La temporada invernal trajo lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en barro, ralentizando la marcha. Los soldados españoles, equipados con uniformes de paño azul y gorras isabelinas, sufrieron enormemente las inclemencias: muchos carecían de tiendas impermeables y pasaron penurias en los vivacs bajo aguaceros constantes. A esto se sumó el cólera morbo asiático, que causó estragos: de las 4.040 bajas mortales españolas, aproximadamente 2.888 fueron por enfermedades (principalmente cólera), frente a 1.152 caídos en combate. Es decir, las fiebres y disenterías mataron más del doble de hombres que las balas enemigas. Este hecho obligó a mejorar la organización sanitaria: se establecieron hospitales de campaña en Ceuta y tras la batalla de Tetuán se improvisaron lazaretos para aislar a los coléricos. Sin embargo, las memorias narran escenas terribles de enfermos abandonados en el suelo sobre paja podrida, y entierros clandestinos para no desmoralizar a la tropa. Tales deficiencias generarían a posteriori reflexiones y reformas en el cuerpo de Sanidad Militar.
Por último, la prensa y la opinión pública jugaron un papel novedoso en la estrategia española. O’Donnell era consciente de la importancia de mantener el entusiasmo popular y aprovechó el telégrafo para comunicar victorias casi en tiempo real. Los periódicos de Madrid publicaban partes de guerra y crónicas telegrafiadas desde el frente con apenas uno o dos días de retraso. Esto impulsó la moral en la retaguardia y añadió presión al mando para obtener resultados rápidos que justificaran la “guerra romántica” idealizada ante la ciudadanía.
Opinión pública, prensa y nacionalismo romántico
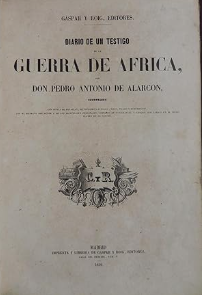
Imagen del vendedor
Aumentar la imagen
Diario de un testigo de la guerra de Africa
DE ALARCON, PEDRO ANTONIO
La Guerra de África encendió la imaginación del pueblo español como ningún conflicto en el siglo XIX. La participación de la prensa fue clave: fue el primer conflicto español seguido de forma moderna por los medios, con corresponsales desplazados al teatro de operaciones que transmitían sus impresiones casi al instante. Figuras literarias como Pedro Antonio de Alarcón –que publicó luego Diario de un testigo de la Guerra de África– o Gaspar Núñez de Arce, enviados por diarios de Madrid, narraron la campaña con prosa vibrante y patriótica. Estas crónicas y partes, difundidos profusamente, alimentaron en la opinión pública una imagen épica de la guerra. El corresponsal Núñez de Arce escribía extasiado: “El cielo me ha proporcionado la dicha de ser testigo de la empresa más grande, más heroica que ha acometido y llevado a feliz término nuestra querida España desde la gloriosa guerra de la Independencia”. Frases así, reproducidas en periódicos como La Iberia o La Época, ensalzaban cada victoria y convertían a generales y soldados en héroes legendarios a ojos del público.
El romanticismo militar impregnó la narrativa. Se hablaba de resurgir del espíritu de la Reconquista, de “cruzada contra el infiel” en clave decimonónica. Los soldados españoles eran descritos como valientes cruzados modernos, mientras que el adversario marroquí aparecía a veces exotizado (por sus chilabas, turbantes y emblemas orientales) y otras veces denigrado como “horda bárbara” –una dualidad romántica de noble salvaje y enemigo fanático–. La prensa liberal y conservadora por igual coincidió en glorificar la campaña: periódicos progresistas como La Correspondencia de España o La Discusión se unieron al coro patriótico, dejando en un segundo plano las críticas. Cada batalla ganada era recibida con repiques de campanas en los pueblos, funciones de Te Deum en las iglesias y editoriales llenos de júbilo patriótico. Canciones populares circulaban exaltando las victorias; por ejemplo, se cantaba sobre la entrada en Tetuán: “El día 6 de febrero nos tenemos que acordar que entramos los españoles en la plaza de Tetuán”, con estribillos que celebraban la toma de Tánger y Tetuán.
La participación de voluntarios de todos los rincones del país también fomentó un sentimiento de unidad nacional. Ver a catalanes, vascos, andaluces, castellanos y carlistas navarros codo con codo en África sirvió para difuminar –aunque fuese temporalmente– divisiones internas. La guerra se convirtió en una causa común. Hubo sus matices: en algunas zonas rurales, sobre todo cuando llegó la leva forzosa para reponer bajas, surgieron protestas y huidas de quintos (la mítica figura del remiso o prófugo). Pero el clima general seguía siendo de fervor: las suscripciones populares recolectaban fondos para uniformes y material; se organizaron funciones benéficas, y hasta las damas de sociedad cosían vendajes para “nuestros valientes de África”.
Con todo, el entusiasmo irreflexivo del inicio dio paso a cierta resaca a medida que llegaban noticias de la realidad brutal de la guerra. El elevado número de muertos por enfermedad, el coste económico (que implicó nuevos impuestos) y la prolongación de las operaciones más allá de lo previsto empezaron a enfriar algunos ánimos en 1860. Intelectuales como Emilio Castelar, a pesar de haber apoyado inicialmente la campaña, luego abogaron por una paz rápida para evitar “convertir una guerra de desagravio en guerra de conquista”. El propio Alarcón, fervoroso al principio, se retiró del frente antes del final y desde Madrid escribió pidiendo moderación, pues temía que la contienda se alargase innecesariamente. En el Parlamento, algunos diputados demócratas empezaron a criticar los “gastos de sangre y oro” excesivos cuando ya el honor estaba satisfecho. Sin embargo, estas voces disidentes eran minoría en medio de la euforia patriótica general.
Tras la victoria, el gobierno y la sociedad canalizaron el nacionalismo surgido durante la guerra en múltiples iniciativas de memoria histórica. Las celebraciones fueron apoteósicas: en las calles de Madrid, en abril de 1860, se organizó una exhibición pública de los trofeos capturados al enemigo –banderas verdes del sultán, estandartes coránicos y cañones de bronce–, que desfilaron triunfalmente ante la familia real y una multitud entusiasmada. Las iglesias celebraron misas de acción de gracias y se erigieron cruces con balas enemigas. Un detalle simbólico muy comentado: con el bronce de dos grandes cañones marroquíes tomados en la batalla de Wad-Ras se fundieron los célebres leones que hoy flanquean la escalinata del Congreso de los Diputados en Madrid. Así, hasta el propio edificio parlamentario quedó marcado por el recuerdo de la guerra victoriosa.
El fervor popular también quedó plasmado en la toponimia urbana: en Madrid se bautizó un nuevo barrio como Tetuán de las Victorias (donde acamparon las tropas que volvieron de África); ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla dieron el nombre de Tetuán o Castillejos a plazas y calles céntricas, honrando los triunfos. Estatuas y monumentos proliferaron: Reus (la ciudad natal de Prim) inauguró una estatua ecuestre de su “hijo predilecto”, y Madrid proyectó un gran arco triunfal (que al final no se construyó). La propaganda oficial ensalzó la “unidad de destino” mostrada por todos los españoles en África y presentó la victoria como prueba de que España seguía siendo una potencia respetable. Este ambiente nacionalista romántico perduró algunos años, aunque pronto la realidad política interna –con nuevos conflictos y la crisis final del reinado de Isabel II– enturbiaría el legado de aquella “Guerra de África” que tantos vivieron con apasionamiento.
Reacción internacional y repercusiones geopolíticas
En el contexto internacional, la guerra hispano-marroquí de 1859-60 fue observada con interés cauteloso por las grandes potencias europeas, en particular Francia y Gran Bretaña. Ambos países tenían estrechos intereses en la región: Francia consolidaba su colonia en la vecina Argelia y ansiaba aumentar su influencia sobre Marruecos, mientras que a Gran Bretaña le preocupaba la seguridad de Gibraltar y sus rutas comerciales por el Estrecho. Desde el inicio, París y Londres dejaron claro a O’Donnell que tolerarían una expedición punitiva española siempre que no desembocara en anexiones territoriales permanentes. España asumió este compromiso, calmando recelos. De hecho, O’Donnell coordinó discretamente con Napoleón III para que Francia mantuviera neutralidad benevolente durante la campaña. Francia incluso permitió que agentes españoles adquirieran en su mercado armamento moderno (rifles Minié, por ejemplo) para la expedición. Por su parte, el Reino Unido desplegó una pequeña escuadra de observación en las cercanías para asegurarse de que la contienda no amenazara Tánger (donde Gran Bretaña tenía intereses comerciales) ni alterase el statu quo regional. En resumen, las potencias miraron con cierta complacencia la victoria española, que consideraban un castigo merecido a Marruecos por su “insolencia”, pero vigilaron de cerca que España no se extralimitara.
Al final de la guerra, en las negociaciones de paz, se plasmó la influencia internacional: España renunció a ocupar permanentemente Tetuán u otras ciudades –algo que probablemente ni se planteó seriamente debido a la presión franco-británica–. En palabras de un historiador, la autolimitación española en sus objetivos “no fue completamente espontánea, sino que se debió en gran medida a gestiones británicas previas”. Inglaterra, en particular, se erigió en “la bestia negra” para los planes expansionistas más maximalistas de algunos españoles. Por ejemplo, circularon rumores de que sectores en Madrid soñaban con intercambiar la devolución de Gibraltar por la cesión de territorios marroquíes a España –una propuesta que Londres jamás consideraría–. Finalmente, la paz de 1860 satisfizo a Londres y París: España obtenía ventajas puntuales pero Marruecos conservaba su integridad como estado soberano, sin colonizaciones formales.
Otras potencias menores tuvieron reacciones discretas. El Reino de Italia, en pleno proceso de unificación en 1859-60, apenas prestó atención, aunque algunos garibaldinos ofrecieron servicios que no fueron aceptados. El Imperio otomano, como califato nominal de los musulmanes, protestó diplomáticamente por la derrota de Marruecos, pero estaba demasiado debilitado para influir. Estados Unidos, centrado en la preguerra civil, no jugó papel alguno. En cambio, para las potencias europeas coloniales la Guerra de África marcó un precedente: demostró la vulnerabilidad militar del reino de Marruecos frente a los ejércitos modernos. De hecho, historiadores señalan que los tratados de 1860 “marcan una cesura en la penetración europea en el Imperio de Marruecos”, iniciando una etapa de mayores injerencias económicas y políticas extranjeras en el país. Francia aprovecharía esa debilidad en décadas posteriores para afianzar su influencia (Tratado de Madrid de 1880, establecimiento de bancos franceses, etc.), culminando finalmente en el reparto franco-español de Marruecos en 1912. En ese sentido, la victoria española de 1860 alteró el equilibrio regional: Marruecos tuvo que emprender tímidas reformas militares y de apertura para evitar nuevas derrotas humillantes (contrató misiones de asesores europeos, compró armamento moderno y empezó a modernizar su ejército, aunque con resultados limitados).
En cuanto a prestigio internacional, España obtuvo un efímero rédito. La prensa europea elogió la pericia mostrada por el ejército español en Tetuán, comparándola con las recientes campañas de franceses e ingleses en Crimea. Se reconoció que España, tras mucho tiempo relegada, volvía a “hacer sonar sus armas” en el escenario colonial. Sin embargo, algunas cancillerías permanecieron escépticas: el Imperio francés veía con cierto celo el fervor colonial español renacido –Napoleón III prefería un Marruecos débil bajo influencia francesa que uno ocupado por España–. Gran Bretaña, por su parte, quedó satisfecha al comprobar que España no pretendía Tánger ni el control del Estrecho más allá de sus plazas tradicionales. En suma, la guerra de 1859-60 reforzó temporalmente la imagen de España como potencia militar, pero también la confirmó como socio menor supeditado a las condiciones de las grandes potencias.
Consecuencias políticas y territoriales: el Tratado de Wad-Ras y sus efectos

La victoria en la Guerra de África tuvo importantes consecuencias para ambos países. El Tratado de Paz de Wad-Ras, firmado el 26 de abril de 1860 por plenipotenciarios de España y Marruecos, recogió los términos pactados. Sus cláusulas principales fueron las siguientes:
- Indemnización de guerra: Marruecos reconoció la obligación de pagar a España una enorme suma de 20 millones de duros (unos 100 millones de pesetas de la época, equivalentes a 400 millones de reales) como compensación por los gastos de la guerra. Este pago debía realizarse en cuatro plazos durante el año 1860. Para un reino preindustrial como Marruecos, la indemnización suponía una carga financiera enorme, que obligó al sultán a endeudarse con banqueros europeos (principalmente británicos). Fue el primer endeudamiento externo significativo de Marruecos, inaugurando una dependencia económica que a largo plazo mermaría su soberanía.
- Cesiones territoriales menores: Contrariamente a las expectativas populares en España –donde algunos soñaban con conquistas mayores–, las ganancias territoriales fueron modestas pero estratégicas. El tratado estipuló la ampliación de los límites de Ceuta: Marruecos cedió a España una franja adicional de territorio circundante hasta las posiciones más adecuadas para la defensa de la plaza. En concreto, se redefinió la frontera de Ceuta para incluir las colinas del Serrallo, la Sierra Bullones y otros puntos dominantes que aseguraran que “Ceuta pueda quedar al abrigo de cualquier ataque” futuro. Del mismo modo, se confirmó un acuerdo previo de 1859 que había fijado límites alrededor de Melilla, garantizando terreno neutral de protección. Otra concesión significativa fue el reconocimiento del derecho español a recuperar un antiguo enclave pesquero en la costa sur marroquí: el sultán cedió “en la costa del Océano, junto a Santa Cruz la Pequeña, el territorio suficiente para la formación de un establecimiento de pesca, como el que España tuvo allí antiguamente”. Esta cláusula aludía a la legendaria Santa Cruz de la Mar Pequeña, fortín que los españoles mantuvieron en el siglo XVI en lo que hoy es la costa de Ifni. Aunque en 1860 España no ocupó de inmediato ese enclave (hubo expediciones de reconocimiento años después para ubicarlo exactamente), el derecho quedó reconocido y terminaría materializándose con la colonia de Sidi Ifni décadas más tarde.
- Tetuán y garantía de cumplimiento: España obtuvo el derecho a ocupar temporalmente la ciudad de Tetuán hasta que Marruecos completase el pago íntegro de la indemnización pactada. En virtud de esta cláusula, las tropas españolas permanecieron en Tetuán incluso tras la firma de la paz. Se estableció que, una vez abonada la última cuota del pago, España devolvería la ciudad al sultán. De hecho, la evacuación definitiva de Tetuán se efectuó el 2 de mayo de 1862, tras casi dos años de ocupación, cuando Marruecos terminó de reunir el dinero y cumplir las condiciones. Durante la ocupación, los españoles trataron Tetuán como ciudad en fideicomiso: se respetaron las propiedades y la administración local en lo posible, pero la presencia militar ibérica sirvió de recordatorio de la derrota hasta que se hizo efectiva la devolución. Una curiosa estipulación cultural fue que, al evacuar Tetuán, España podría adquirir un pequeño terreno cerca de su consulado en la ciudad para construir una iglesia católica donde orar por los caídos españoles. Esta capilla conmemorativa se levantó posteriormente, simbolizando la huella espiritual de la campaña.
- Relaciones y garantías: El tratado incluyó otros artículos sobre el restablecimiento de la paz “perpetua y amistad” entre la reina Isabel II y el sultán Sidi Mohammed, así como disposiciones para mejorar el trato a los súbditos españoles en Marruecos. Se acordó la creación de comisiones mixtas de demarcación de fronteras (lo que dio lugar a mapas detallados, algunos elaborados por el cartógrafo español Francisco Coello). Marruecos confirmó además los compromisos previos de respetar las plazas españolas norteafricanas. En suma, el tratado de Wad-Ras consolidó jurídicamente la posición de España en el norte de Marruecos sin añadir nuevos territorios sustanciales (más allá de Ceuta y el peñón de Vélez, no se anexaron ciudades rifeñas ni se estableció un protectorado formal en ese momento).
Para España, las consecuencias políticas internas de la guerra fueron relevantes aunque pasajeras. El éxito militar supuso un espaldarazo enorme para el gobierno de O’Donnell y la Unión Liberal. El general vencedor regresó a la península cubierto de gloria: la reina le colmó de honores (además del ducado de Tetuán, fue nombrado Capitán General y recibió la Laureada de San Fernando) y la opinión pública lo aclamó en su momento cumbre. Sin embargo, la popularidad de O’Donnell y el clima de unidad nacional no perdurarían demasiado más allá del festejo inicial. En 1863 O’Donnell sería desplazado del poder por presiones cortesanas, retornando luego en vaivén político hasta 1866. La guerra, eso sí, le permitió al régimen isabelino presumir de una victoria exterior que daba lustre a la monarquía. Isabel II, entusiasmada en un principio –se cuenta que quiso encabezar una entrada triunfal de las tropas en Madrid, desfile que finalmente no se realizó–, acabó decepcionada con el balance material: esperaba tal vez conquistas mayores o una gratitud política más durable, que no se concretaron. A largo plazo, sería el general Prim (irónicamente adversario de O’Donnell después de 1864) quien capitalizaría mejor su fama de héroe de África para impulsar sus propias ambiciones, liderando en 1868 la Gloriosa revolución que destronó a Isabel II. Es decir, la Guerra de África encumbró a hombres como Prim, que luego usarían ese prestigio incluso contra la misma Corona que los premió.
En el ámbito militar, la campaña dejó enseñanzas valiosas y motivó ciertas reformas en el ejército español. Se mejoraron los servicios sanitarios y logísticos a la luz de los errores cometidos en África (por ejemplo, se creó más adelante un Cuerpo de Sanidad Militar más estructurado). Igualmente, el desempeño de las distintas armas fue analizado: la artillería de montaña española se había mostrado eficaz; la infantería evidenció la necesidad de dotarla de fusiles de retrocarga más modernos (pronto se adoptaría el fusil Enfield y posteriormente el Remington). La guerra también impulsó el cuerpo de Estado Mayor: la labor de oficiales de ingenieros y topógrafos fue crucial para cartografiar el terreno rifeño y establecer comunicaciones (como el telégrafo). En reconocimiento, muchos de ellos recibieron ascensos y medallas, consolidando un grupo de militares africanistas que luego estarían involucrados en nuevas aventuras coloniales (como la Guerra del Pacífico en 1865 o la segunda guerra de Marruecos de 1909-1927). Se puede decir que el ejército español recobró algo de autoestima con esta victoria tras las derrotas humillantes de décadas anteriores (recordemos que en 1844 España había sufrido un revés en la guerra de los Matiners y en 1854 se vio impotente ante pronunciamientos internos). La Guerra de África, en cambio, fue un triunfo claro que permitió al estamento militar reivindicar su relevancia ante la nación.
Para Marruecos, las consecuencias fueron de largo alcance. Políticamente, el joven sultán Mohammed IV comprendió la urgencia de reformar su Estado si quería sobrevivir en un entorno dominado por potencias europeas. Tras 1860, intentó modernizar el ejército contratando instructores europeos, abrió las primeras escuelas militares para sus oficiales e inició tímidas reformas administrativas. No obstante, las resistencias internas de la casta tradicional y la asfixia financiera (por las deudas contraídas para pagar la indemnización) dificultaron esos cambios. Marruecos quedó más expuesto a la influencia extranjera: Francia y Reino Unido aprovecharon su papel de acreedores y “protectores” para obtener concesiones comerciales y privilegios en puertos marroquíes. Algunos historiadores marroquíes ven 1860 como el inicio del “ajenaamiento” del país, es decir, la pérdida paulatina de autonomía que culminaría en el Protectorado franco-español de 1912.
En el imaginario español, la Guerra de África dejó un poso de nostalgia imperial y sirvió de inspiración para el posterior africanismo: la idea entre ciertos militares y políticos de que el futuro de España como potencia pasaba por expandirse en el norte de África. Este ideario reverdeció a fines del siglo XIX y llevó a la ocupación efectiva de territorios concedidos en 1860 (Ifni, el Sáhara) y a una renovada implicación en Marruecos, aunque esa ya es otra historia. En cualquier caso, en 1860 España cerró con euforia su primera guerra colonial exitosa en mucho tiempo, y ese recuerdo –entre romántico y patriótico– perduró en la memoria colectiva.
Representaciones visuales del conflicto: arte, mapas y propaganda
La Guerra de África coincidió con el apogeo del romanticismo y el auge de la ilustración de prensa, dejando un abundante legado iconográfico. Los historiadores del arte la han llamado “la última guerra romántica” precisamente por cómo fue plasmada visualmente: los artistas explotaron el exotismo de Marruecos para dar rienda suelta a un orientalismo pintoresco en sus obras.
Grabados y litografías del conflicto inundaron la prensa europea y española. Revistas ilustradas como El Museo Universal, La Ilustración Española y Americana, Le Monde Illustré de París o The Illustrated London News enviaron dibujantes al frente para capturar escenas de batalla, vistas de campamentos, tipos militares y episodios dramáticos. Estas imágenes llegaron al gran público, que seguía ávidamente los acontecimientos a través de ellas. Por ejemplo, se publicó el “Mapa del teatro de la guerra” con la ruta de Ceuta a Tetuán para que los lectores entendieran la geografía del conflicto. También aparecieron grabados de combates específicos: la acción de Wad el-Jelú (31 de enero de 1860) fue representada en un croquis con las posiciones de cada unidad; la batalla de Tetuán del 4 de febrero tuvo su estampa detallada mostrando la carga de la caballería española; igualmente la batalla de Wad-Ras del 23 de marzo fue inmortalizada en planos y escenas. Estas ilustraciones, muchas veces plegadas en los periódicos, permitieron por primera vez “ver” la guerra a la distancia, alimentando la imaginación popular.
Entre los grabados más difundidos estuvieron los de la entrada de las tropas en Tetuán (con las tiendas de campaña desplegadas y los jinetes en primer plano), los desfiles de la victoria en Madrid y las escenas costumbristas del campamento. Artistas como Valeriano Domínguez Bécquer (hermano del poeta Bécquer), Daniel Urrabieta, Jenaro Pérez Villaamil o José Luis Pellicer realizaron dibujos para estas publicaciones. Un grabado de 1860 mostraba, por ejemplo, a la Armada española desembarcando al ejército en la costa marroquí, con navíos de vela y vapor humeando y lanchas repletas de soldados rumbo a la playa. Otro, obra del ilustrador Ortego, retrataba a oficiales de distintos regimientos españoles conversando antes de la batalla, luciendo sus vistosos uniformes de húsares, coraceros y lanceros –imagen que subrayaba el colorido de los ejércitos decimonónicos. Estas estampas, vendidas incluso sueltas como recuerdos, cumplieron una función propagandística: presentaban al público una versión heroica y ordenada de la guerra.

En el terreno del arte pictórico, la guerra inspiró a toda una generación de pintores españoles. La Diputación de Barcelona, por iniciativa del general Prim, decidió enviar al joven artista Mariano Fortuny a Marruecos en 1860, acompañando a los voluntarios catalanes, para que tomara apuntes del natural y luego plasmara grandes cuadros históricos. Fortuny, de 22 años, recorrió el campo de batalla de Tetuán tras la victoria y realizó numerosos bocetos de escenas militares, trajes árabes, paisajes norteafricanos y tipos locales. Con ese material, ya de regreso en su estudio de Roma, Fortuny se entregó durante años a componer dos lienzos magistrales: “La Batalla de Tetuán” (1862-64) y “La Batalla de Wad-Ras” (1861). El resultado fueron obras de gran formato, colmadas de detalle y virtuosismo, que deslumbraron al público europeo. La Batalla de Tetuán de Fortuny, de casi 10 metros de largo, muestra un panorama frenético del choque: a la derecha las tropas españolas cargando con banderas desplegadas (puede verse al propio O’Donnell a caballo dirigiendo y a Prim avanzando espada en mano), al centro la refriega caótica entre infantería española y jinetes marroquíes, y al fondo las murallas de Tetuán bajo el cielo polvoriento. El lienzo, presentado por entregas parciales en exposiciones, fascinó tanto que inspiró décadas después al pintor Salvador Dalí para una reinterpretación surrealista. Fortuny también pintó La Batalla de Wad-Ras, más pequeña pero igualmente detallista, que cuelga hoy en el Museo del Prado. En ella captó el momento final de la guerra, con formaciones españolas al atardecer sobre el campo y el enemigo derrotado. Estas pinturas contribuyeron a forjar la imagen romántica del conflicto: son coloridas, épicas, con cierto aire orientalizante que idealiza la contienda.
Fortuny no fue el único: otros pintores de renombre abordaron el tema. Eduardo Rosales pintó una Batalla de Tetuán (1868) y Vicente Palmaroli otra versión en 1870, ambas inspiradas por la obra de Fortuny. El asturiano Dionisio Fierros realizó en 1894 un gran óleo La batalla de Tetuán (encargado ya en pleno romanticismo tardío), donde representó a O’Donnell en el centro rodeado de su estado mayor, y la reina Isabel II pasando revista a las tropas victoriosas en una imaginaria aparición en el campo de batallaespaciocusachs.blogspot.com. Aunque anacrónica, esta obra muestra cómo incluso 30 años después la guerra seguía viva en el arte. Otro artista, Francesc Sans Cabot, pintó en 1866 La batalla de los Castillejos, resaltando la figura de Prim liderando la carga. En resumen, prácticamente cada episodio bélico relevante tuvo su traslación al lienzo en las décadas posteriores, satisfaciendo el gusto del público y del Estado por conmemorar la gesta.

No solo se pintaron batallas: la celebración del triunfo también quedó reflejada en cuadros y grabados. El pintor Joaquín Sigüenza presentó en 1860 “Recibimiento del ejército de África en la Puerta del Sol”, una escena costumbrista llena de multitudes y banderas, con las tropas desfilando ante un Madrid engalanado. Por su parte, Eduardo Cano pintó “El regreso de la guerra de África” (1861), enfatizando la emoción del reencuentro de los soldados con sus familias en la estación de tren. Un cuadro de Paulino de la Linde de 1860 muestra a la reina Isabel II y su familia dando gracias a la Virgen por la victoria en África, plasmando la dimensión religiosa y dinástica atribuida al triunfo. Estas obras, expuestas en museos y actos públicos, reforzaron el mensaje patriótico: presentaban la guerra como empresa gloriosa con final feliz y bendición divina.
La propaganda visual llegó incluso a objetos y monumentos: medallas conmemorativas con la efigie de O’Donnell y el lema “Tetuán 1860” fueron acuñadas; se editaron barajas de naipes con escenas de la guerra; en los teatros, decorados pintados evocaban vistas de Tetuán para funciones patrióticas. Los uniformes marroquíes capturados se exhibieron en vitrinas, alimentando la curiosidad orientalista. Toda esta imaginería contribuyó a mitificar la campaña en el imaginario colectivo español de la segunda mitad del siglo XIX.
En conclusión, la Primera Guerra de Marruecos fue más que un conflicto colonial puntual: constituyó un fenómeno político, social y cultural de enorme impacto en la España isabelina. Sus causas inmediatas nacieron de un incidente fronterizo, pero se vieron potenciadas por ambiciones internas; sus campañas militares demostraron tanto el valor romántico como las duras realidades logísticas de la guerra decimonónica; sus protagonistas –O’Donnell, Prim, Mohammed IV, Muley el-Abbás– encarnaron un choque entre dos mundos en distinta fase de desarrollo; su estrategia combinó métodos tradicionales con tecnologías novedosas como el telégrafo; su resonancia en la opinión pública generó un fervor nacional sin parangón en aquel siglo; internacionalmente marcó el inicio de una mayor intervención europea en el Magreb; sus consecuencias se plasmaron en tratados, territorio, títulos nobiliarios y reformas; y finalmente, sus representaciones visuales legaron a la posteridad una estampa indeleble de esa “guerra romántica” que alimentó el orgullo español a las puertas del convulso período que culminaría en la Revolución de 1868. La Guerra de África de 1859-60, con sus claroscuros, permanece así como un hito histórico que sintetizó las aspiraciones, contradicciones y espíritu de una época.
Fuentes: La información y citas presentadas provienen de fuentes académicas y documentales, entre ellas archivos históricos, cronologías y artículos especializados. Destacan: el resumen detallado de la Guerra de África en Wikipedia, la cronología del conflicto, documentos del tratado de paz de Wad-Ras en Wikisourcees.wikisource.org, el portal histórico del Museo Zumalakarregi (País Vasco) que ofrece un extenso dossier sobre la guerra zumalakarregimuseoa.eus, así como memorias contemporáneas (Diario de un testigo de P.A. de Alarcóncervantesvirtual.com), artículos de investigación sobre el uso del telégrafotoledo.estoledo.es y sobre las repercusiones sanitarias. Asimismo, se han utilizado estudios de historiadores modernos como Julio Albi de la Cuestadespertaferro-ediciones.comdespertaferro-ediciones.com y Juan Francisco Fuentes, entre otros, y obras de arte y prensa de la época que ilustran el relatozumalakarregimuseoa.eus. Estas fuentes aportan una visión equilibrada entre el fervor romántico decimonónico y el análisis crítico actual sobre este conflicto.


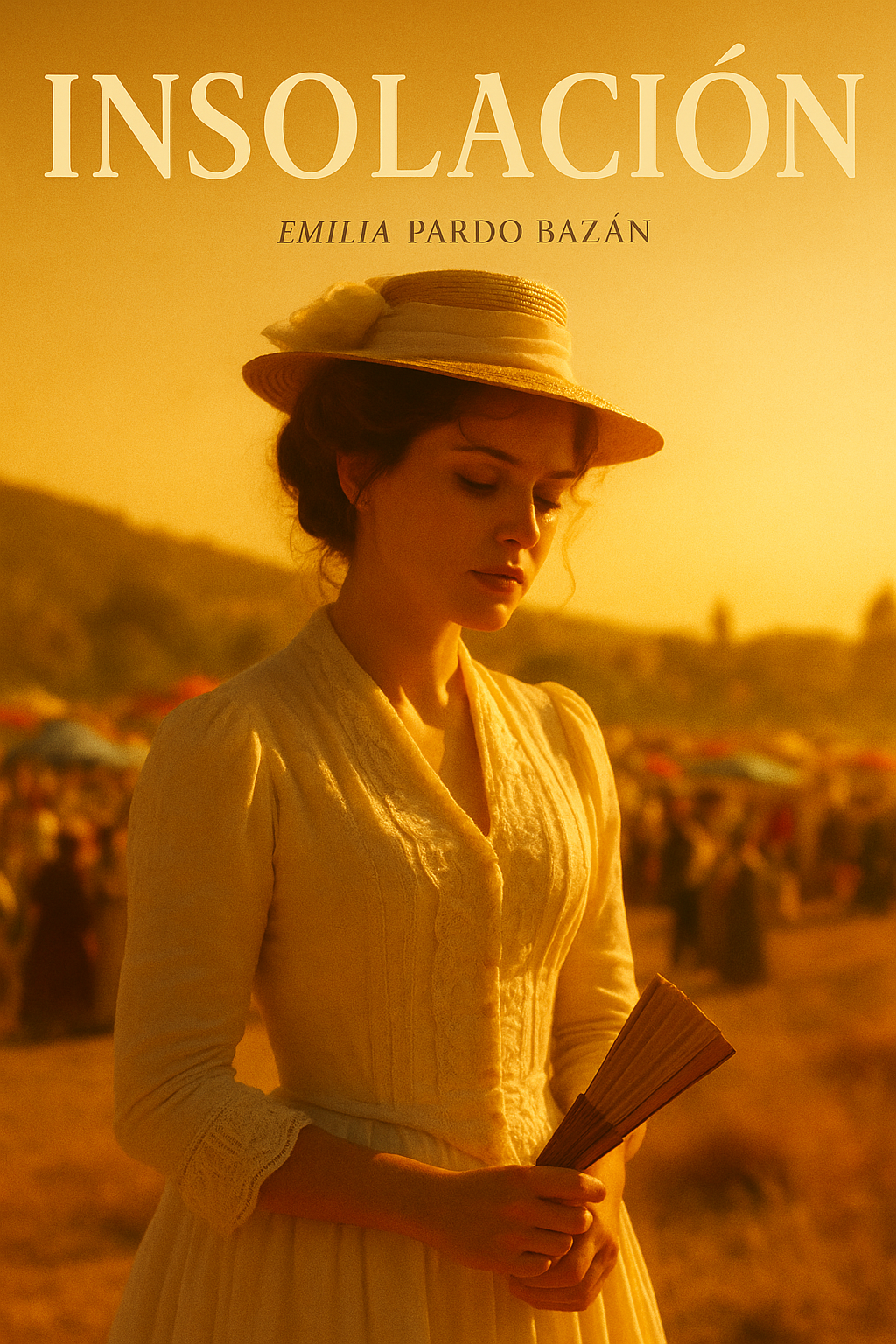

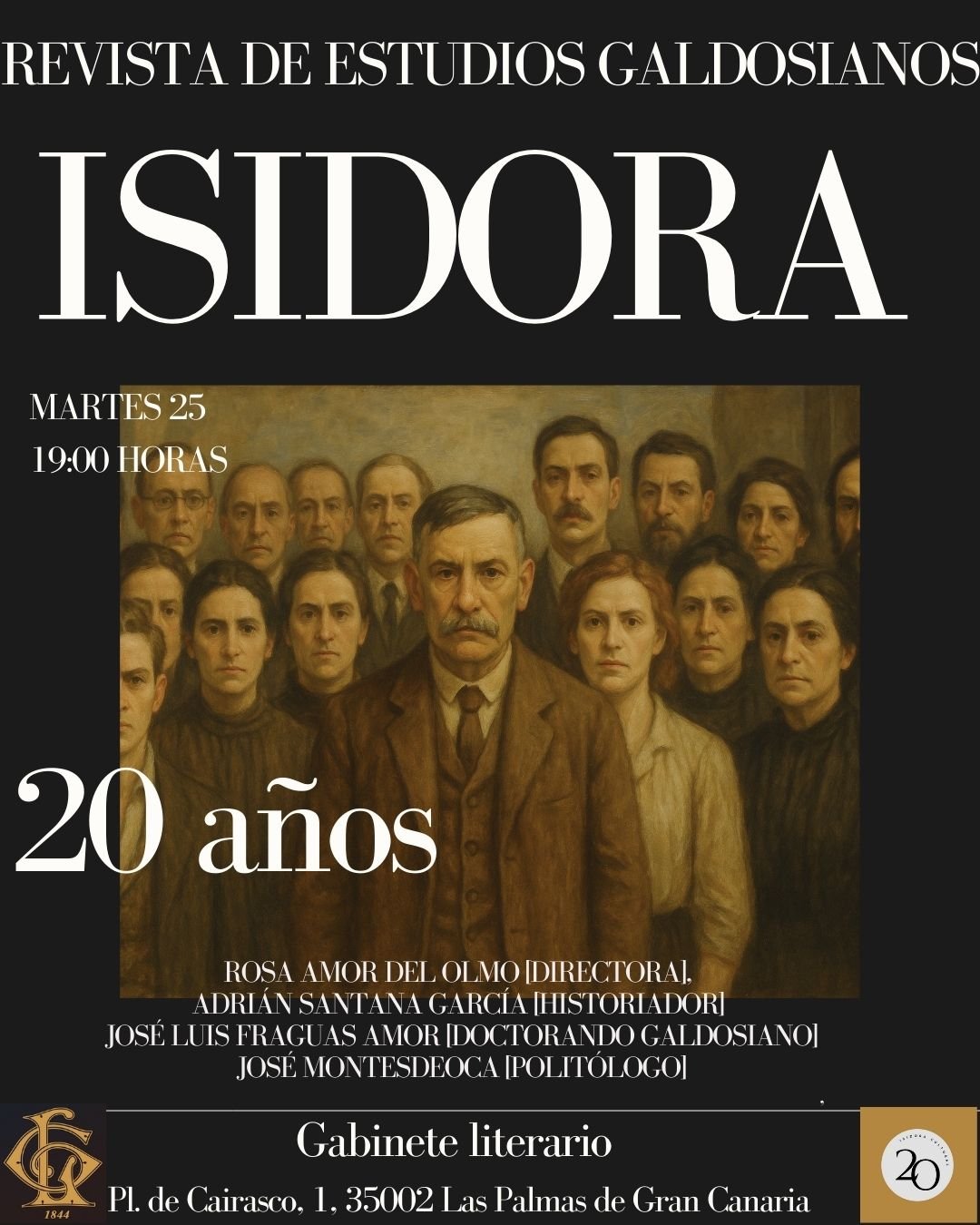


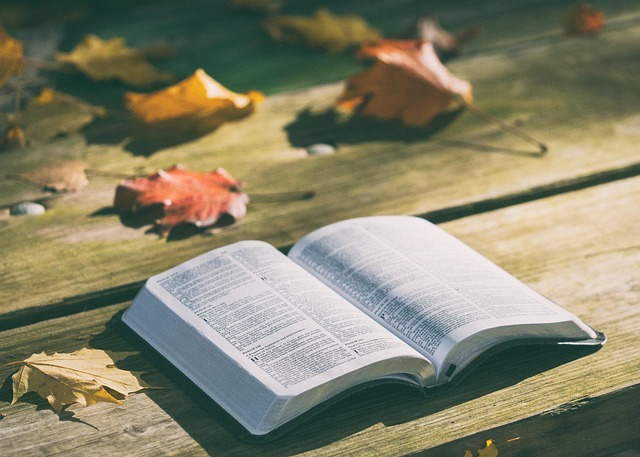
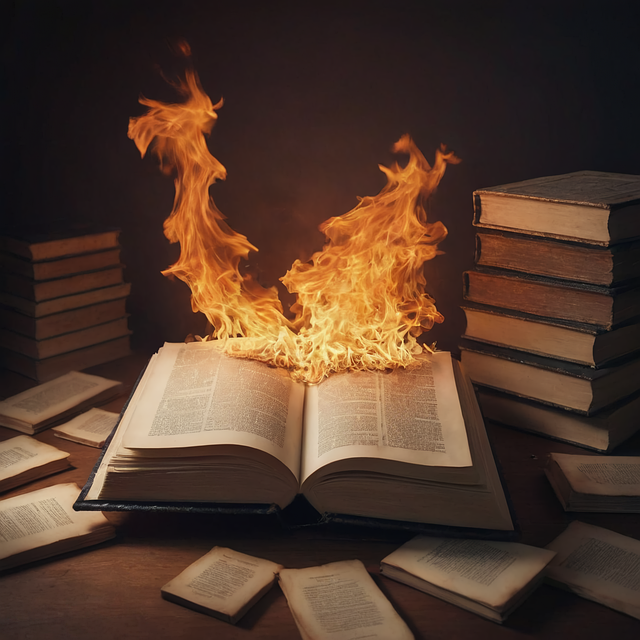
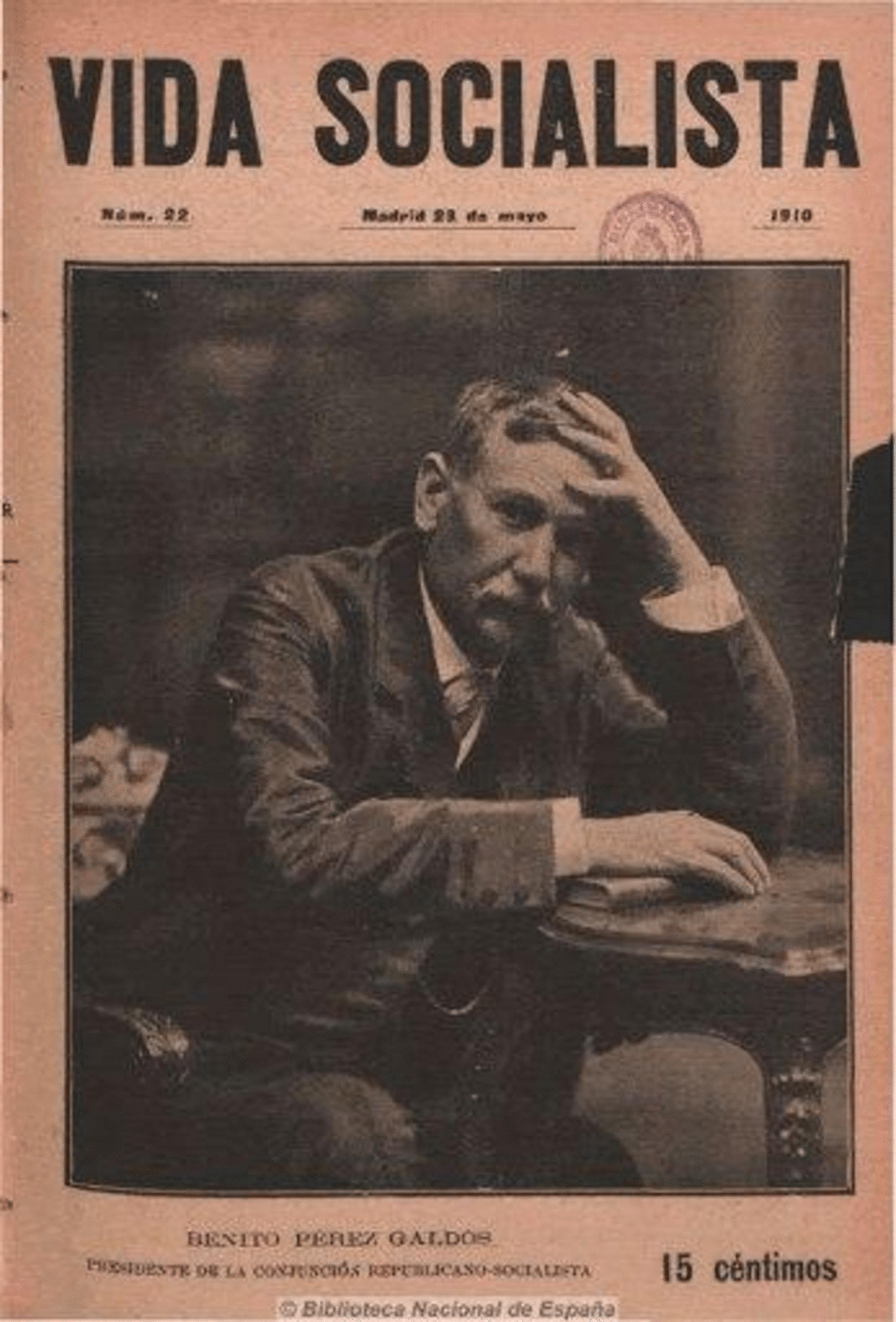
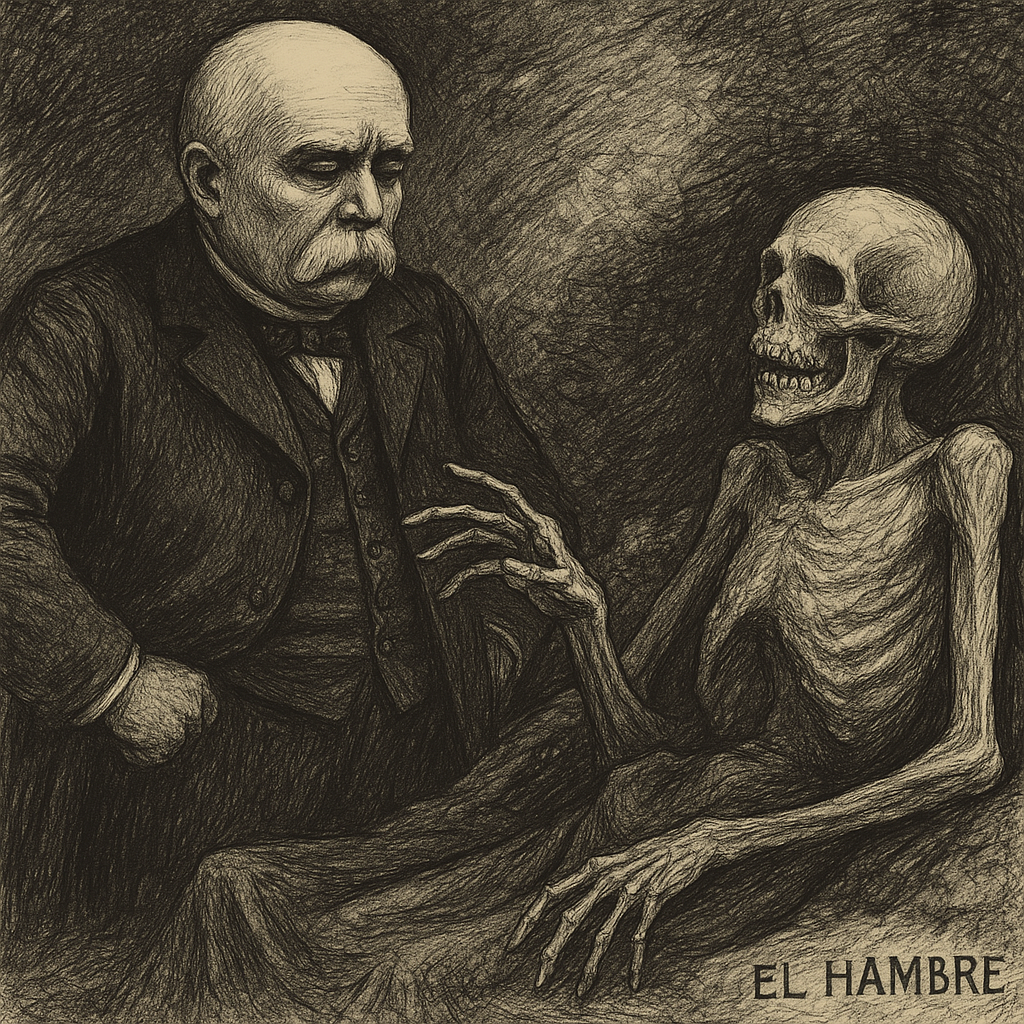
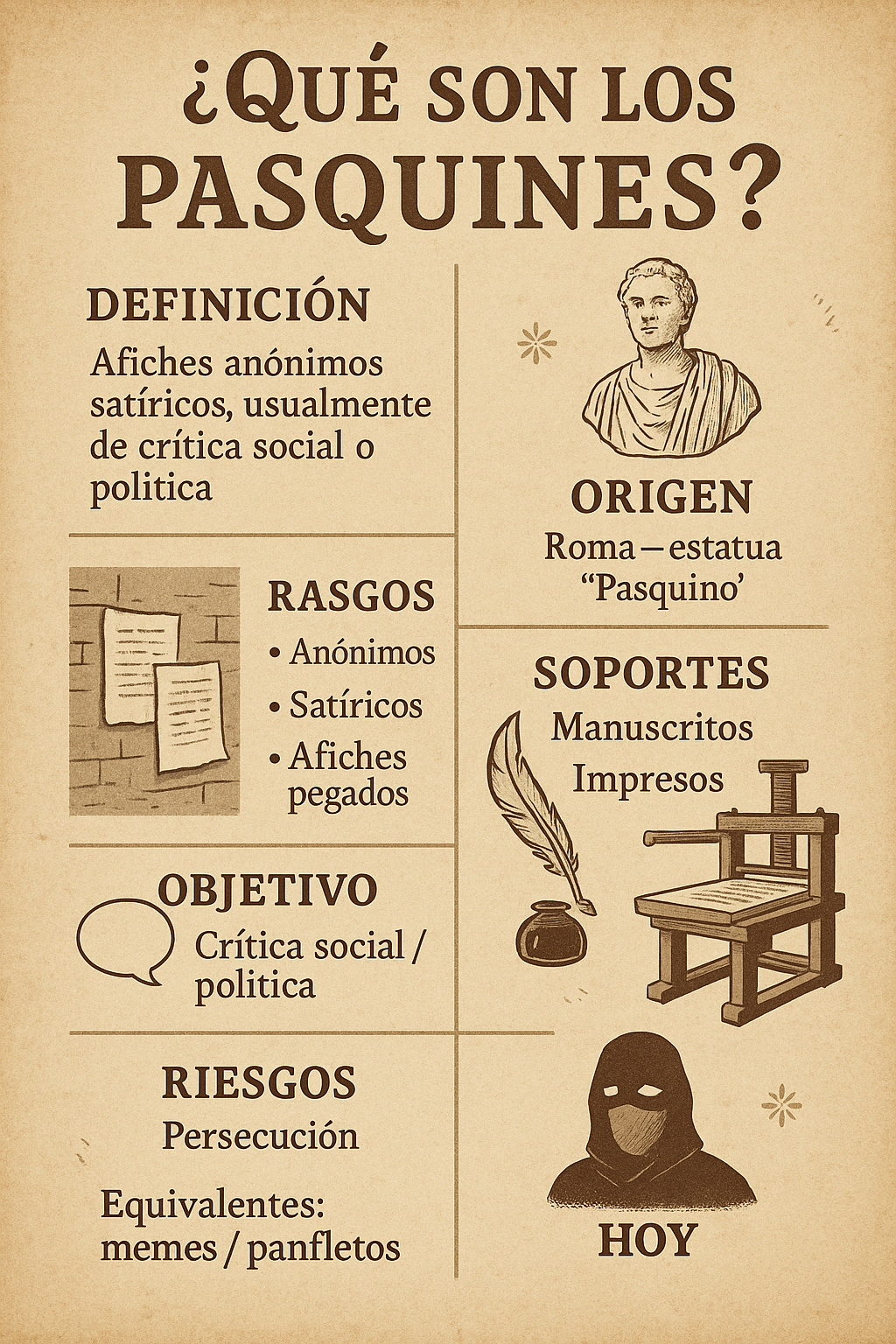




Lovart AI Agent is a game-changer for designers looking to blend creativity with AI efficiency-especially with its tri-modal interface and Figma/PSD compatibility. Can’t wait for beta access! Lovart AI Agent