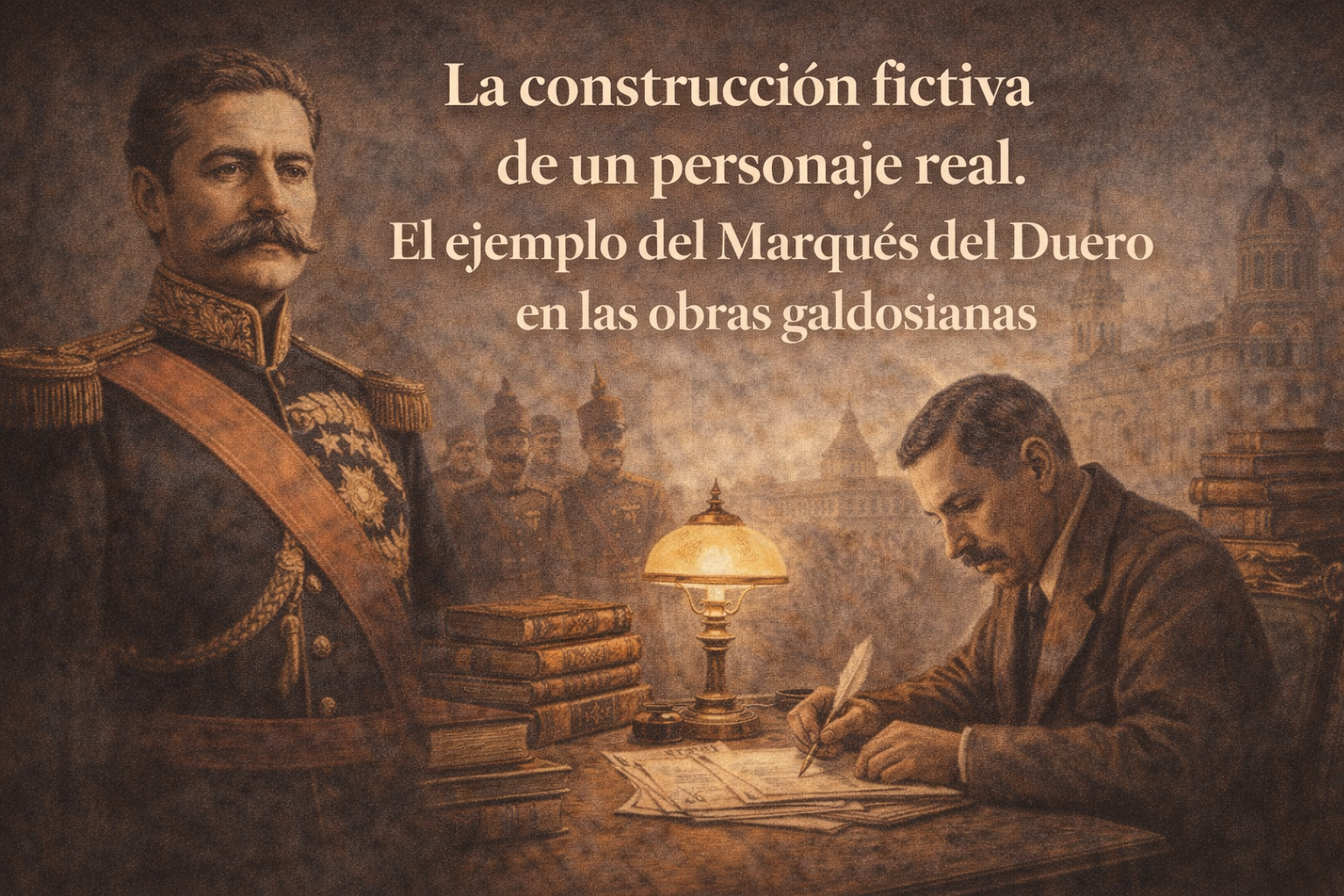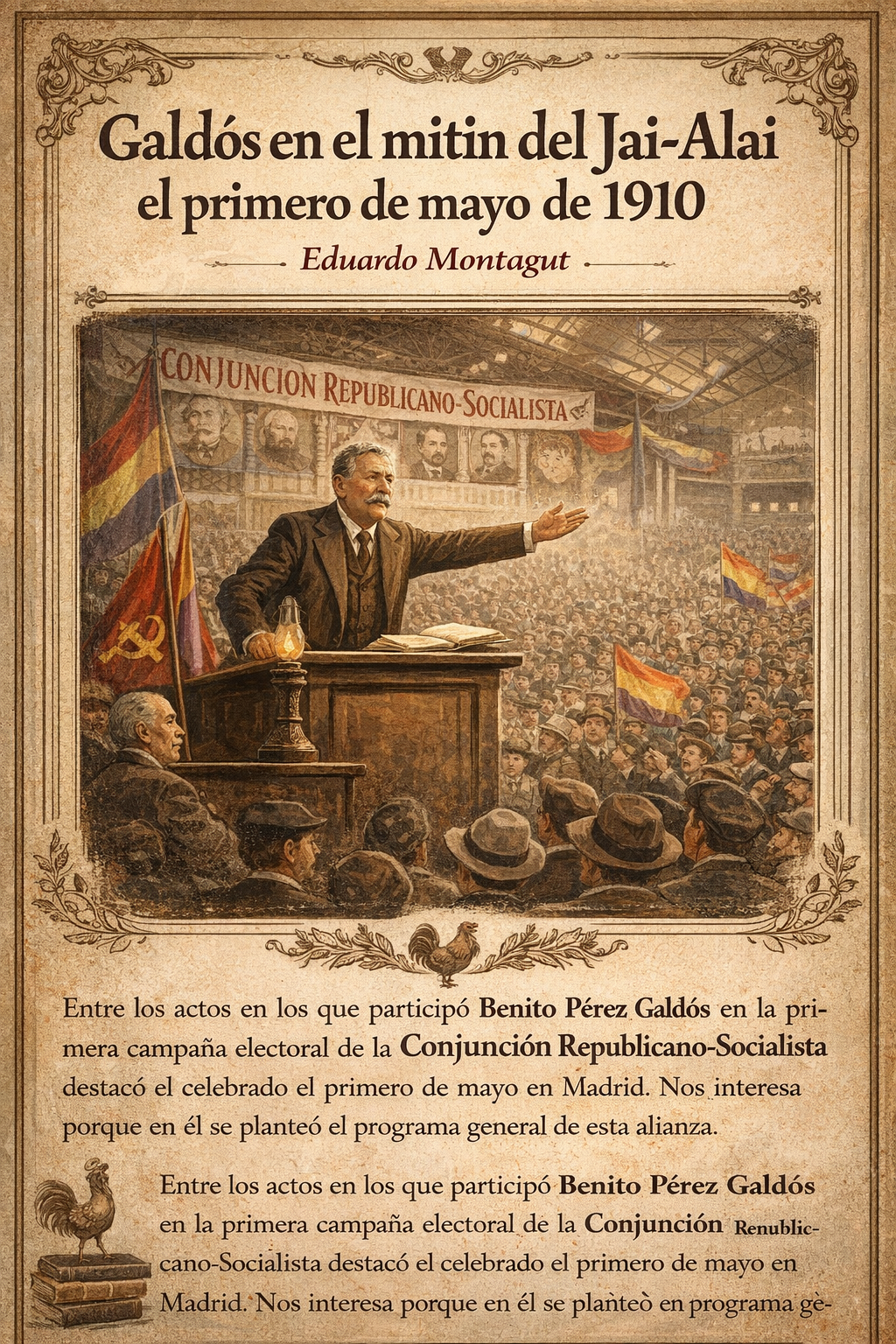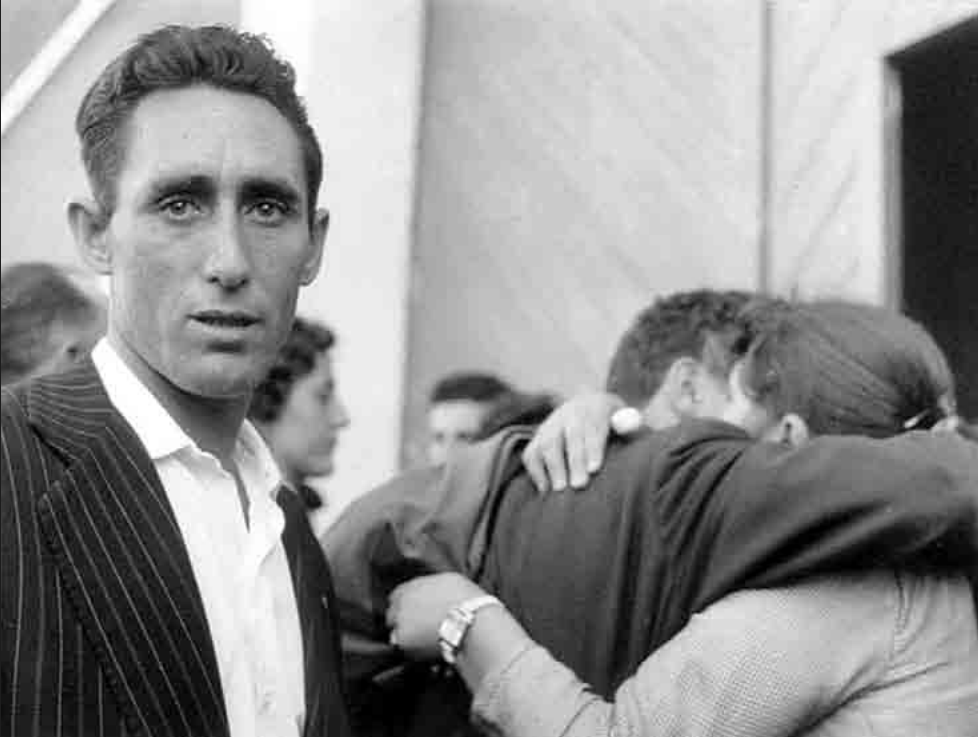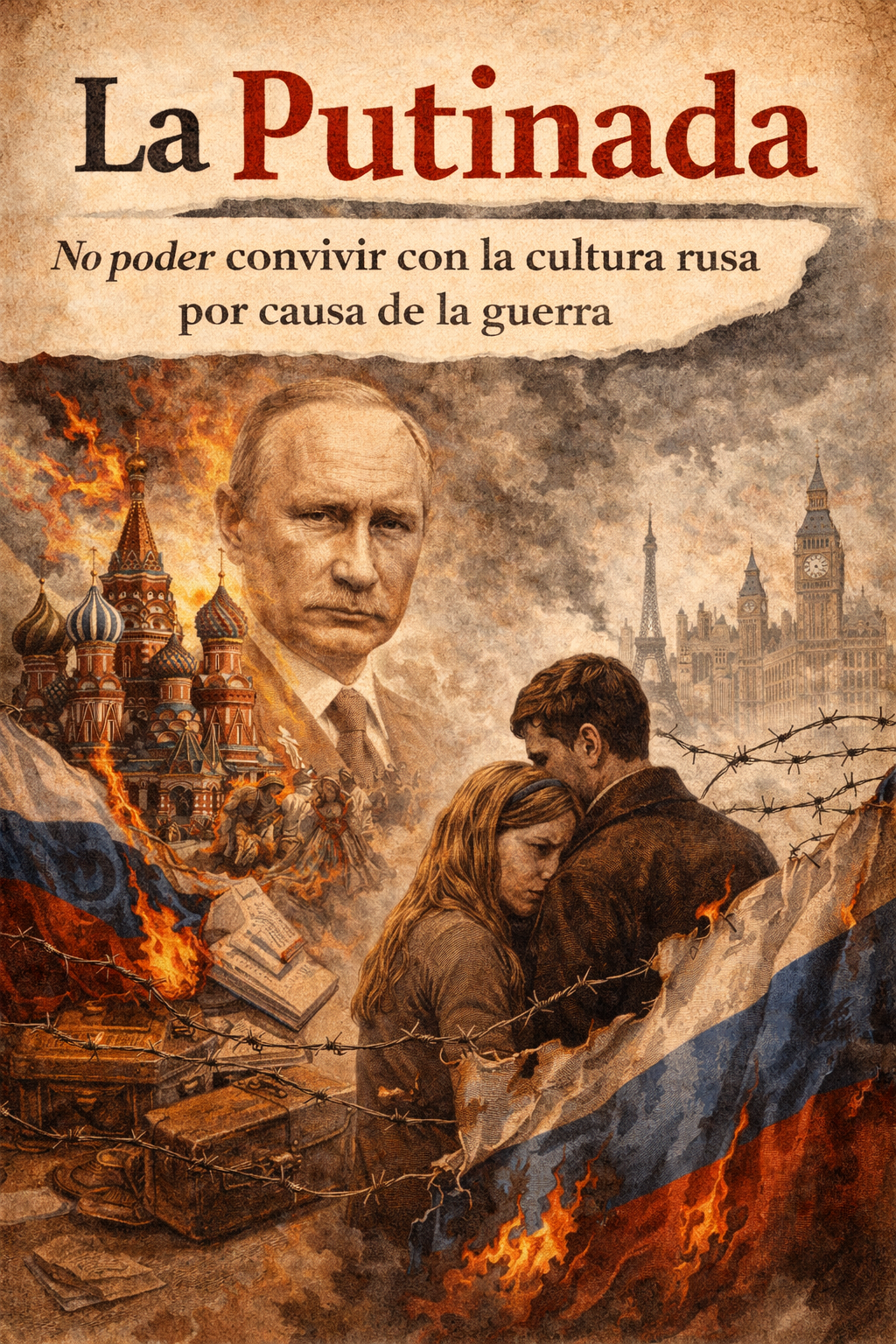No hay productos en el carrito.

Eduardo Montagut
La investigación gira sobre los principios que gravitaron sobre la educación de las personas sordas, hasta alcanzar el momento clave en la Historia de la educación española que significó la aprobación de la primera Ley General de Educación, que planteó el sistema nacional de educación, a través de la Ley Moyano al ordenar la enseñanza general, incluida la de los sordos y los ciegos, y encomendar al Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos de Madrid (antes Real Colegio de Sordomudos) la formación del profesorado especializado, marcando un hito clave en la Historia de la educación especial española.
Por nuestra parte hemos dedicado especial atención a esta cuestión de la educación especial en distintos trabajos, comenzando por un análisis que hicimos de la imprenta de este Colegio y seguido por la difusión de la Historia del Colegio en las distintas etapas, como estudia Martínez Palomares.
La educación de los sordomudos (en aquella época esta era la denominación) en 1795 en las Escuelas pías de San Fernando en el barrio madrileño de Lavapiés. El padre escolapio José Fernández Navarrete fue el encargado por el rey Carlos IV para dirigir el centro. Parece ser que este religioso había estado en Roma donde se formó. Dicha institución cerró en el año 1800.
El Real Colegio de Sordomudos de Madrid fue inaugurado en enero de 1805 después de haber coronado con éxito la iniciativa de la Real Sociedad Económica Matritense iniciada en 1802: una Real orden de 22 de marzo de 1803 autorizó su establecimiento, y el día 2 de enero de 1804 se aprobó su primer Reglamento.
Esta institución educativa culminaba el pensamiento pedagógico ilustrado. El ideal universal educativo de la época no podía olvidar a las personas con dependencias físicas, aunque para el caso de los ciegos hubo que esperar al triunfo del liberalismo y la abolición de las corporaciones gremiales. La existencia de gremios de ciegos supuso un obstáculo nada desdeñable para reorientar el papel de los ciegos en la sociedad según la óptica ilustrada y, más tarde, liberal: del monopolio de unas tareas musicales y de difusión de periódicos a una educación total y especial para su integración. Pero los sordos y sordomudos no estaban organizados, por lo que la tarea fue más fácil de abordar al no encontrar oposición organizada. Pero hacer su historia, en cambio, es mucho más complicado, dado el escaso rastro documental que han dejado hasta el siglo XVIII, precisamente por esa carencia organizativa. Por lo mismo es imposible saber ni por aproximación el número de sordos y sordomudos en el Antiguo Régimen; tenemos que esperar a bien entrado el siglo XIX para tener las primeras estadísticas oficiales. Los datos oficiales en 1860 daban un total de 10.905 sordomudos, siendo 6.316 varones y 4.559 mujeres para toda España. La provincia de Madrid contaba con 131 sordomudos y 68 sordomudas, en total, 199. La proporción de sordomudos/as por habitante, siempre según esta fuente estadística, era para todo el territorio español de 1 por 1.437 (1 por 2.459 para Madrid). Para ese año el Colegio contaba con 50 alumnos sordomudos (32 internos gratuitos, 9 internos pensionistas, 2 internos medio-pensionistas, 3 externos retribuyentes y 2 externos gratuitos) y 25 sordomudas (3 internas pensionistas, 1 externas medio-pensionista, 1 externa retribuyente y 1 externa gratuita). En total 51 alumnos.
El eje del reformismo pedagógico ilustrado lo constituía el utilitarismo. Si se aplicaba una educación específica a los sordos y sordomudos, éstos podían ser útiles para sí mismos, para la sociedad y para el Estado. La felicidad, meta optimista de la Ilustración, y entendida como un proyecto de vida, se podría conseguir a través de la educación. La Ilustración planteó cambios en relación con los distintos grupos que habían sido marginados secularmente, pero esas novedades no se basaban en principios de caridad cristiana sino de pragmatismo. El caso de los sordos y sordomudos es un tanto especial porque provenían de todas las capas sociales y se decidió, en la reglamentación práctica de esta enseñanza, acoger a todos, aunque estableciendo distintos tipos de clases en cuanto a su nivel adquisitivo, ya que unos contribuirían y otros no. En este sentido, el Reglamento de 1818 establecía cuatro tipos de alumnos: pobres que no pagaban ninguna cantidad, pensionistas que debían satisfacer de 8 reales diarios por meses más el «derecho de entrada» y los alumnos «pudientes» con 15 reales diarios. Estos últimos, según el artículo nº 84 «tendrán asistencia separada mas fina…», pero en ese mismo artículo se señalaba que en lo educativo no se harían distinciones. Estas sí se exteriorizaban en el vestido, en la alimentación que sería más rica, y en la ropa y demás utensilios de uso personal. Una última clase era la de «discípulos concurrentes a las clases», es decir, externos, ya que los anteriores eran todos internos. Pagarían 100 reales mensuales.
Pero donde sí se hizo notoria la discriminación fue en relación a la enseñanza que debían recibir las alumnas. El artículo nº 19 señalaba que cuando se estableciese el departamento de niñas se ajustaría a las normas del reglamento con una serie de reglas particulares como eran el aislamiento con respecto a los niños, una especial tutela sobre ellas, y un programa educativo que siendo igual a la de los niños en lo fundamental incluía las consabidas «labores de hilado, punto, costura, adorno, el arte de cortar y de guisar». Hasta la recuperación por la Sociedad Matritense del Colegio en 1835, en los inicios de la época liberal, no se materializó esta idea en la práctica.
Sobre la metodología educativa se optó por la experiencia francesa del abate Sicard y de su discípulo Rouyer, que estuvo al principio vinculado al Colegio, aunque por muy poco tiempo. Pero en España existía una tradición desde el Renacimiento en la enseñanza de sordomudos que terminará por ser rescatada gracias a los teóricos y prácticos de esta enseñanza en la España decimonónica, metidos a historiadores de la educación e impregnados del nacionalismo historiográfico del momento. Entre estos pedagogos vinculados al Colegio en el siglo XIX contamos con Juan Manuel Ballesteros, Francisco y Miguel Fernández Villabrille, Carlos Nebreda y López, Antonio Hernández y Contreras, y Manuel Blasco y Urgel.
El origen de la enseñanza de sordomudos se encontraría en la obra de Ponce de León a principios del siglo XVI y continuada por Juan Pablo Bonet en el siglo posterior. Bonet publicó en 1620 un libro destinado a estos fines, Reducción de las letras y Arte para enseñar a hablar a los mudos. En 1794, en Viena, escribió el jesuita, P. Andrés, Lettera sopra L’origine a la vicenta dell’ arte d’insegnar a parlare ai sordomuti. Un año después, otro miembro de la Compañía de Jesús, Lorenzo Hervás y Panduro sacó a la luz una obra capital, Escuela española de Sordo-mudos o arte para enseñarles a escribir y hablar en el idioma español, que no solamente constituye un método sino también un llamamiento a las autoridades y a la sociedad en general para que se atendiese la educación de los sordomudos. La línea evolutiva pasaría a Francia cuando el abate Carlos Miguel L’Epeé recogió las enseñanzas de los dos españoles en el método que culmina su discípulo, el mencionado abate Sicard. La obra de este clérigo, Lecciones analíticas para conducir a los sordo-mudos al conocimiento de las facultades intelectuales, al del Ser Supremo y al de la Moral sería traducida al castellano en 1807 por José Miguel de Alea, que llegó a dirigir e inspeccionar el Colegio por aquella época.
El Real Colegio tuvo su primera sede en la calle de las Rejas, aunque en 1807 se trasladó a la plaza de las Descalzas. La Real Sociedad Económica Matritense fue la corporación a la que se le asignó su tutela, que ejercía a través de una junta directiva. La misma controlaría la parte educativa, la médica y la económica. La institución fue dotada económicamente con dos pensiones sobre las mitras de Sigüenza y Cádiz. El primer director-maestro fue el militar Juan de Dios Loftus.
La Guerra de la Independencia supuso un duro revés para la institución. El Colegio tuvo que cerrarse ante una situación económica angustiosa e imposible de mantener a pesar de algunas limosnas y arbitrios del Gobierno afrancesado. Los alumnos tuvieron que pasar al Hospicio.
El Colegio se restableció en la calle del Turco en el año 1814. Fue la etapa como director de Tiburcio Hernández, destacado miembro de la Sociedad Económica Matritense del momento. Aplicó el método «Bonet» que parece ser se siguió empleando posteriormente.
Con él se aprobaría el Reglamento del año 1818. Con el Trienio liberal, el Colegio pasó a depender de la Dirección General de Estudios, pero ésta desapareció pronto con el retorno del absolutismo. La Sociedad Matritense no pudo volverse a hacer cargo de su supervisión, ya que cayó en desgracia durante toda la «década ominosa». De la institución educativa se encargó el duque de Híjar.
Por una Real Orden del día 3 de abril de 1835 la Real Sociedad Económica Matritense recuperó la tutela sobre el Colegio, designándose una comisión que arregló la institución y puso en práctica una conjunto de reformas educativas: se aumentaron las asignaturas, se crearon talleres industriales, ingresaron alumnas sordomudas como pedían los antiguos estatutos de 1818, y se reformó su régimen económico, ya que terminó por depender de fondos públicos, y no de las pensiones sobre las mitras eclesiásticas.
En este momento histórico al utilitarismo pedagógico y asistencial de la Ilustración, que inauguró una política más o menos vertebrada o al menos con una filosofía previa bien definida sobre los marginados, se va a imbricar el carácter instrumental de la nueva beneficencia que aportaba el liberalismo. Era una asistencia como posible paliativo a la depauperada situación social de numerosas capas sociales; un intento no siempre exitoso de frenar el conflicto social. En nuestro caso concreto se tenía que potenciar la educación de personas con discapacidades físicas porque eran los candidatos más seguros para la mendicidad, en la escala tradicional sobre la marginación. De todas maneras, en este asunto primaba más el carácter filantrópico de la burguesía, sin olvidar cierta carga paternalista, que en los casos de aquellos pobres que provenían del mundo de los problemas del mundo laboral, considerados como más peligrosos.
Esta fue la época de Juan Manuel Ballesteros como subdirector (en el nuevo reglamento de 1838 el máximo responsable pasaba a denominarse así), y luego como director, una de las personalidades más destacadas en la enseñanza de sordomudos y ciegos, y de la infancia en general, de la España decimonónica y que merece un estudio monográfico. Por nuestra parte, explicaremos que Ballesteros ingresó como profesor del Colegio en 1821. En cuestiones pedagógicas publicó una obra periódica, Minerva de la Juventud Española, entre 1833 y 1835, Enseñanza de Sordo-Mudos y Ciegos, Madrid, s.a., Memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, como Director del Colegio, en 1856, y con Francisco Fernández Villabrille, Instrucción de Sordo-Mudos y Ciegos. Curso Elemental, Madrid, 1863, y la Revista de la Enseñanza de Sordo-Mudos y de los Ciegos, Madrid, 1851. Ballesteros siguió al frente del Colegio una vez que éste pasó a depender del Estado. Viajó por Europa para documentarse y adquirir material, e hizo profundas reformas en el Colegio hasta 1868 en que cesó. Tenemos que destacar la labor desarrollada por su iniciativa en cuanto a la impresión en la imprenta del Colegio por ciegos y para ellos de una verdadera biblioteca que llevaba el título de Cartilla, Catecismo y principios de Moral, Gramática Castellana, Libro de los niños, Historia Sagrada, Geografía general y Devocionario para los ciegos.
Con Ballesteros se fundó, unida al Colegio, la Escuela de ciegos por iniciativa suya, y respaldada por la Sociedad Económica Matritense. La Escuela consiguió, después de unos años, ya que el inicial proyecto es de 1834, abrirse en septiembre de 1842, terminando por agregarse al Colegio.
De esta época es el establecimiento de la imprenta del Colegio, creada, después de un intento previo, para fomentar el aprendizaje de los alumnos en aras de una salida profesional.
En el Colegio se desarrollaron otras enseñanzas industriales. Al principio hubo que recurrir al exterior, enviando alumnos a fábricas y talleres de Madrid para los niños, ya que las niñas se ejercitaban en tareas domésticas internas o relacionadas con tareas textiles. Con el tiempo se terminó por establecer un programa de enseñanzas «industriales» en el centro, que incluía el aprendizaje de los siguientes oficios: imprenta, encuadernación, telares, pintura, ebanistería-carpintería-tornería, sastrería, zapatería y cerrajería.
En 1838 se aprobó un nuevo reglamento, redactado en 1835. En el mismo se fijaba la dependencia con respecto de la Sociedad Económica estipulándose la composición y competencias de la junta directiva formada por miembros de su seno. Cada uno se dedicaría de un área: economía interior, artes y oficios, secretaría, contaduría y profesión médica. Por debajo se encontraría el subdirector que era el jefe de la enseñanza, nombrado por la Sociedad a propuesta de la junta. Por fin se disponía una plantilla de profesores y profesoras, así como de criados.
En cuanto a la enseñanza, no se realizaron muchas especificaciones si lo comparamos con el reglamento de 1818. Se señalaba que sería con arreglo a un plan propuesto por el subdirector. Solamente se estipulaba el método de exámenes, premios y castigos. Algunos artículos señalan el aprendizaje de cuestiones relacionadas con las labores de horticultura y botánica, así como la necesidad de establecer oficios mecánicos. Dicho plan fue encargado por la junta a Juan Manuel Ballesteros.
Los alumnos eran de ambos sexos, y se dividían en varias clases. La edad mínima de ingreso era de 7 años.
Por fin, el Colegio, por Orden ministerial de 16 de enero de 1852, pasó a depender definitivamente del Estado, a través del Ministerio de Fomento. Se declaró establecimiento de instrucción pública. La imprenta, como departamento de este centro, pasó también a dependencia estatal. Posteriormente, fue denominada Tipografía del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de ciegos, y tuvo sede en la calle de San Mateo, nº 5.
Como fuente hemos empleado la documentación que conserva el Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense.
Algunas referencias:
FERNANDEZ VILLABRILLE, M., Apuntes biográficos del señor D. Juan Manuel Ballesteros Director del Colegio Nacional de sordo-mudos y de ciegos, Madrid, s.a.
FERNANDEZ VILLABRILLE, F., El Colegio de los sordo-mudos y de los ciegos, Madrid, 1861.
NEGRIN FAJARDO, O., «El proceso de creación y organización del Colegio de Sordomudos de Madrid (1802-1805)», Revista de Ciencias de la Educación, nº 109, (1982), págs. 7-31.
NEBREDA Y LOPEZ, C., Memoria relativa a las enseñanzas especiales de los sordo-mudos y de los ciegos, Madrid, 1870.
GARCIA BROCARA, J.L., La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Madrid, 1976, págs. 21-22.
Reglamento de la Imprenta y Librería del Colegio de sordo-mudos, Madrid, 1849.
Reglamento del Colegio Nacional de sordo-mudos, Madrid, 1852.