No hay productos en el carrito.
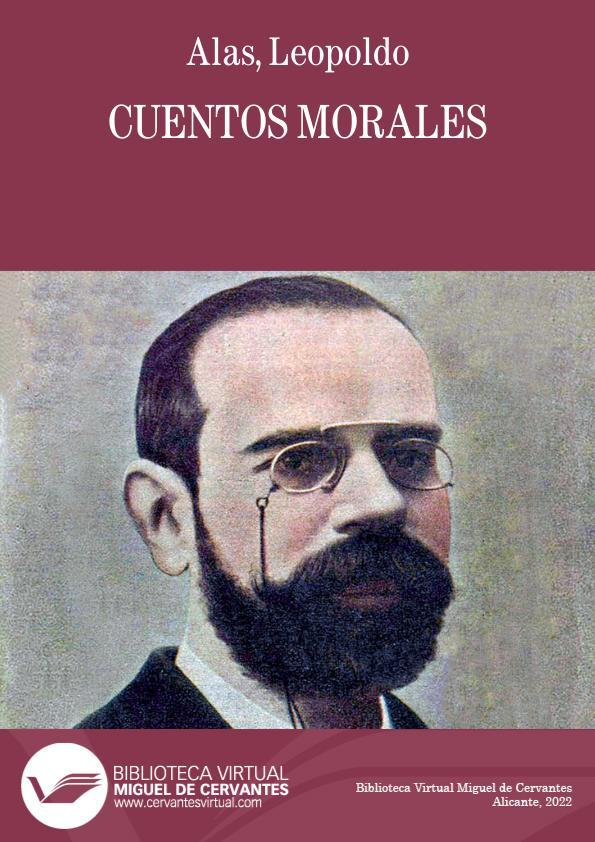
Rosa Amor del Olmo (U. A. Nebrija)
Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901) es uno de los grandes prosistas del Realismo español del siglo XIX. Sus cuentos cortos reflejan con maestría las tensiones de su época, combinando ironía y ternura en igual medida. En este artículo analizamos de forma comparativa su célebre relato “¡Adiós, Cordera!” y otros cuentos destacados del autor –en particular “Pipá”, “Cambio de luz” y “Benedictino”– para identificar sus temas recurrentes, estilo narrativo y el contexto histórico-literario en que fueron escritos. A través de estos ejemplos, veremos cómo Clarín explora motivos como la infancia, el progreso, la pérdida y el conflicto social, mediante una narrativa realista con tintes simbólicos y una constante crítica social.
Clarín escribió durante las últimas décadas del siglo XIX, en plena España de la Restauración. Era la época del Realismo y el Naturalismo, corrientes que buscaban plasmar la realidad social con objetividad y detalle. Sin embargo, Clarín aportó a esta estética una sensibilidad propia. Su pensamiento se movió “entre el reconocimiento del poder de la razón y la intuición del misterio”, adoptando influencias diversas: desde el naturalismo de Zola (y Victor Hugo) hasta el psicologismo y un cierto espiritualismo racional. De hecho, en los años 1890 se advierte en su obra un giro hacia preocupaciones espirituales e íntimas. La crítica ha señalado que hacia esta década en España “el equilibrio krausista entre positivismo-naturalismo y espiritualismo cede a favor del segundo”, de modo que los escritores renuncian al materialismo estricto del naturalismo y lo sustituyen por “ternura, delicadeza y sensibilidad”. Clarín encarna bien esta transición: aunque mantiene la denuncia de la hipocresía y mezquindad de la sociedad urbana, contraponiéndola a la apología de la vida rural sencilla, sus relatos de la última etapa se cargan de lirismo y simbolismo. No es casual que “¡Adiós, Cordera!” (publicado en 1892-93 dentro de El Señor y lo demás, son cuentos) sea considerado “el más lírico y emotivo” de esa colección. En contraste, cuentos anteriores como “Pipá” (publicado en 1886, dando título a su primer libro de cuentos) presentan un realismo más crudo y satírico, propio de la etapa naturalista inicial de Clarín. Entender este contexto nos ayudará a apreciar las diferencias y similitudes entre “¡Adiós, Cordera!” y los demás cuentos.
Temas recurrentes en Clarín: infancia, progreso, pérdida y conflicto social
Una de las características de la narrativa de Clarín es la reiteración de ciertos asuntos fundamentales, a los que da diversas modulaciones. El propio autor concibió sus relatos para expresar “preocupaciones íntimas y apremiantes” y explorar “verdades vitales” difíciles de precisar. Entre esos asuntos que aparecen una y otra vez en cuentos como “¡Adiós, Cordera!”, “Pipá”, “Cambio de luz” o “Benedictino”, destacan:
- La infancia y la inocencia: Clarín a menudo sitúa a niños o jóvenes como protagonistas o víctimas de sus historias, lo que le permite contrastar la pureza de la niñez con la dureza del mundo adulto. En “¡Adiós, Cordera!”, los gemelos Pinín y Rosa encarnan la inocencia rural: su vida sencilla en el prado junto a la vaca Cordera es idílica, ajena al mal del mundo. La vaca Cordera misma funciona como símbolo de amor maternal y refugio para los niños (la narración llega a decir que Rosa y Pinín “no tenían otra madre ni otra abuela” que la vaca). Por contraste, en “Pipá” el protagonista es un niño marginal de la ciudad, huérfano y abandonado a la miseria. Pipá vive una infancia rota por la pobreza y el desprecio social, lo que imprime al cuento un tono trágico: “Pipá” narra la vida trágica de un niño marginado… destaca la dura realidad que enfrentan los desposeídos”. Aun siendo muy diferentes –el medio rural asturiano frente al ambiente urbano y sórdido–, ambos cuentos subrayan la vulnerabilidad de la niñez ante fuerzas sociales mayores. En “¡Adiós, Cordera!” los niños ven amenazada su inocencia por la llegada del progreso (el telégrafo, el ferrocarril, la conscripción al ejército); en “Pipá” un niño es destruido por la indiferencia y crueldad de la sociedad hacia los más débiles. Clarín se muestra empático con estos personajes infantiles, denunciando a través de su sufrimiento las injusticias del entorno.
- El “progreso” y sus efectos: El choque entre la vida tradicional y las nuevas fuerzas de la modernidad es otro tema central. “¡Adiós, Cordera!” lo plantea de forma explícita: el tendido del telégrafo y la aparición del ferrocarril rompen la paz del campo. Para Rosa y Pinín, aquellos postes y aquel tren son novedades fascinantes, pero para la vaca Cordera representan algo extraño y amenazante. Finalmente, el “progreso” llega con violencia: la necesidad económica obliga a vender la vaca, que es llevada en tren al matadero, y años después el mismo tren se lleva a Pinín al servicio militar. La narración establece así un paralelismo entre la sacrificación de Cordera y el destino de Pinín, dejando claro el mensaje: ambos inocentes son sacrificados en aras de un supuesto progreso material. Clarín cuestiona abiertamente “el discurso dominante de la sociedad sobre el progreso”, mostrando su rostro cruel. De hecho, el texto dice que Pinín fue reclutado “para ser consumido por el ‘progreso’ de los ricos”, frase contundente que denuncia cómo las clases humildes pagan con sangre los avances de una modernidad controlada por poderosos. Este choque entre campo y ciudad, entre lo rural y lo industrial, se refleja en imágenes potentes: el tren aparece como “una serpiente metálica” que irrumpe en el paraíso de Somonte, arrebatando los seres queridos de Rosa. Así, “¡Adiós, Cordera!” ofrece una **oposición fuerte entre el campo (lo positivo) y la ciudad (lo negativo)”*. En otros cuentos de Clarín, el tema del progreso adquiere distintas modulaciones. “Cambio de luz” aborda el progreso científico e intelectual: su protagonista, Jorge Arial, es un hombre moderno, culto y satisfecho materialmente, pero aquejado de dudas espirituales. Aquí el conflicto no es económico ni bélico, sino filosófico-religioso: Arial duda de la existencia de Dios, influido por la ciencia y la razón, hasta que una transformación personal (que analizaremos más adelante) le hace reconciliarse con la fe. En “Benedictino”, por su parte, el llamado progreso social (casarse, “sentar cabeza”) nunca llega: dos ancianos amigos ven cómo pasan los años sin que las hijas de uno se casen, acumulando polvo tres botellas de licor guardadas para esas bodas que el progreso del tiempo hizo imposible. Así, cada cuento enfoca el “progreso” desde un ángulo diferente: el industrial y tecnológico en Adiós, Cordera; el científico y espiritual en Cambio de luz; el social y vital en Benedictino. Todos, sin embargo, comparten una mirada crítica: el avance material suele traer pérdidas irreparables o crisis de valores.
- La pérdida, el sacrificio y la soledad: Los cuentos de Clarín a menudo presentan situaciones de pérdida dolorosa que marcan a los personajes. En “¡Adiós, Cordera!” ocurren dos despedidas trágicas: primero la de la vaca (que es prácticamente la “madre” de los niños) y después la del propio Pinín, arrancado del hogar. Rosa, la hermana que sobrevive, queda sumida en una soledad desoladora tras perder a ambos compañeros de infancia. Esta “felicidad perdida” de Rosa en su antaño idílico prado provoca en el lector una profunda tristeza. El efecto emotivo del cuento nace justamente de esas ausencias: “la partida de Cordera y Pinín… evoca tristeza en el lector” porque rompe un vínculo familiar lleno de amor. La idea del sacrificio de inocentes planea sobre el relato: Cordera y Pinín son víctimas propiciatorias de fuerzas fuera de su control (el mercado de carne, la guerra). En “Pipá”, de modo paralelo, el muchacho protagonista muere de forma accidental y nadie –salvo su enamorada Pistañina– lamenta su muerte. Pipá es un niño sacrificado en vida por la sociedad, que primero lo margina y finalmente olvida incluso su deceso (“¿Quién es el muerto?” – “Nadie, es Pipá” responde un personaje durante su entierro). Esta absoluta insignificancia refuerza la sensación de pérdida y falta de sentido: ya nadie recuerda a Pipá una vez desaparecido. La soledad resultante es otro motivo: Rosa queda sola; Pistañina queda sola; Jorge Arial en “Cambio de luz” enfrenta solo su angustia existencial (hasta su epifanía final); y en “Benedictino” incluso antes del desenlace ya se palpa la soledad de los dos viejos amigos, uno casado y frustrado, el otro solterón cínico, aferrados únicamente a su amistad y a sus botellas de licor añejo. Clarín retrata con acierto esa soledad amarga que sigue a la pérdida, a veces con un tono melancólico (Adiós, Cordera, Cambio de luz), otras con tintes de humor negro o ironía (Benedictino).
- El conflicto social y la crítica a la sociedad: Como buen autor realista, Clarín infunde en sus cuentos una dimensión crítica hacia las injusticias sociales, los prejuicios y la hipocresía colectiva. En “¡Adiós, Cordera!” se denuncia la situación de los pobres rurales que se ven atropellados por las decisiones del poder: Antón de Chinta vende a su vaca por necesidad económica; su hijo es enviado a la guerra por decisión del Estado. Subyace una crítica al sistema que empobrece al campesino y alimenta guerras ajenas. El enfrentamiento entre ricos y pobres es evidente en la frase antes citada del cuento: Pinín es consumido por el progreso “de los ricos”. También el contraste entre la sociedad urbana (que demanda carne barata, que libra sus guerras lejos de casa) y los habitantes del campo que ponen los sacrificios. En “Pipá”, la crítica social es aún más mordaz: Clarín nos presenta a clérigos, policías y señores que maltratan o ridiculizan al niño mendigo, exhibiendo la crueldad y doble moral de las autoridades y clases respetables. De hecho, “Pipá” está escrito con fina sátira: Clarín ridiculiza a los personajes representantes del orden (el sacerdote beato, el policía bruto, etc.) a la vez que critica la indiferencia general de todos hacia un chico hambriento. Se pone así del lado del desamparado, dejando en evidencia la hipocresía social. Otros cuentos como “La yernocracia” o “Rivales” (contemporáneos a Adiós, Cordera en la misma colección de 1893) también contienen crítica social y política –por ejemplo, sátira del nepotismo político en La yernocracia–, lo que muestra que Clarín tenía una marcada conciencia ética en su literatura. En “Cambio de luz”, la crítica es más introspectiva pero igualmente presente: Jorge Arial encarna al intelectual que, habiéndolo logrado todo, siente el vacío espiritual de una vida acomodada. El relato sugiere una crítica a cierta arrogancia racionalista de la época: “el que no tenga fe… que se aguante y calle”, dice un personaje, y efectivamente Arial sufre hasta reconocer que a la razón científica le falta algo (la luz de la fe). Finalmente, “Benedictino” presenta un tipo peculiar de crítica: a través de la ironía nos habla de moralidad y tentaciones. Los nombres de los protagonistas –Caín y Abel en alusión bíblica– ya anticipan un conflicto moral. En efecto, tras la muerte de Abel, su amigo apodado Caín comete la traición de seducir a la hija joven de aquel (Nieves). La sociedad del pequeño pueblo había visto con buenos ojos a esos dos ancianos disfrutar inocentemente de sus meriendas y licores, pero Clarín revela un trasfondo más oscuro de corrupción moral. La botella de vino benedictino que se guardaba para una boda feliz termina sirviendo para un encuentro pecaminoso. Así, el autor lanza una mirada crítica (y escéptica) sobre la respetabilidad social: bajo la superficie de la amistad venerable y la familia decente se esconden deseos y actos censurables. En suma, ya sea mediante la compasión, la sátira o la ironía trágica, Clarín utiliza sus cuentos para cuestionar el orden social de su tiempo.
Estilo narrativo: del realismo objetivo al simbolismo y la crítica sutil
Clarín es reconocido ante todo como narrador realista. En sus cuentos “los autores plasman el mundo tal cual se lo encuentran, reflejan la historia de gentes comunes y recogen de la forma más objetiva posible sus modos de ser, pensar y hablar”c. Esto se aprecia claramente en “¡Adiós, Cordera!”, donde la descripción minuciosa del prao Somonte, de la vida cotidiana de la familia campesina y del habla regional asturiana aporta una atmósfera auténtica. En muy pocas páginas, Clarín “hace un dibujo de una época”: nos sitúa en un rincón rural de Asturias en tiempos de la industrialización, con verosimilitud casi etnográfica. Del mismo modo, “Pipá” retrata con crudeza el ambiente callejero de la ciudad y la vida de los marginados con detalles vívidos (olores, lenguaje popular, escenas de taberna), inscribiéndose en la estética naturalista que no rehúye lo sórdido. El narrador clariniano suele ser omnisciente y objetivo, capaz de adentrarse en la “vida interior” de sus personajes pero también de reproducir su lenguaje coloquial o sus pensamientos con estilo indirecto libre. Por ejemplo, en ¡Adiós, Cordera! los diálogos y reflexiones de Pinín y Rosa, o del padre Antón, aparecen con sus giros dialectales, lo que aumenta la verosimilitud. Este realismo psicológico se combina con un gran manejo de la ironía narrativa: Clarín a veces comenta con fina sorna las acciones de sus personajes o las convenciones sociales (como se ve abiertamente en “Pipá”, donde el tono narrativo “no es sentimental” pese a la tragedia, sino crítico y humorístico).
No obstante, junto a esta base realista, la narrativa de Clarín despliega elementos simbólicos y líricos especialmente en sus cuentos más tardíos. “¡Adiós, Cordera!” es paradigmático: sin dejar de ser un relato costumbrista, está cargado de simbolismo. La propia Cordera (una simple vaca en la literalidad) se alza como símbolo de la bondad, la inocencia y el amor familiar. El ferrocarril es también más que un tren: aparece descrito con imaginería amenazante (la “serpiente de hierro” que atraviesa el campo) y representa ese destino fatal impuesto por la modernidad. Clarín construye el cuento con una estructura casi alegórica: dos actos paralelos (la marcha de Cordera y la de Pinín en el tren) que enfatizan el mensaje antibélico y de denuncia social mediante la repetición simbólica. El tono es delicado y emotivo, casi idílico al principio cuando pinta la paz rural, volviéndose después elegíaco con las despedidas. Esto contrasta con el estilo de “Pipá”, mucho más directo y descarnado, con un final seco y triste pero narrado sin concesiones al sentimentalismo. En “Cambio de luz”, Clarín experimenta con una narrativa intimista y metafórica: el cuento “carece de peripecia externa” y se centra en la “intensa aventura interior” del protagonista. Aquí abundan las metáforas de la luz y la visión para expresar la conversión espiritual de Jorge Arial. Al comienzo él es miope, ve la realidad de forma limitada y “duda de la existencia de Dios”; conforme avanza el relato, va perdiendo la vista física pero ganando claridad interior. La música se convierte en lenguaje simbólico de lo divino: tocando el piano a oscuras, Arial “se siente en armonía espiritual” y cuando finalmente despierta ciego, su ‘visión interna’ se ilumina y cree en Dios a través del amor a la música. El desenlace es altamente simbólico: la ceguera corporal le ha dado la luz del alma. El narrador enfatiza esta contraposición explicando que los “ojos del cuerpo” dudaban por miopía, mientras que los “ojos del alma” ven a Dios claramente. Todo el cuento está escrito con un estilo casi ensayístico, plagado de reflexiones filosóficas, y su efecto único (como lo llama Poe) es más intelectual y trascendente que emotivo. Finalmente, “Benedictino” mezcla realismo e ironía con un fuerte componente simbólico también. El título alude al licor benedictino, que funciona como hilo conductor y símbolo central. Al inicio, ese vino es emblema de celebración festiva (Abel guarda botellas de benedictino para los brindis de boda de sus hijas), ligado a valores positivos como la esperanza familiar. Pero al final, el vino cambia de significado: solo es bebido por Nieves tras dormir con Caín, impregnándose así de connotaciones negativas. Se produce “un intercambio de valores” simbólicos en el benedictino: de símbolo de dicha pasa a símbolo de corrupción e irresponsabilidad. Esta metamorfosis, rematada con la traición de Caín al difunto Abel, se narra con ironía trágica y un tono desapasionado, dejando que el lector capte la amarga enseñanza oculta tras el símbolo. En comparación, “¡Adiós, Cordera!” utiliza sus símbolos (la vaca, el tren) para una crítica más sentimental y empática, mientras que “Benedictino” lo hace de forma más fría y sarcástica. En ambos casos, no obstante, Clarín demuestra un arte narrativo sutil, donde los detalles concretos de la realidad esconden significados más profundos sobre la condición humana.
Comparación entre “¡Adiós, Cordera!” y los cuentos “Pipá”, “Cambio de luz” y “Benedictino”
Después de examinar temas y estilo, podemos sintetizar las relaciones y contrastes entre ¡Adiós, Cordera! y estos tres relatos:
- Con “Pipá”: Ambos cuentos comparten la preocupación por la infancia desvalida y la denuncia de la injusticia social, pero difieren en escenario y tono. Adiós, Cordera se sitúa en el ámbito rural, presentando un conflicto entre tradición campesina y modernidad industrial; Pipá se ubica en la urbes decimonónicas, mostrando la miseria en las calles de Vetusta (Oviedo) y la crueldad de la vida urbana. En el primero, la emotividad y la ternura dominan la narración –el lector se conmueve con el amor de Rosa y Pinín hacia su vaca y con la tragedia de su separación–; en el segundo, Clarín adopta un tono más ácido y sarcástico para criticar a la sociedad (ridiculizando a curas y policías) aunque el destino de Pipá siga siendo profundamente trágico. En suma, “¡Adiós, Cordera!” es un idilio roto por el progreso, mientras “Pipá” es una picaresca trágica que expone la hipocresía social; los dos cuentos, cada cual a su modo, despiertan la conciencia del lector sobre la necesidad de compasión hacia los humildes.
- Con “Cambio de luz”: Aquí el contraste es notable en cuanto al foco del conflicto. Adiós, Cordera plantea un drama externo y social (la venta de la vaca, la leva militar, todo impuesto desde fuera sobre la familia campesina), mientras que Cambio de luz desarrolla un drama interno y espiritual (la crisis de fe de Jorge Arial, una lucha dentro de la conciencia). No aparecen niños ni pobres en Cambio de luz; su protagonista es un hombre adulto, culto y feliz en lo materiale. Sin embargo, ambos relatos se relacionan en su dimensión alegórica y moral. Los dos presentan metáforas de la luz: en Adiós, Cordera la luz de la modernidad (el reluciente tren metálico) resulta ser destructora, apagando la luz de la felicidad campesina; en Cambio de luz, la verdadera luz es la fe, que surge cuando se apagan los ojos materiales. En otras palabras, un cuento critica el falso brillo del progreso externo, el otro exalta la claridad de un progreso interior del alma. Estilísticamente, Adiós, Cordera mezcla realismo con toques poéticos, mientras Cambio de luz está cercano al relato filosófico o al poema en prosa. Pese a sus diferencias, ambos reflejan inquietudes de Clarín en los 1890s: la pérdida de las certezas (sea la pérdida de la vida sencilla por la industrialización, sea la pérdida de la fe religiosa por el positivismo) y la búsqueda de un sentido más elevado. No es casual que Cambio de luz haya sido escrito tras una crisis personal del autor, cuyo protagonista Jorge Arial “representa al autor y sus preocupaciones, sus dudas religiosas y escepticismo filosófico”. Mientras Rosa en Adiós, Cordera termina desesperanzada (ha perdido todo lo que amaba), Jorge Arial en Cambio de luz acaba redimido (ha encontrado a Dios dentro de sí). En este sentido, Clarín nos muestra dos caras de la experiencia humana ante el cambio: la trágica resignación de quien ve destruir su mundo y la transformación íntima de quien halla una fe nueva.
- Con “Benedictino”: El nexo entre estos cuentos es menos evidente a primera vista, pero existe en términos de crítica moral y uso de la ironía simbólica. Adiós, Cordera se solidariza con víctimas inocentes (los niños, la vaca) frente a fuerzas insensibles; Benedictino en cambio relata, con desapego irónico, una historia de fallo moral entre adultos (la traición de un amigo libidinoso y la caída en la tentación de una joven). Ambos cuentos emplean símbolos sencillos pero efectivos: la vaca y el tren en uno, el vino benedictino en otro, para condensar su mensaje. Adiós, Cordera exalta la pureza perdida –Cordera era casi sagrada para la familia– y por eso su muerte es un sacrificio conmovedor; Benedictino toma un objeto reservado para lo sagrado (un brindis matrimonial) y muestra cómo termina profanado en un acto de lujuria. Hay también una inversión de referencias religiosas: en Adiós, Cordera subyace cierto tono sacrificial casi cristológico (Cordera como víctima inocente, o incluso interpretaciones que la ven como un “Cristo” zoomorfo según alguna crítica), mientras que Benedictino directamente recurre a la alegoría bíblica de Caín y Abel para plantear un dilema ético. El estilo difiere en que Adiós, Cordera busca la empatía y la denuncia emotiva, y Benedictino opta por la sátira agridulce: el lector de este último asiste a la degradación paulatina (años de bromas, vino y celestinaje) casi con humor negro, hasta el final cínico. No obstante, en ambos Clarín demuestra su dominio de la ironía dramática: el nombre “Benedictino” –que evoca bendición monástica– acaba simbolizando todo lo contrario (la maldición de la traición), de modo semejante a cómo el “progreso” en Adiós, Cordera se revela una desgracia y no una bendición para los protagonistas. En definitiva, “¡Adiós, Cordera!” y “Benedictino” se pueden leer como fábulas morales complementarias: uno denuncia la injusticia que viene de fuera (la sociedad sacrificando a los inocentes) y el otro la que viene de dentro (la corrupción del corazón humano). Ambos finalizan con una nota amarga sobre la condición humana, acorde con la visión desengañada pero profundamente humana de Clarín.
Conclusión
“¡Adiós, Cordera!” y los otros cuentos de Clarín analizados –“Pipá”, “Cambio de luz”, “Benedictino”– muestran la riqueza y variedad de la narrativa corta de este autor, a la vez que una unidad temática y estilística inconfundible. Todos ellos reflejan la España de fines del siglo XIX, sus cambios sociales, dilemas morales y contrastes entre tradición y modernidad. Los temas recurrentes de Clarín (la infancia vulnerada, el impacto ambivalente del progreso, la pérdida de seres queridos, la crítica a una sociedad injusta) se manifiestan en cada relato bajo formas distintas: desde la tragedia campesina lírica de Adiós, Cordera, pasando por el cuadro urbano satírico de Pipá, la introspección espiritual de Cambio de luz, hasta la ironía costumbrista de Benedictino. En cuanto al estilo, Clarín transita del realismo más objetivista –pintando con detalle ambientes y personajes comunes– a recursos simbólicos y experimentales que enriquecen la lectura con múltiples niveles de significado. Su prosa puede ser tierna y conmovedora, o mordaz y crítica, pero siempre es inteligente y cuidadosa en sus matices
. En sus mejores cuentos, logra un equilibrio entre la pintura fiel de la realidad y la exploración de “verdades vitales” universales, lo cual explica su vigencia. Comparar “¡Adiós, Cordera!” con “Pipá”, “Cambio de luz” o “Benedictino” nos permite apreciar cómo Leopoldo Alas Clarín supo abordar, desde diferentes ángulos, las tensiones de su tiempo: la inocencia amenazada por un mundo en transformación, la búsqueda de sentido en una sociedad materialista, y la necesidad de denunciar con voz crítica las injusticias que veía a su alrededor. Estos relatos, pequeños en extensión pero enormes en significado, siguen invitando al público amante de la literatura hispánica a emocionarse, reflexionar y dialogar con aquel siglo XIX que Clarín, con pluma magistral, nos legó.
Referencias (citas):
- Alas, Leopoldo («Clarín») – ¡Adiós, Cordera! (1892). En El Señor y lo demás, son cuentos.
- Alas, Leopoldo («Clarín») – Pipá (1886).
- Alas, Leopoldo («Clarín») – Cambio de luz (1893).
- Alas, Leopoldo («Clarín») – Benedictino (1893).
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, El Libro Total: Reseña de Miguel Ángel Lozano Marco sobre “Cambio de luz”ellibrototal.com.
- Biblioteca Virtual para Ciegos (INCI), Resumen de Benedictinobiblioteca.inci.gov.co.
- Bohemio de Hojalata (blog), “El efecto único en los cuentos… (III)”: análisis de ¡Adiós, Cordera!elbohemiodehojalata.wordpress.com, Cambio de luzelbohemiodehojalata.wordpress.com, Benedictinoelbohemiodehojalata.wordpress.comelbohemiodehojalata.wordpress.com.
- Gandhi/Resumen & Análisis: Pipágandhi.com.mx.
- Moreiras-Menor, Cristina – Ensayo sobre ¡Adiós, Cordera! (referido en Wikipedia).
- Nimetz, Michael – Artículo sobre ¡Adiós, Cordera! (referido en Wikipedia).
- Wikipedia en español: ¡Adiós, Cordera!es.wikipedia.orges.wikipedia.orges.wikipedia.org, Leopoldo Alas “Clarín”es.wikipedia.org.


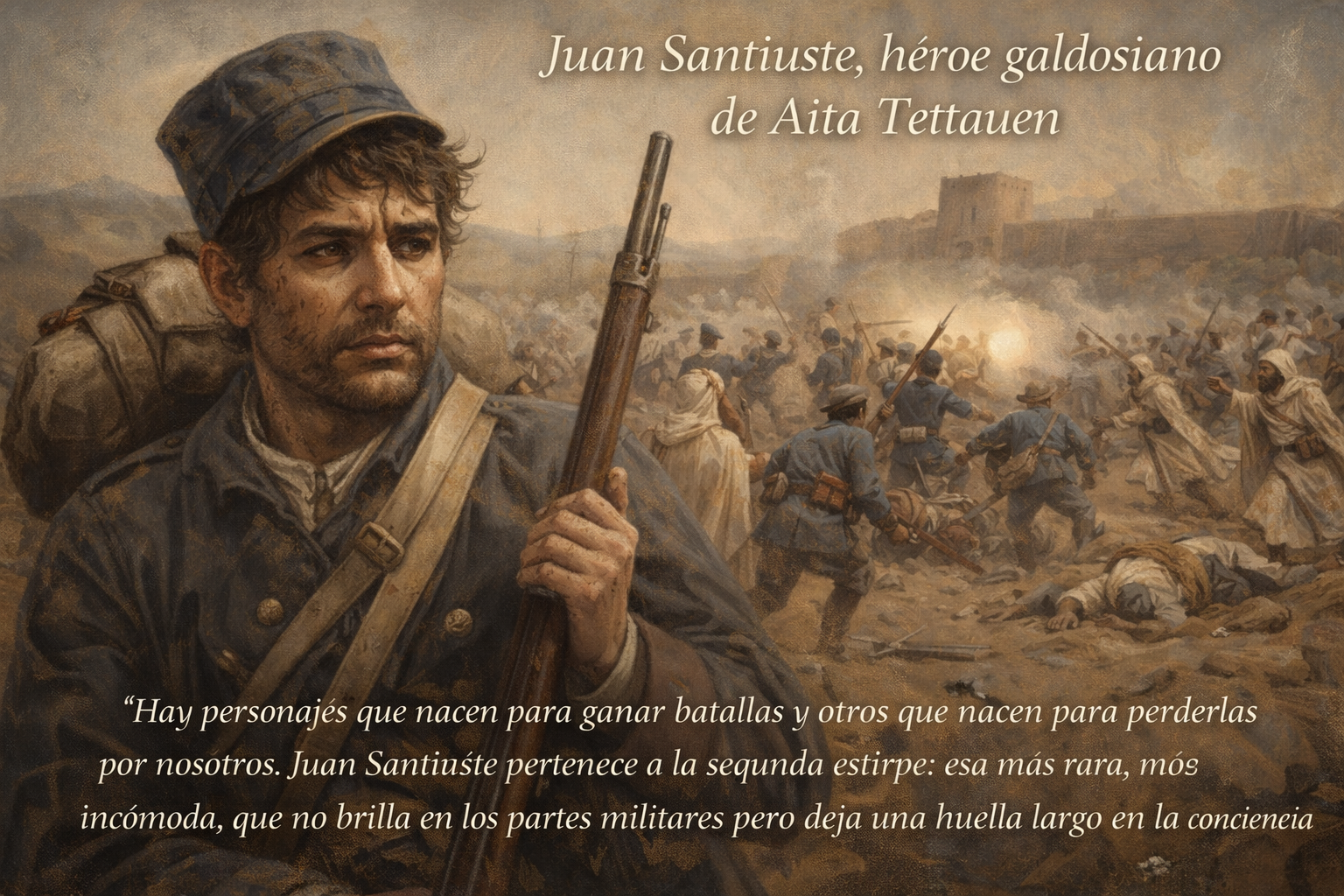
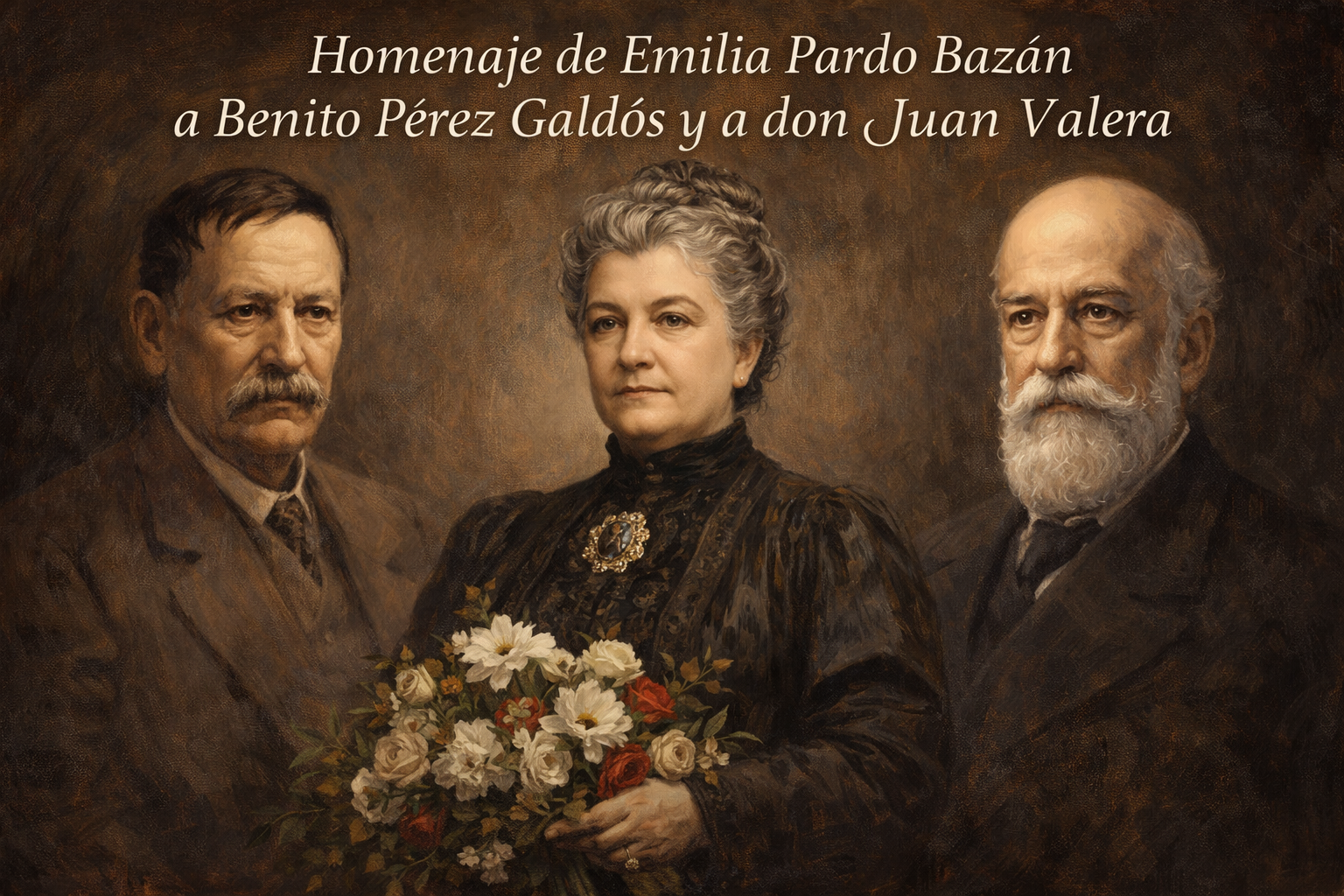












Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.