No hay productos en el carrito.

Rafael Fraguas Periodista y escritor
De las múltiples dimensiones que cabe percibir en la polifacética personalidad de Benito Pérez Galdós (Gran Canaria, 1843-Madrid, 1920) una de las menos tratadas -aunque quizá figure entre las de mayor alcance-, es la que relaciona su vida y su obra literaria con la milicia. Hijo de Sebastián Pérez Macías, militar profesional, combatiente en la Guerra de la Independencia, y hermano de Ignacio Pérez Galdós, militar, asimismo, Benito quedó familiarizado de por vida con los relatos sobre gestas, hechos y valores castrenses. Ello determinaría en él la singularidad añadida de sumar, a su amor por las letras, la sensibilidad hacia los actos y gentes de armas. Sensibilidad siglos antes compartida por aquellos escritores del Siglo de Oro que desde la civilidad que aportan las lides literarias, dedicaron cuota importante de sus biografías a la actividad militar, de la cual extraerían troncales experiencias vitales y literarias.
Figuraron en aquella nómina poetas como Jorge Manrique, batallador en las fronteras andaluzas de Castilla; el impar Garcilaso de la Vega, muerto en el asalto de las tropas imperiales a la fortaleza francesa de Frejus; incluso el propio Miguel de Cervantes Saavedra, combatiente en Italia y herido en Lepanto, entre otros destinos. No obstante, y a diferencia de aquellos, el escritor canarión no empuñaría las armas, bien que fueron estas el hilo conductor no solo de buena parte de los trasuntos de sus escritos sino componente profundamente enraizado de su ideación literaria, de su cosmovisión y de sus valores más acreditados, como nos hemos propuesto demostrar aquí. ¿Hay alguna sintonía que asocie el ejercicio de las armas y el de las letras? Difícil resultaría hoy siquiera imaginarla. Pero veamos si es tal -o no- el hilo conector que vincule ambos ejercicios.
El período finisecular del XIX, en el que Galdós adquiere la madurez vital, se caracterizaba por la postración moral que se abatió sobre el país tras las zozobras políticas y militares registradas en la escena, más el esperanzador empuje inicial y posterior fracaso de la revolución Gloriosa; igualmente, la desmoralización derivaba de la inexorable y paulatina pérdida de las colonias americanas, amén de las intermitentes irrupciones del Ejército en la vida política del país –amén de tres sangrientas guerras civiles- , todo lo cual erosionaba descarnadamente la idea que los españoles tenían sobre sí mismos y sobre sus instituciones. La intolerancia religiosa hacía de las suyas y el desconcierto reinaba por doquier, en medio de unas brechas sociales cada vez más profundas hendidas por la desigualdad y la pobreza, señaladamente en la escena rural.
Empero y pese a todo, en el espíritu de algunos intelectuales españoles de la época germinaba, viva y a flor de piel, la conciencia de la necesidad de rescatar del pasado inmediato hechos y acontecimientos que, de cara a un futuro emancipador, fortificaran la entonces frágil cohesión moral, social y política de la nación. Aquella densa malla de tribulaciones, donde aún titilaban débilmente resplandores de un pasado que consideraban digno, impregnaba simultánea y transversalmente los ánimos de distintos y socialmente opuestos estamentos, élites y clases.
Galdós tomaría conciencia de aquel sentir general y se aprestaría a atajarlo. Y lo hizo desde el compromiso literario del intelectual que acude a pertrechar buena parte de sus relatos en una institución histórica y políticamente crucial, el Ejército; sobre él, proyectaría una mirada nueva, de troquel señaladamente popular, en abierta contradicción con las interpretaciones áulicas hasta entonces vigentes sobre el mundo de las armas. Tal mirada le vendría impuesta por el examen narrado de los hechos acaecidos seis décadas antes de relatarlos.
El universo castrense brinda generalmente a los escritores un bastidor narrativo dado: en síntesis, una trama asentada sobre un orden jerárquico visible, donde el valor, la disciplina, la resistencia y la abnegación, incluso el heroísmo, conforman un todo de vectores literarios evidentes. Pero Galdós, a sabiendas de ello, por mor de un profundo compromiso propio se propuso como meta ulterior el hallazgo de una armonía nueva, capaz de cohonestara armas y letras, universos unidos épicamente en el pasado.
Pero, en su entonces, ambos mundos quedaban desgajados por las vicisitudes de una historicidad acelerada por cambios epocales irrefrenables, que mostraban la estrecha endeblez de aquel antiguo vínculo, deteriorado por la presión ideológica estamental que imponía una interpretación dogmática y vertical, asocial pues, de la vida militar. Frente al concepto de un milites aún medieval, signado por la obsesión de un honor caballeresco que impregnó alienadamente al pueblo llano en la obra de Calderón de la Barca y Lope de Vega, Galdós hará transitar a sus personajes hacia su transformación en paisanos civiles en armas, que entienden como forma suprema y única del honor un patriotismo basado en la solidaridad colectiva del pueblo; solidaridad pura, límpida, entrañada en la conducta cívica, desprovista de las adherencias discriminantes que el chovinismo aventaría a partir de entonces.
Pocos intelectuales en el siglo XIX tuvieron capacidad y desenvoltura a la hora de dar justa expresión a vivencias sociales y anhelos colectivos. Fue el caso de Benito Pérez Galdós, cuya sensibilidad literaria encontró en la guerra contra la invasión y ocupación francesa de España el vehículo narrativo idóneo para lograr su objetivo unificador, netamente sociopolítico, el mismo que impregna la obra y la vida del escritor grancanario, como ha resaltado en estas páginas el Profesor e historiador de la Filosofía Antonio Chazarra Montiel.
De tal manera, Galdós decidió contribuir a que cicatrizaran aquellas hondas heridas abiertas sobre el alma del pueblo. Y lo hizo merced a un sentido patriótico de nueva hechura, no el tradicional, hasta entonces determinado -cuando no impuesto fusta en mano- por las élites; sino uno bien distinto e innovador, de cuño coral y popular, vinculado al paisanaje. Galdós pareció asumir, literariamente, la tarea de “militarizar al paisano y paisanizar al militar”, como escribiera el gran tratadista, general de Ingenieros e historiador castrense coetáneo suyo, José Aumente (Valladolid, 1823-Madrid, 1894).
En esa gran epopeya que constituyen sus Episodios Nacionales, escritos a partir de 1873 y prolongados hasta 1912, donde Ejército y milicia ocupan posiciones descriptivas centrales, afloran las contradicciones y afanes que sesgan el proceloso siglo XIX español. Se trata de una gesta narrativa de trasunto histórico sin apenas precedente en la tradición literaria hispana, salvo los cantares de gesta y algunos cronicones de la Reconquista.
Quizás inspirados, lejanamente, en la obra de Eckermann- Chatrian, Romans nationaux, la viveza expresiva de los Episodios les dota no obstante de una singularidad única, por la potencia creativa que muestra su autor en la construcción de personajes y en la evocación tan fiel como visual de situaciones donde el pulso de la historia de España sale al paso con toda la crudeza y unicidad de su acontecer: ora acelerado en hechos y tribulaciones, ora solemne y grandioso en los anhelos del pueblo, verdadero protagonista de los sucesos tratados.
Ya en el levantamiento contra el marqués de Esquilache en el último tercio del siglo XVIII, el pueblo de Madrid, protagonista de los memorables relatos sobre El 19 de marzo y el Dos de Mayo, de Galdós, había mostrado su potencial de indignación política, de agitación y dosis evidentes de organización: hasta 10.000 fusiles fueron repartidos entre el pueblo madrileño tras el asalto a cuarteles militares, en una rebelión contra la incompetencia de la monarquía. Empero, por falta de dirección política, aquel levantamiento desencadenado por un alza del precio del pan fracasó, si bien por su extensión y virulencia auguraba, como precursor, los acontecimientos revolucionarios que sobrevendrían en Francia apenas unas décadas después. La versión oficial de lo sucedido entonces camufló bajo una supuesta contienda horizontal
entre élites, ilustrados contra jesuitas, lo que en verdad fue un levantamiento vertical antimonárquico de extraordinaria magnitud, con una represión cruel que cristalizó en la disolución de la criminal Guardia Real Valona. El mitificado Carlos III huyó a Aranjuez y no fue capaz de dar la cara por la irresponsabilidad despótica que sus ministros habían mostrado.
Una gesta literaria
Frente a los relatos deductivos, áulicos, que pintaron la historia peninsular con el pincel de los poderosos, conmueve y emociona la gesta literaria de Galdós que, inductivamente, sitúa en el pueblo el emprendimiento crucial en la construcción de la historia nacional. Es el pueblo el verdadero sujeto de la Historia, no los monarcas, ni los poderosos, ni los jerarcas de toda laya, con todo su interminable cortejo de imposturas. Pero es, más precisamente, el pueblo en armas el que da al traste con la épica señorial de siglos y, de la mano de Galdós, la transforma, espejando la realidad, en la epopeya de un pueblo militarizado por sí mismo que atiende al compromiso de su propia llamada y toma las armas frente al ocupante. Es el mismo pueblo que se hermana con los oficiales artilleros del Parque de Monteleón, Ruiz, Velarde y Daoiz, para compartir conmovedoramente un heroísmo signado por el verdadero amor a una patria herida de muerte.
Patria que, gracias a todos y todas ellas, -majas, castizos, manolas, modistas, tenderos, artesanos y pequeñoburgueses-, mantiene erguida la testa de su dignidad junto a un par de piezas de cañón, frente al arrollador embate de coraceros, dragones y mamelucos del arrogante Corso.
Pero Galdós no inventa. No extrae de su imaginación, idealizada, una narración floreada por el mero sentimiento. Relata lo que, con trabajosa inmersión periodística sesenta años después de acontecida la Guerra de Independencia, con supervivientes, testigos y documentos, más su escénica imaginación, sucedió entonces y desgrana lo que acaecería luego.
Por sus nexos familiares, sabe Galdós que el Ejército español, hasta mediados de su siglo, desempeñaría un papel liberalizador en medio del caos inducido por la Corona fernandina y la intromisión persistente de las potencias dinásticas europeas en la política nacional. Hasta mediado el siglo XIX, algunos gobiernos liberales –con espadones al frente algunos de ellos-, tomando inspiración e impulso en el despliegue del librepensamiento, se erigieron en vanguardia europea de los avances por venir, como Karl Marx y Federico Engels señalaran en su colección de escritos periodísticos publicados bajo el título Revolución en España. Ambos pensadores germanos vieron entonces, en torno a 1854, la posibilidad de que España asumiera la tarea del desquite revolucionario en Europa tras los recientes fracasos populares registrados en el continente.
No obstante, la debilidad ideológica endémica de la burguesía española, degradada por impropias afectaciones aristocraticistas -suicidas para sus propios intereses como clase aspirante a la hegemonía- incapaz de dotarse de un proyecto sociopolítico propio, contribuyó a que aquel empuje emancipador y liberal inducido en principio por los militares, se trocara, mediada ya la centuria, en un incipiente pero acrecido pretorianismo, con constantes intrusiones militares en la escena política. Ello desembocaría, primero, en la inducida y militarmente tutelada Restauración borbónica y, al poco, en los regímenes dictatoriales castrenses ya en el siglo XX.
Precursor
Hay un aspecto sustancial latente en la obra galdosiana, que muy pocos parecen haber percibido y que cabe insertar dentro de la teoría política como una contribución, aunque incipiente, preclara. Es la que confiere a Galdós la condición de precursor de un concepto que, un siglo después de iniciar la escritura de sus Episodios Nacionales, hallaría estable acomodo en el pensamiento político contemporáneo a partir de 1979. Se trata del concepto de verfassungspatriotismus, que cabe traducir por “patriotismo constitucional”, teorizado por el pensador alemán Dolf Sternberg y desarrollado ulteriormente por Jürgen Seifert y Jürgen Habermas, destacado representante éste de la Escuela de Frankfurt. Tal idea de un patriotismo alejado del nacionalismo proclive a devenir en etnicismo exclusivista, en culturalismo segregador o en puro chovinismo supremacista, cobra una pre-configuración evidente en la intuición sociopolítica de Galdós.
Él fue consciente de que la Historia española transitaba durante el siglo XIX por una escarpada ruta de intentos, de empuje casi siempre liberal, en busca de una Constitución que estabilizara políticamente la atribulada nación y diera paso a un eficaz progreso, a una limpieza de la escena política manchada por la corrupción y la mediocridad. Tal agónica lucha por auto-dotar a España de una carta magna propia, cristalizaría en seis textos de rango supremo, a saber, la Constitución de Cádiz, de 1812; el Estatuto Real de 1834; más las Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876, (previamente, el Estatuto de Bayona, de 1809, sólo permaneció en vigor en una parte del territorio nacional, mientras las Constituciones de 1856 y de 1873 resultaron fallidas).
Si hay un hilo conductor entre unos textos y otros sería, precisamente, el que esmaltó el anhelo de Galdós por lograr para España un terreno de juego político e institucional donde un patriotismo cívico y solidario de nuevo cuño dotara de legitimidad a la legalidad constitucional naciente. Se trataba de un patriotismo pertrechado por un impulso paleosocialista y democrático, por él descrito en sus Episodios Nacionales y que encarnaría en su propia evolución ideológica en la tercera etapa de su vida, desde la liberal y la republicana, hasta la signada por el socialismo.
Merced a este impulso creativo, tan vinculado a los intereses populares, cosecharía Galdós una popularidad extraordinaria. Baste un ejemplo, como el que se puso de manifiesto en el homenaje cívico de adhesión a su persona celebrado en un céntrico hotel de Madrid en otoño de 1918. A él asistió toda la intelectualidad capitalina. Motivo de aquel magno tributo, que compartió con el pensador Miguel de Unamuno y el periodista Mariano de Cavia, fue la censura militar que mutiló un escrito suyo sobre el desenlace de la Primera Guerra Mundial.
La presión censora sobre la Prensa progresista había adquirido una presencia sofocante por parte de los poderes reales, señaladamente a consecuencia de una interpretación, mecánica y simplista del principio de neutralidad militar hispana entre los beligerantes. Los censores cebaban sus tajos en los escritos de los partidarios de la causa aliada y favorecían abiertamente a la Prensa germanófila. Se decía que parientes de la realeza habían combatido –y perecido- en los campos de Europa en bandos enfrentados. Con todo, aquello se interpretaba como una obstrucción intencionada de la causa democrática en el interior del país, pues desde las filas de los partidos republicanos y de izquierda, tomaba cuerpo la idea de que la monarquía se había convertido en una institución corrupta e inútil.
Galdós se hallaba en el ocaso de su trayectoria vital pero su talento permanecía tan intacto como para percibir, ya en la ominosa Ley de Jurisdicciones, de 1906, que al pretorianismo militar seguía vivo en las salas de banderas de muchos cuarteles. Y era consciente de que sin el acomodo de las gentes de armas a las autoridades políticas civiles y la sujeción a los intereses populares por la democracia, los dramas que habían estremecido a España secularmente se prolongarían y que solo la conciencia solidaria del pueblo en armas, sería acaso capaz de enmendar tan errático devenir. Asimismo, intuyó que únicamente el concierto internacional, como se barruntaba en los albores del surgimiento de la Sociedad de Naciones, podría zanjar las pulsiones criminales desatadas en la Primera Guerra Mundial, con su estela sangrienta de destrucción de vidas humanas. La concordia y la paz nunca las entendió Galdós reñidas con la misión defensiva y patriótica encomendada a las fuerzas armadas y criticó cuanto pudo su
empleo para fines abyectos, como la corrupción surgida en torno a las guerras de África.
Poner su pluma y su talento al servicio de una emancipación democrática de España basada, entre otras ideas-fuerza, en la comprensión de la milicia como responsabilidad cívica de primer orden y capaz de ahuyentar los fantasmas de miseria e intolerancia que pendían sobre la nación, sería la gran contribución a la historia social de España de Benito Pérez Galdós, emblema del compromiso intelectual de un literato hondamente entrañado con su pueblo.



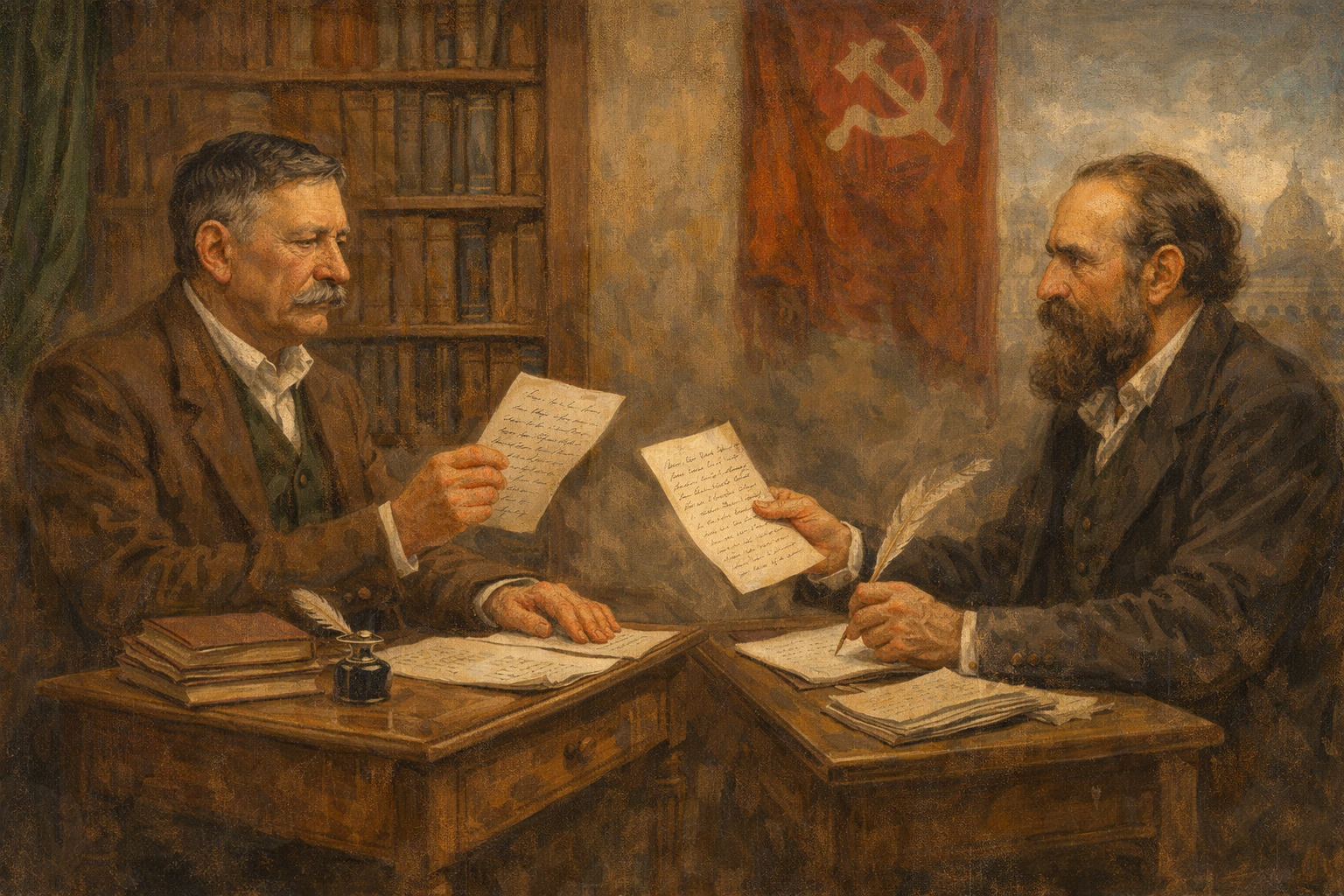












Deja una respuesta