No hay productos en el carrito.

El Mencey del Viernes
La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, es una advocación mariana profundamente arraigada en la historia del archipiélago. Su aparición legendaria a finales del siglo XIV, antes de la conquista de Tenerife, supuso un encuentro entre dos mundos: la espiritualidad indígena de los guanches y el cristianismo europeo. En este artículo exploraremos aquel suceso desde la perspectiva del Mencey del Viernes, uno de los líderes guanches, imaginando cómo pudo interpretar este jefe aborigen la misteriosa llegada de la imagen. Abordaremos el contexto histórico de la aparición en Tenerife, la relación especial que entablaron los guanches con la Virgen, el sincretismo religioso que surgió (fusionando símbolos de la fe indígena y la cristiana) y el legado cultural que perdura hasta nuestros días. Todo ello se sustentará con referencias históricas que dan cuenta de la importancia de esta devoción en Canarias.

La aparición de la Virgen de la Candelaria en Tenerife está documentada por la tradición oral recogida luego por cronistas. No existe consenso absoluto sobre la fecha exacta, pero la versión más aceptada señala que ocurrió antes de la conquista castellana de la isla (que fue en 1496), aproximadamente 95 años antes, hacia 1392. Aquella primera aparición mariana en Canarias tuvo lugar en la desembocadura del barranco de Chimisay, en la costa del menceyato (territorio) de Güímar, al sureste de Tenerife. Según la leyenda, dos pastores guanches fueron los primeros en encontrar la imagen: una pequeña escultura de una mujer con un niño en brazos, de aspecto extraño para ellos, de pie sobre una roca cerca de la playa. Era un tiempo en el que Tenerife se dividía en varios menceyatos gobernados por reyes locales o menceyes, entre los cuales estaba el de Güímar. La noticia del hallazgo pronto llegaría a oídos del mencey de esa comarca –a quien aquí nos referimos como el Mencey del Viernes, representando la autoridad guanche que presenció los hechos–, marcando el inicio de una devoción que uniría la fe aborigen con la cristiana.

El hallazgo milagroso. El relato tradicional, recogido por fray Alonso de Espinosa en 1594, describe con detalle el momento del descubrimiento. Los pastores llevaban su rebaño a encerrar al atardecer cuando los animales se inquietaron y rehusaron avanzar. Al mirar hacia la costa, divisaron la figura inmóvil de una mujer desconocida con un niño en brazos, casi a la orilla del mar. Sorprendidos y sin entender quién podía ser (pues vestía de forma distinta a las mujeres de la isla), intentaron espantarla para que se apartase del camino. Existía incluso una ley guanche que prohibía a los hombres hablar o acercarse a mujeres en parajes solitarios, por lo que inicialmente le hicieron señas desde lejos para que se retirara. Al no obtener respuesta, uno de los pastores, presa del enfado o el miedo, le arrojó una piedra; pero al levantar su brazo éste quedó paralizado en el acto. El otro pastor intentó entonces usar su tabona (cuchillo de obsidiana) para amedrentarla, y terminó hiriéndose él mismo misteriosamente. Aterrados ante aquellos sucesos sobrenaturales, los dos jóvenes huyeron a toda prisa para avisar de lo ocurrido a su señor, el mencey de Güímar.
El hallazgo de la Virgen y la visión del Mencey guanche

Cuando los pastores relataron lo sucedido, el mencey guanche de Güímar (el Mencey del Viernes en nuestra narración) decidió acudir personalmente al lugar acompañado de sus consejeros y algunos miembros de su pueblo. En aquel entonces, para un líder indígena, la protección de su gente incluía interpretar los signos de los dioses y lo desconocido. Al llegar a la playa de Chimisay y contemplar con sus propios ojos a la enigmática mujer con el niño, quedó asombrado: era evidente que no se trataba de alguien común. La figura permanecía inmóvil y silenciosa, con una serenidad casi sobrehumana. El mencey intentó comunicarse hablándole, quizás en lengua guanche, pero ella no respondió ni se movió, acrecentando el desconcierto y la veneración de los presentes.
El mencey, como sacerdote y rey de su pueblo, comprendía que estaba ante un fenómeno sagrado. Sin embargo, nadie osaba tocar la imagen al principio, quizá por temor reverencial. El líder decidió entonces que los mismos dos pastores (quienes seguían doloridos por sus heridas milagrosas) se acercaran a recoger la escultura. Titubeantes pero obedeciendo a su rey, los pastores tocaron a la mujer para alzarla… y al instante sanaron de sus lesiones frente a todos. Este prodigio confirmó al mencey que aquella extraña dama con el niño era un ser sobrenatural benéfico. Llenos de júbilo y alivio, los guanches comenzaron a aclamar el hallazgo: muchos dieron gritos de alegría, saltaron blandiendo sus lanzas y soplaron los bucios (caracolas) en señal de homenaje a la misteriosa aparición.

Traslado a Chinguaro. Reconociendo la importancia del hallazgo, el mencey decidió llevar la imagen consigo para custodiarla. Según la tradición, él mismo tomó la figura en brazos para trasladarla a Chinguaro, la cueva-palacio que era su residencia. Durante el trayecto, el mencey sintió que la carga se hacía cada vez más pesada, hasta el punto de necesitar ayuda para continuar. Este hecho quedó marcado en la toponimia local: el sitio exacto donde el mencey pidió socorro al fatigarse se veneraría después con un santuario dedicado a la Virgen del Socorro, mientras que en el punto de la costa donde la imagen se apareció se erigió una cruz conmemorativa. Una vez llegada la comitiva real a Chinguaro, la preciada imagen fue colocada en una cueva cercana a la morada del mencey, la cual se convirtió en su primer santuario provisional. Durante un tiempo, aquella cueva –que luego sería consagrada como capilla– albergó en la intimidad del pueblo guanche a la misteriosa señora llegada del mar.
Interior de la cueva de Achbinico (o San Blas) en Candelaria, primer santuario donde los guanches colocaron la imagen de la Virgen para veneración pública tras reconocer su carácter sagrado. Esta cueva cerca de la costa fue escogida por indicación del mencey, marcando el inicio de un culto aborigen en torno a la imagen.
Desde la mirada del mencey guanche, la presencia de aquella figura extraordinaria implicaba señales trascendentes. Algunos cronistas posteriores sugirieron que los guanches pudieron relacionar la aparición con antiguas profecías de sus guadameñes (sacerdotes adivinos) que auguraban la llegada de extraños por el mar. En cualquier caso, el comportamiento del mencey de Güímar fue de respeto y protección: acogió a la imagen en su propio territorio y permitió que su pueblo la venerase. Para los guanches, los hechos milagrosos presenciados (la parálisis del brazo, la autocuración de los pastores heridos) dejaron claro que la “Señora de blanco” tenía un poder divino. El mencey, como líder espiritual, seguramente interpretó que podía ser un mensaje de Achamán –el dios supremo del cielo en la religión guanche– o quizá una manifestación de una deidad femenina benéfica venida a auxiliar a su gente. Así, con esa convicción, el mencey guió a su pueblo en los primeros pasos de devoción hacia la misteriosa aparición.
Simbología religiosa y sincretismo entre lo indígena y lo cristiano
La llegada de la Virgen de Candelaria a tierras guanches desencadenó un notable proceso de sincretismo religioso. Los guanches tenían sus propias creencias ancestrales: adoraban a un dios celeste supremo llamado Achamán, a la diosa solar Magec, entre otras divinidades de la naturaleza, y realizaban rituales en cuevas y lugares sagrados. Nunca antes habían visto una imagen sagrada tallada como la que hallaron en Chimisay, pues su culto aborigen carecía de ídolos antropomorfos tan detallados. Sin embargo, en vez de rechazarla, la interpretaron a la luz de su cosmovisión: identificaron a aquella madre con su niño como una manifestación de su propia espiritualidad.
El nombre guanche de la Virgen: Chaxiraxi. Tiempo después del hallazgo, un joven aborigen llamado Antón Guanche (que había sido capturado años antes por los europeos, bautizado en la fe cristiana y posteriormente escapó de vuelta a Tenerife) jugó un papel clave en la interpretación de la imagen. Antón reconoció inmediatamente que aquella escultura venerada por los suyos representaba a la Virgen María, la madre de Jesús, de quien él había aprendido durante su estancia con los castellanos. Reunido con el mencey y los ancianos, Antón les explicó los principios de la religión cristiana y la identidad de la mujer y el niño. Gracias a ese testimonio, los guanches comprendieron que su “Señora milagrosa” era la madre del Dios de los cristianos. Pero al traducir esa noción a su lengua y cultura, la denominaron “Achmayex Guayaxerax Achoron Achamán”, que en idioma guanche significaba “Madre del sustentador del cielo y la tierra”, es decir, la madre de Achamán (quien sostenía el mundo). Esta larga expresión fue abreviada en un nombre divino más sencillo: Chaxiraxi, la deidad madre que sostenía el firmamento. En la tradición guanche, Chaxiraxi se interpreta como “la que carga al Rey del Mundo” o “Madre del Sol”, atributos que reflejan su carácter de diosa madre universal. Con este nombre mezclaban la identidad de María con la de una antigua diosa aborigen: Chaxiraxi pasó a ser, para ellos, la forma en que su propia religión abrazaba a la Virgen cristiana. Incluso al niño que la Virgen llevaba en brazos le pusieron un nombre guanche: lo llamaron Chijoraji, considerado hijo de Chaxiraxi en esa interpretación sincrética de la Sagrada Familia.
Este sincretismo religioso entre la espiritualidad indígena y el cristianismo en Tenerife es análogo a otros procesos ocurridos en América tras la colonización, como por ejemplo la identificación de la Virgen de Guadalupe de México con la diosa azteca Tonantzin. Los guanches, al igual que otros pueblos originarios, integraron la nueva imagen divina en su propio panteón de creencias. Chaxiraxi se convirtió así en la Madre de los dioses para los aborígenes canarios, elevando a la Virgen María al máximo rango dentro de su mitología. Algunos investigadores sugieren, además, que el culto aborigen a la Virgen de Candelaria pudo haber absorbido elementos astrales previos: se teoriza que los guanches veneraban la estrella Canopo en el firmamento austral y que esta devoción se transfirió en el siglo XVI a la Virgen María bajo la advocación de Candelaria. Del mismo modo, hay hipótesis que relacionan a Chaxiraxi con la diosa bereber Tanit (divinidad madre de la fertilidad muy venerada en el norte de África antiguo), dado el origen bereber de los guanches; es posible que la Virgen aparecida viniera a ocupar el lugar de una antigua diosa madre con distinto nombre pero similares atributos.
Culto indígena a la Virgen.

Tras reconocer el carácter sagrado de la imagen, el mencey de Güímar ordenó que fuera trasladada definitivamente a la Cueva de Achbinico, una gruta cercana a la costa (detrás de donde hoy se levanta la Basílica de Candelaria) para que todos pudieran honrarla públicamente. Allí los guanches comenzaron a rendirle culto con sus propias costumbres. Se dice que cuando la noticia de la “celestial aparición” se difundió por Tenerife, multitudes de guanches de todos los bandos de la isla acudieron a venerar a Chaxiraxi, considerándola un regalo de lo Alto. Era tradición llevar presentes al visitar tierras de otros menceyes o en actos de gran importancia; en este caso, los visitantes ofrecieron un enorme rebaño de ganado (cabras, ovejas) como ofrenda colectiva a la Virgen, en testimonio de su devoción. A ojos del mencey y de su pueblo, estos gestos de generosidad y reconocimiento sellaban una especie de pacto espiritual: la Virgen había mostrado su poder y benevolencia con milagros, y los guanches, a cambio, le ofrecían los mejores bienes que poseían y su lealtad reverente. De este modo, La Candelaria –como terminaría llamándose por asociarse luego con la fiesta cristiana de la Luz o las Candelas– quedó incorporada en el imaginario guanche como protectora y madre, una figura sagrada que, aun siendo originalmente cristiana, fue plenamente adoptada en la religiosidad indígena.
Legado cultural de esta devoción en Canarias

La devoción a la Virgen de la Candelaria, iniciada en época prehispánica con el pueblo guanche, perduró y se potenció tras la conquista de Tenerife por Castilla. Cuando en 1496 los europeos culminaron la incorporación de la isla a la Corona de Castilla, se encontraron con que la imagen de la Virgen ya era venerada por los naturales con fama de milagrosa. De hecho, el conquistador Alonso Fernández de Lugo –nombrado Adelantado de Tenerife– reconoció la estrecha relación espiritual entre los guanches y “su” Virgen. En un gesto político y religioso, Fernández de Lugo y el cabildo insular decidieron respetar y honrar ese vínculo especial, concediendo a los guanches el privilegio de portar las andas (la plataforma o trono) de la Virgen en las procesiones religiosas. Así, los antiguos aborígenes (ya convertidos al cristianismo en su mayoría tras la conquista) mantuvieron un papel protagonista en las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria. Durante siglos incluso pleitearon ante las autoridades civiles y eclesiásticas para no perder este privilegio ancestral de llevar en hombros a la Virgen, considerado un honor heredado de sus antepasados. Gracias a esa tenacidad, aún hoy, cada 14 de agosto, en la víspera de la festividad principal de la Patrona, un grupo representativo conocido como los Guanches de Candelaria acompaña y carga la imagen durante la procesión nocturna, rememorando aquellos primeros guanches que la trasladaron siglos atrás. Esta tradición, llamada la Ceremonia Guanche, no solo recrea el hallazgo de la Virgen en la playa y los milagros subsiguientes, sino que reafirma la identidad cultural canaria al reconocer la herencia indígena dentro de la fe actual.
Estatuas de los Menceyes Guanches en la Plaza de la Patrona de Canarias (Villa de Candelaria, Tenerife), frente a la basílica de la Virgen. Este conjunto escultórico monumental honra la memoria de los nueve reyes aborígenes de Tenerife, subrayando su vínculo histórico con la Virgen de Candelaria. La presencia de estas estatuas y la propia inclusión de dos figuras guanches adorando a la Virgen en el escudo municipal de Candelaria evidencian cómo la devoción integra la identidad guanche en la cultura canaria actual.
Tras la conquista, muchos guanches cristianizados decidieron asentarse cerca de la Virgen. Se sabe que, por la gran veneración que le tenían, no pocos aborígenes –incluso pertenecientes a antiguas familias nobles guanches– se establecieron en las tierras alrededor del santuario de Candelaria. Durante los primeros años, habitaron en cuevas próximas (entre la Cueva de San Blas/Achbinico y la ermita de Santiago) y esos asentamientos constituyeron el germen del pueblo de Candelaria, que hoy es una villa importante en Tenerife. La Virgen, por así decir, atrajo a sus devotos originales a su vera, y así guanches y castellanos convivieron en el culto compartido a María de Candelaria, sentando las bases de una nueva sociedad mestiza.
Muy pronto la Iglesia católica institucionalizó esta devoción: en 1497 el adelantado Fernández de Lugo organizó la primera Fiesta de las Candelas (coincidiendo con la fiesta de la Purificación de María cada 2 de febrero) en la misma cueva de San Blas donde moraba la imagen, considerándose esta celebración el inicio oficial del culto cristiano a Nuestra Señora de Candelaria. La pequeña ermita-santuario fue ampliada con los años debido a la creciente afluencia de fieles, y frailes dominicos se encargaron de custodiarla. La fama de los milagros atribuidos a la Virgen se extendió por todas las islas: muy pronto en Gran Canaria, La Palma y el resto del archipiélago comenzaron a levantarse ermitas en su honor. La devoción trascendió fronteras; con la emigración de canarios, la Candelaria fue llevada simbólicamente hasta tierras americanas, y figuras marianas con esa advocación aparecieron en lugares tan distantes como México, Cuba, Venezuela, etc., representando a Canarias en el imaginario religioso del Nuevo Mundo.
La importancia de la Virgen de Candelaria quedó ratificada por la Corona y la Iglesia: en 1599 el Papa Clemente VIII la declaró oficialmente Patrona General de las Islas Canarias, dada la profunda veneración unánime que le profesaban los isleños. Este patronazgo pontificio –uno de los primeros en el mundo concedidos a una imagen mariana vinculada a un pueblo indígena– consolidó a la Candelaria como símbolo de la unidad espiritual del archipiélago. Con el tiempo, pese a la creación de patronazgos locales (la Virgen de los Remedios en la diócesis de Tenerife y la Virgen del Pino en la de Las Palmas), Nuestra Señora de la Candelaria siguió siendo reconocida como Patrona Principal de Canarias, venerada por igual en todas las islas. Su santuario en Candelaria recibió el título de Real Basílica y ha sido enriquecido a lo largo de los siglos, convirtiéndose en centro de peregrinación anual cada 2 de febrero (fiesta de la Candelaria) y especialmente cada 15 de agosto, día en que miles de peregrinos de todas las islas acuden a rendir homenaje a La Morenita (apodo cariñoso que alude al color moreno de la imagen original).
Hoy en día, la Virgen de la Candelaria no solo es la patrona religiosa sino también uno de los grandes símbolos identitarios de Canarias. Su imagen –lamentablemente, la talla original del siglo XIV desapareció en un aluvión en 1826 y fue reemplazada por otra semejante– preside la devoción popular más concurrida del archipiélago. La historia de su encuentro con los guanches se mantiene viva en la memoria colectiva y en escenificaciones culturales: cada mes de agosto, la Representación Guanche del hallazgo atrae a residentes y turistas, recordando cómo unos pastores aborígenes y un mencey tinerfeño fueron los primeros en venerar a la Virgen en aquella playa solitaria. En palabras de historiadores locales, “no se puede hablar de la Virgen sin mencionar a los guanches”, y viceversa, pues su leyenda fundacional entrelaza ambas herencias. La Virgen de la Candelaria, para los canarios, encarna ese sincretismo fecundo entre la fe ancestral y la fe adoptada, siendo al mismo tiempo la madre protectora traída por el cielo y “el tesoro más grande del archipiélago”.
Así, desde la perspectiva de aquel Mencey del Viernes que hace más de seis siglos se postró ante una figura desconocida con profundo respeto, hasta el devoto actual que acude a su Basílica, se extiende un continuo histórico y espiritual. La Virgen de la Candelaria sigue brillando con la luz de las candelas, simbolizando la unión de un pueblo con sus raíces indígenas y su alma cristiana –un legado de fe y cultura que pervive en Canarias generación tras generación.
Referencias:
- Espinosa, Alonso de (1594). Del origen y milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria… (Relato canónico de la aparición mariana).
- Rodríguez Moure, José (siglo XX). Historia de la devoción del pueblo canario a Ntra. Sra. de Candelaria (Recoge tradiciones guanches y crónicas posteriores).
- Wikipedia, «Virgen de la Candelaria (Islas Canarias)» – Contexto histórico de la aparición y sincretismo guanche.
- Ayuntamiento de Candelaria, «Ceremonia Guanche de Candelaria» – Reseña histórica municipal sobre la aparición y el rol de los guanches.
- Enciclopedia Guanche, entrada «Chaxiraxi» – Etimología del nombre guanche de la Virgen (Madre del Sol, la que sostiene el mundo).
- Wikipedia, «Virgen de la Candelaria (Islas Canarias)» – Patronazgo y difusión del culto (Patrona de Canarias desde 1599, símbolo del archipiélago).



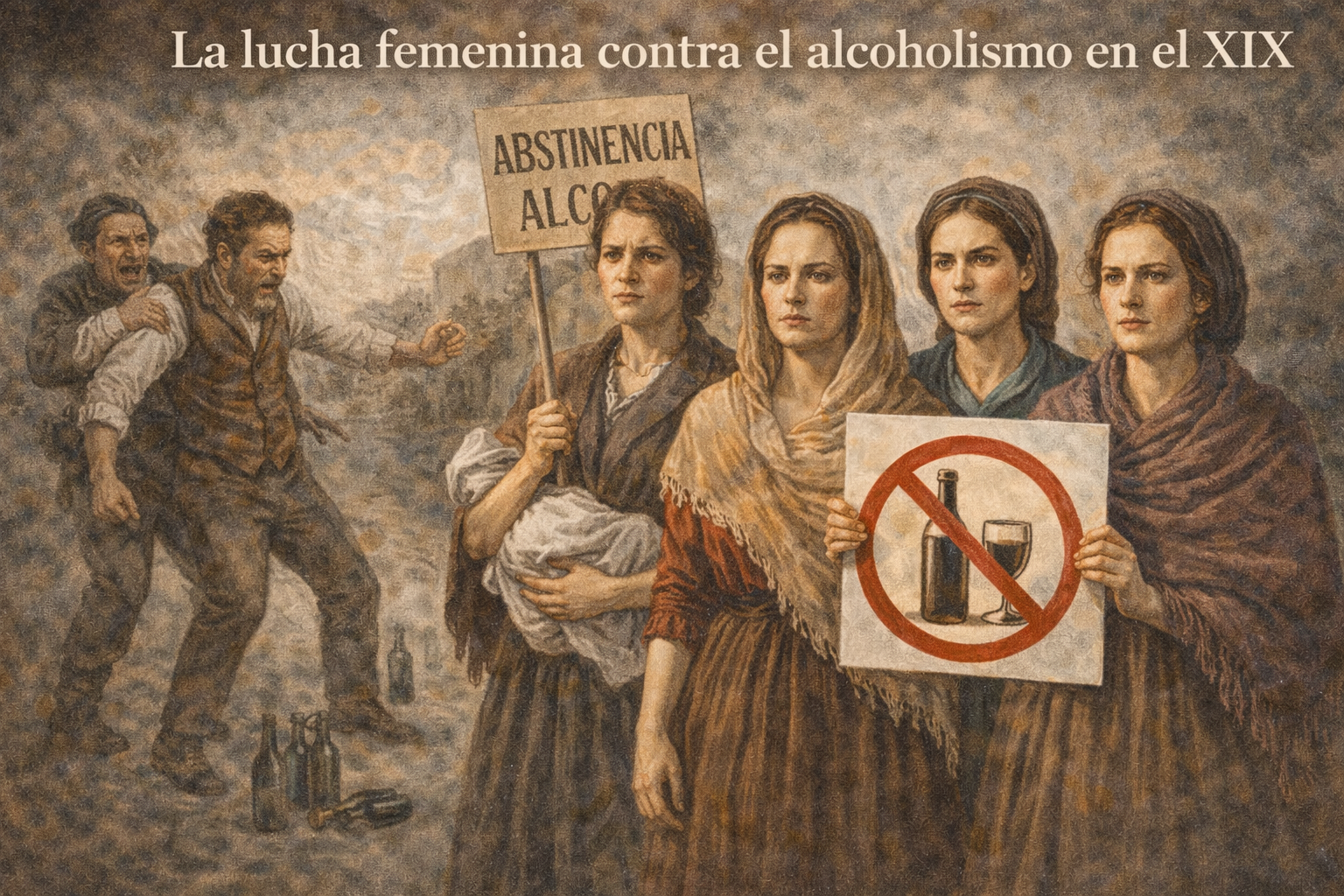












**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.