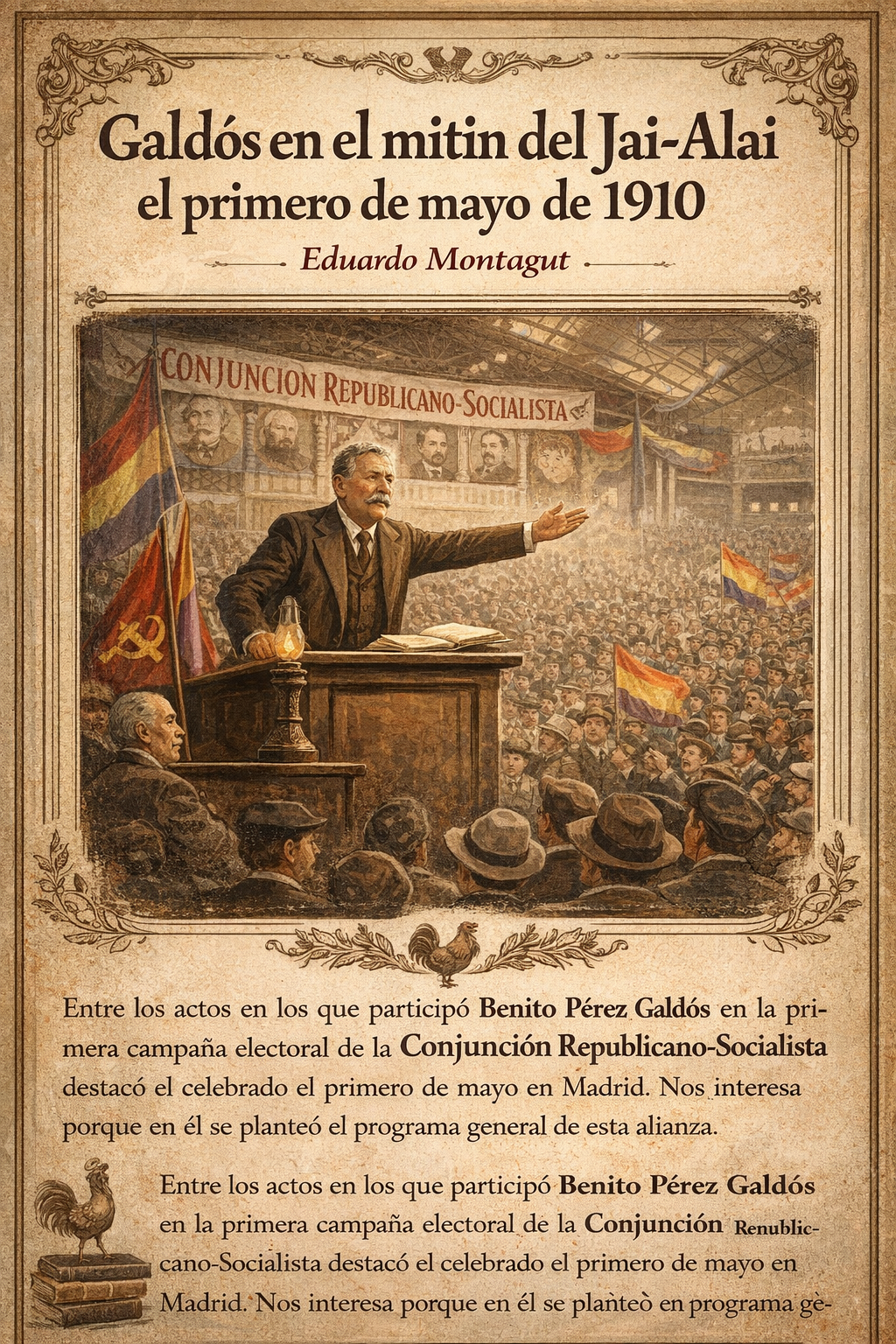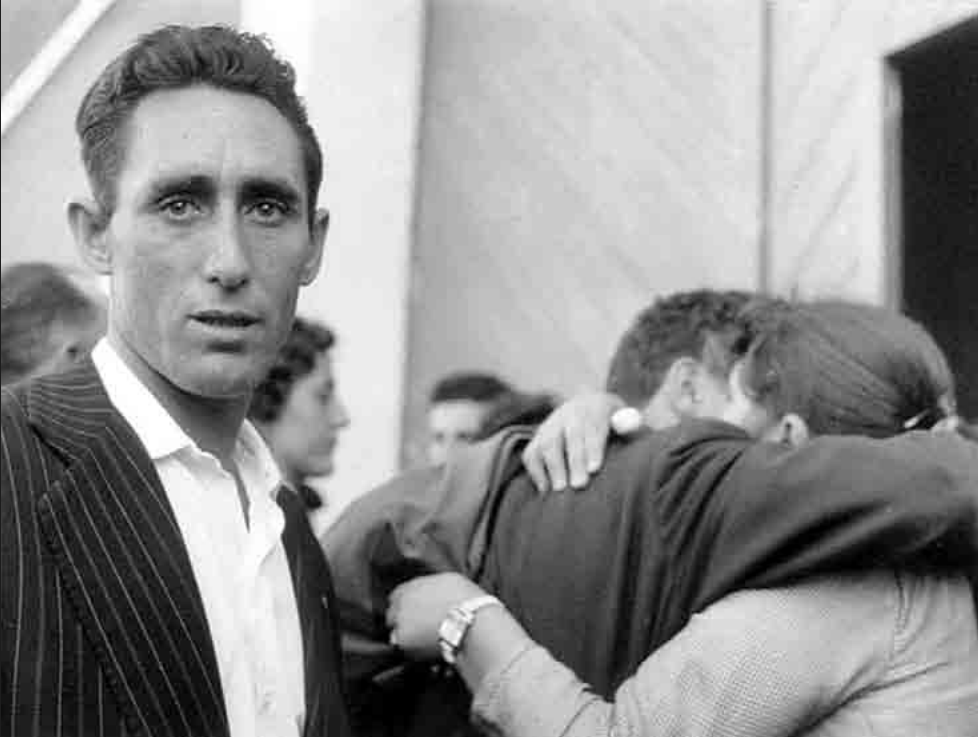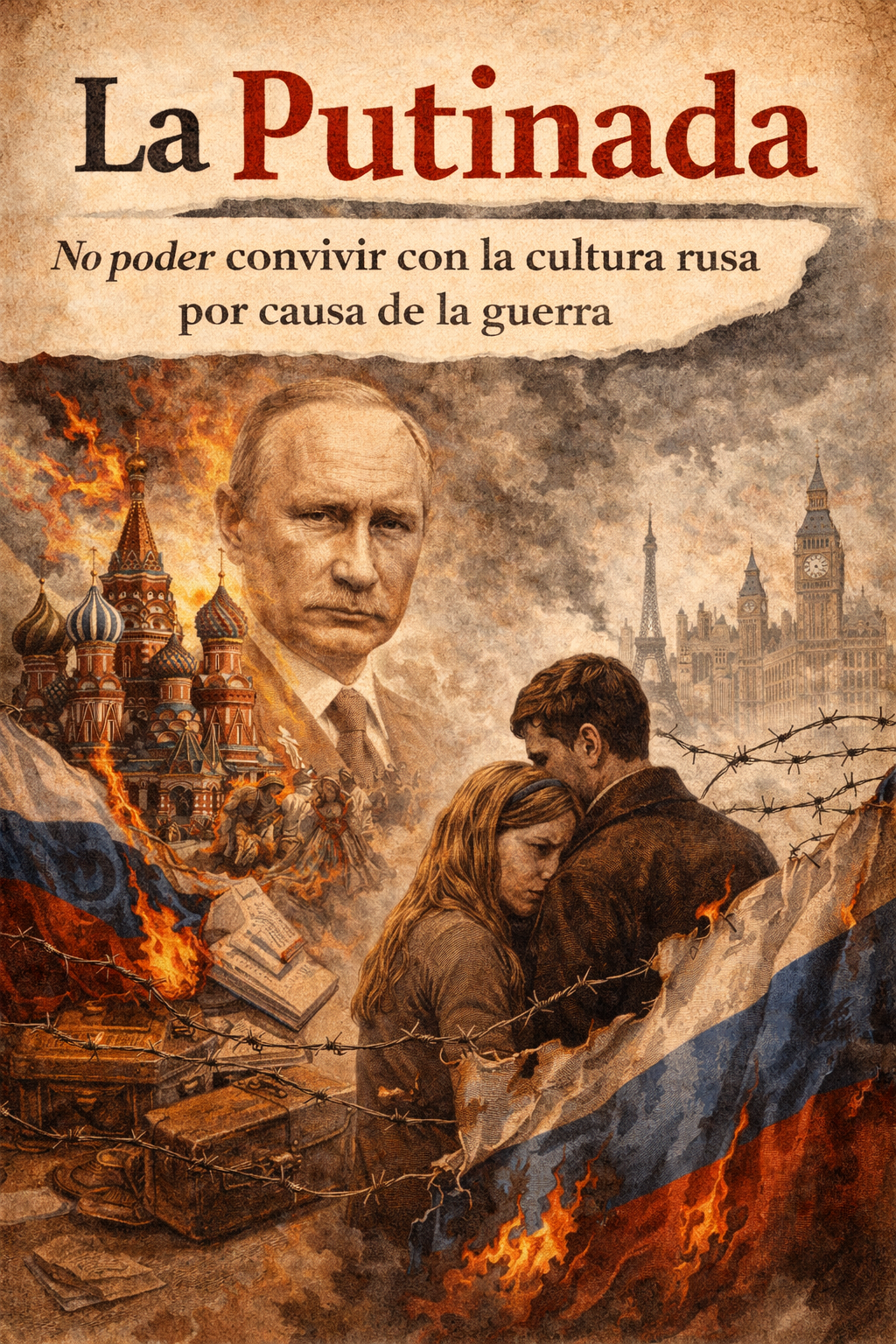No hay productos en el carrito.

Gloria Sánchez
Cuando Cecilia Payne zarpó hacia Boston en 1923 llevaba en la maleta poco más que unos cuadernos de apuntes y una certeza obstinada: quería comprender de qué estaba hecho el universo. Había pasado por Cambridge, donde las mujeres podían asistir a clase pero no graduarse, y había intuido que su futuro no estaba en los jardines centenarios del Trinity College sino en los pasillos de un joven observatorio norteamericano que acababa de abrir sus placas fotográficas a las científicas. Allí, en Harvard, la estudiante británica transformó el rumor de los espectros estelares en una sinfonía de datos: aplicó la recién desarrollada teoría de la ionización de Meghnad Saha y extrajo de los trazos oscuros de las líneas de Fraunhofer una conclusión que desafiaba dos milenios de pensamiento: el Sol, y con él la mayor parte de las estrellas, no se parecía químicamente a la Tierra. Eran océanos ardientes de hidrógeno y helio, y los metales que brillaban en sus espectros —hierro, calcio, sodio— no eran sino motas en una llama titánica. La afirmación era tan herética que Henry Norris Russell, autoridad máxima en la materia, la tachó de imposible y aconsejó a la joven que rebajara el tono. Obedeció a medias: transformó su hallazgo en una humilde nota al pie, publicó la tesis en 1925 y volvió al trabajo. Cuatro años después Russell confirmaría por su propia vía que Payne tenía razón. El episodio, repetido desde entonces como ejemplo de ceguera académica, no detuvo a la investigadora.
Lejos del ruido, Cecilia trazó durante las décadas siguientes los mapas detallados de cientos de estrellas variables, codificó sus pulsaciones en catálogos que aún se citan y demostró que la Vía Láctea es un organismo vibrante regulado por la física de la fusión nuclear. Cuando viajó a Europa en 1933 para dar conferencias conoció al astrofísico ruso Sergei Gaposchkin; regresaron casados y convertidos en pareja intelectual, dedicados a contar estrellas de la Nube de Magallanes y a criar tres hijos en un hogar donde los espectros estelares compartían mesa con las tareas escolares. Harvard tardó trece años en reconocerla formalmente; en 1956 le concedió la cátedra y la dirección del departamento, algo inédito para una mujer entonces, pero para entonces Payne-Gaposchkin ya se había labrado un linaje de discípulos que poblaría los observatorios del mundo entero. Murió en 1979 sin perder el asombro: la noche anterior había revisado placas fotográficas de novas, todavía fascinada por esos fogonazos que, como su propia intuición juvenil, alteran la aritmética celeste. En un campo donde las jerarquías podían malograr carreras enteras, ella prefirió la tozudez del dato; cuando no le creyeron, dejó que las estrellas hablaran. Hoy cada espectro que revela la firma del hidrógeno lleva, invisiblemente, su firma.
Cecilia Payne-Gaposchkin (nacida como Cecilia Helena Payne; Wendover, Reino Unido, 10 de mayo de 1900-Cambridge, Estados Unidos, 7 de diciembre de 1979) fue una astrónoma y astrofísica anglo–estadounidense. En su tesis doctoral de 1925 propuso que las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Su innovadora conclusión fue rechazada inicialmente porque contradecía la ciencia de la época, que sostenía que no existían diferencias elementales significativas que diferenciaran al Sol de la Tierra. Observaciones independientes acabaron demostrando que tenía razón. Su trabajo sobre la naturaleza de las estrellas variables fue fundamental para la astrofísica moderna. Este trabajo fue considerado en su momento como «la más brillante tesis doctoral escrita nunca en astronomía»