No hay productos en el carrito.

Germán Gullón – Universidad de Ámsterdam
El camino de la biografía galdosiana apenas ha comenzado. Disponemos ya de materiales sólidos para levantar sus cimientos: las aportaciones de Pedro Ortiz Armengol, Alfonso de Armas, Carmen Bravo-Villasante, Benito Madariaga, Sebastián de la Nuez o Yolanda Arencibia han fijado los pilares básicos. La magna biografía de Ortiz Armengol describe con rigor la evolución externa de la obra galdosiana, enmarcada en su contexto de relaciones con escritores, editores, publicaciones, vida política, periodismo y ámbito familiar. Sin embargo, seguimos echando en falta una interpretación más honda del hombre mismo, de su carácter y de cómo influyó en sus textos.
Los epistolarios publicados han abierto ventanas al escritor, pero aún no los hemos filtrado lo suficiente. Poco sabemos sobre qué movió a aquel joven canario a escribir, por qué escogía ciertos temas y qué le impulsaba a narrar la historia de personajes como Isidora Rufete. Las explicaciones críticas de corte literario —por ejemplo, la lectura cervantina de La desheredada— resultan útiles como punto de partida, pero no agotan la cuestión. Al centrarnos en genealogías literarias pasamos por alto la verdad humana y autoral que late tras los textos.
La novela decimonónica, y muy especialmente la de Galdós, no buscaba solo imitar a Cervantes ni entretener con ficciones, sino influir en la sociedad. Algunos escritores defendieron el orden establecido (Fernán Caballero, Pereda, Alarcón), mientras que otros, como Galdós, Clarín o Pardo Bazán, denunciaron las lacras de la tradición y propusieron vías progresistas.
Por eso hoy el galdosismo necesita un reinicio: recuperar al hombre Pérez Galdós, a la persona en interacción con su medio. En Clarín esa conexión resulta inmediata: Vetusta es Oviedo, su propio entorno vital. En Galdós debemos reconocer que Madrid no es un mero escenario literario, sino la ciudad en la que vivió y que nutrió sus novelas. Sus calles, personajes y tensiones sociales fueron materia de inspiración. Reducir la lectura a lo puramente formal o estilístico significa olvidar que la literatura es también un acto de conocimiento.
Conviene apartarse del concepto unamuniano del “hombre de carne y hueso” con sus resonancias religiosas. La carne, digámoslo claro, es lo que hay: un cuerpo dirigido por fe, razón y, en gran medida, por la biología y las pasiones. Galdós fue un hombre tímido y reservado, muy influido por su madre, lo que marcó su manera de gestionar su vida privada. Nunca se casó, aunque mantuvo varias relaciones amorosas, costosas en lo económico y en lo emocional. La correspondencia con Concha Ruth Morell, aún poco conocida, promete arrojar nueva luz sobre su pensamiento íntimo.
Mientras tanto, conviene despejar interpretaciones rutinarias. Durante décadas hemos abusado de frases como “imagen de la vida es la novela” para certificar su realismo, olvidando que detrás estaba el autor, con sus humores, deseos y contradicciones. Cuando recomendamos leer a Galdós, debemos ofrecer razones humanas e inteligibles. Una de ellas, quizá la más poderosa, es su capacidad única para retratar a la mujer española del XIX. Ningún otro novelista supo como él novelar la condición femenina: Rosario y doña Perfecta, Isidora Rufete, Fortunata y Jacinta, Tristana.
De ellas se desprende un retrato completo: la madre autoritaria que domina la vida de los hijos; la mujer sin recursos, ambiciosa y condenada a la prostitución; las esposas que viven bajo la ley del matrimonio como salvoconducto social; o la joven que aspira a una profesión, como Tristana, frustrada por una sociedad que aún no sabía darle salida. El hecho de que Galdós no se casara, aunque tuvo una hija (María) y amantes célebres —como Emilia Pardo Bazán— y otras más discretas, dice mucho de su compleja relación con el sexo opuesto. Al mismo tiempo, siempre se rodeó de su familia, especialmente de su hermana Carmen, buscando un refugio seguro.
Ese doble carácter —hombre reservado que necesitaba tranquilidad para leer y escribir, pero también apasionado en sus relaciones amorosas— explica la riqueza de su literatura. Podía retratar con igual maestría la estabilidad de la vida familiar y los excesos de la pasión. No en vano se ha visto en el personaje de Feijoo, amante maduro de Fortunata, un trasunto del propio autor: capaz de gozar de la intensidad de una pasión y, a la vez, recomendar a la joven mujer que se atuviera a las convenciones sociales para sobrevivir.
El Galdós hombre proyecta en su obra la fuerza de la pasión como motor de la vida. Sus protagonistas femeninas —Rosario, Isidora, Fortunata, Tristana— encarnan pasiones que elevan sus vidas por encima de la grisura cotidiana. Como Flaubert con Emma Bovary o Tolstói con Ana Karénina, Galdós no presenta sombras románticas, sino pasiones encarnadas, donde lo sentimental y lo carnal se entrelazan.
Las novelas donde esa pasión humana desborda la página son las más vivas. En sus primeras obras, Galdós aprendía aún el oficio y se mantenía en registros más abstractos, apoyado en ideas o tesis. Poco a poco fue dejando entrar en el texto sus humores y pasiones, hasta alcanzar la plenitud en La desheredada, donde la atracción sexual irrumpe con fuerza en el destino de la protagonista.
La obra de Galdós rendirá sus mejores frutos cuando sepamos leerla desde esta perspectiva: encontrando en ella al hombre que la escribió, con sus deseos, contradicciones, pasiones y refugios. Solo así, junto al escritor, descubriremos también al hombre.
Artículo publicado en el número 1 de Isidora.


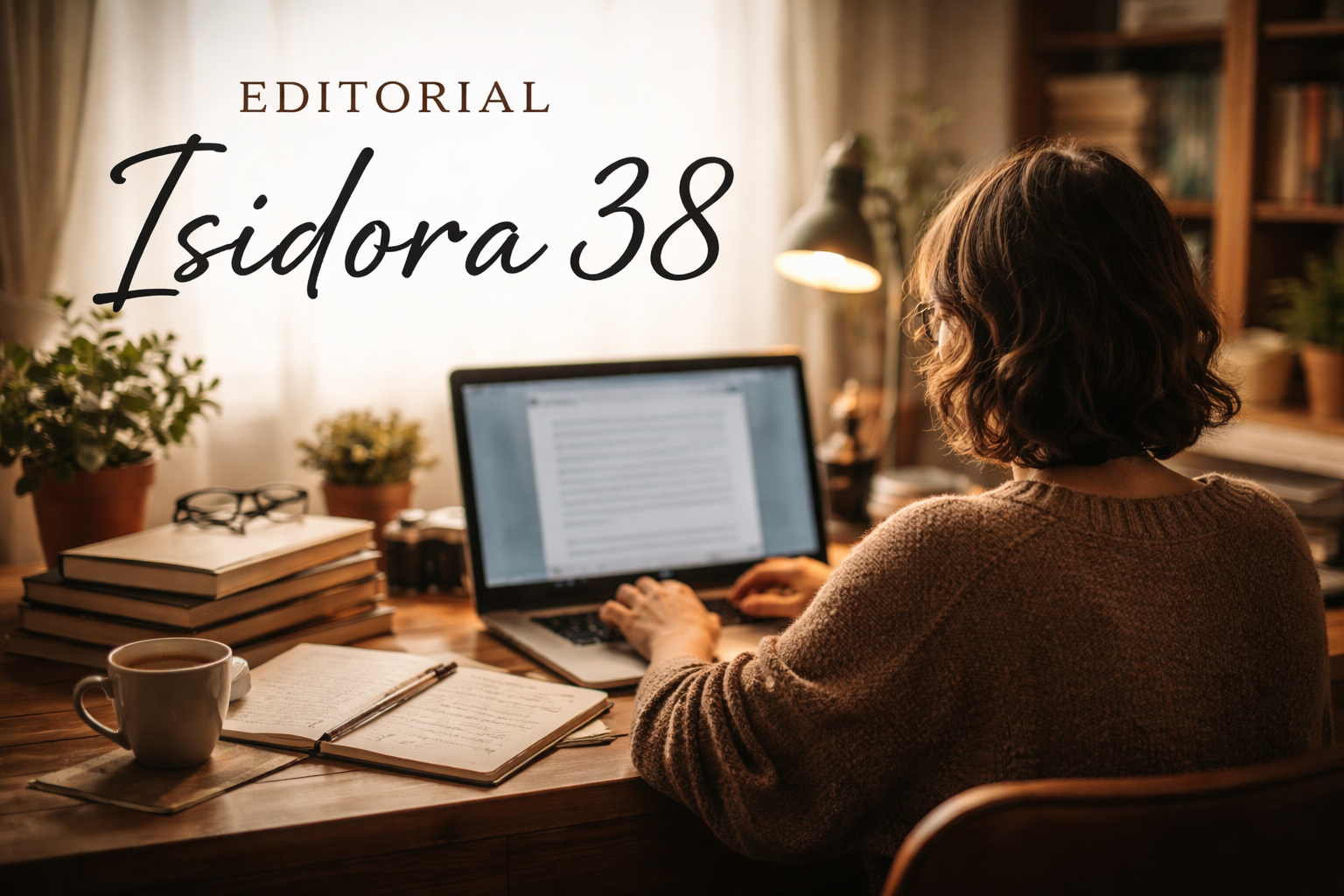
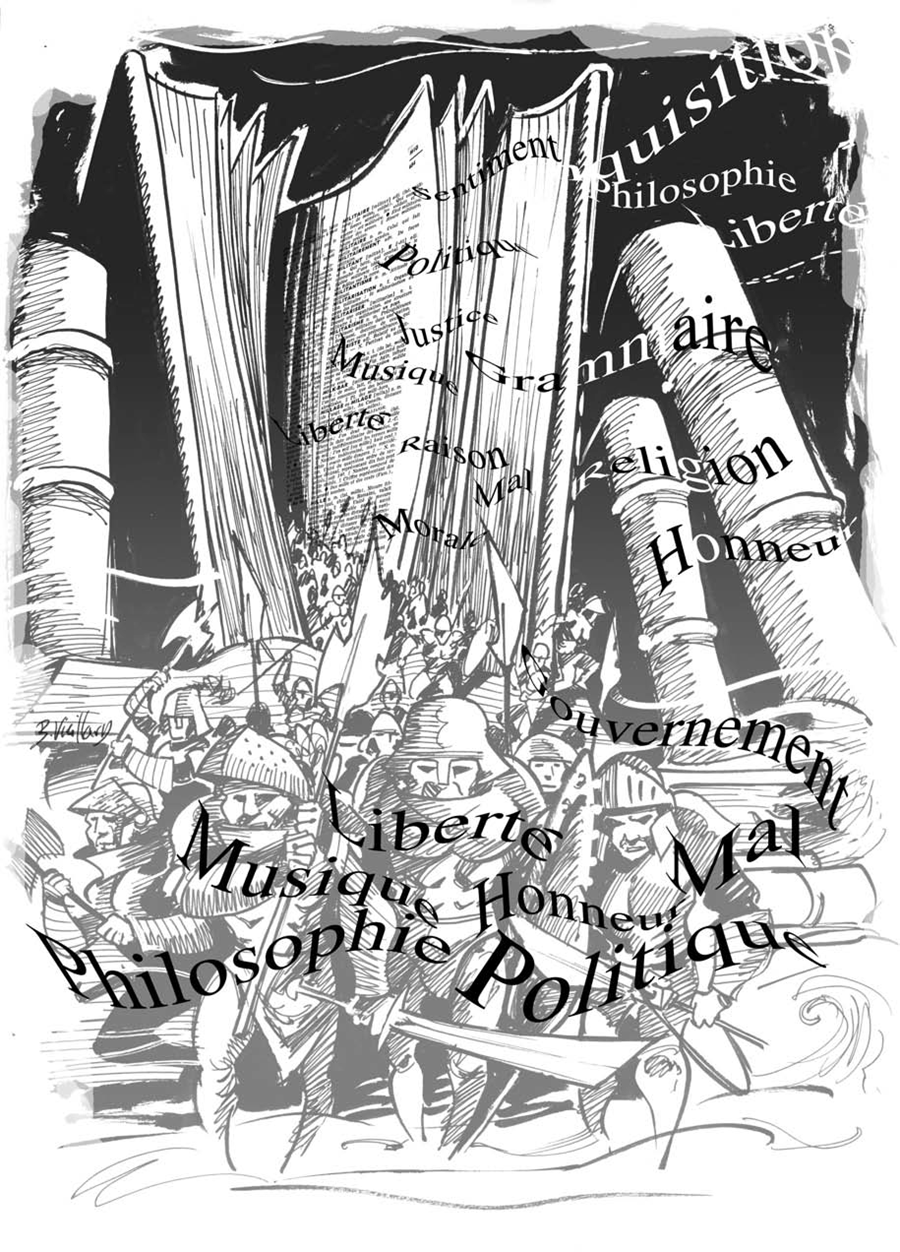












Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I’ll definitely be back.
I have been surfing on-line more than three hours today, but I never found any fascinating article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you probably did, the net can be much more useful than ever before.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.