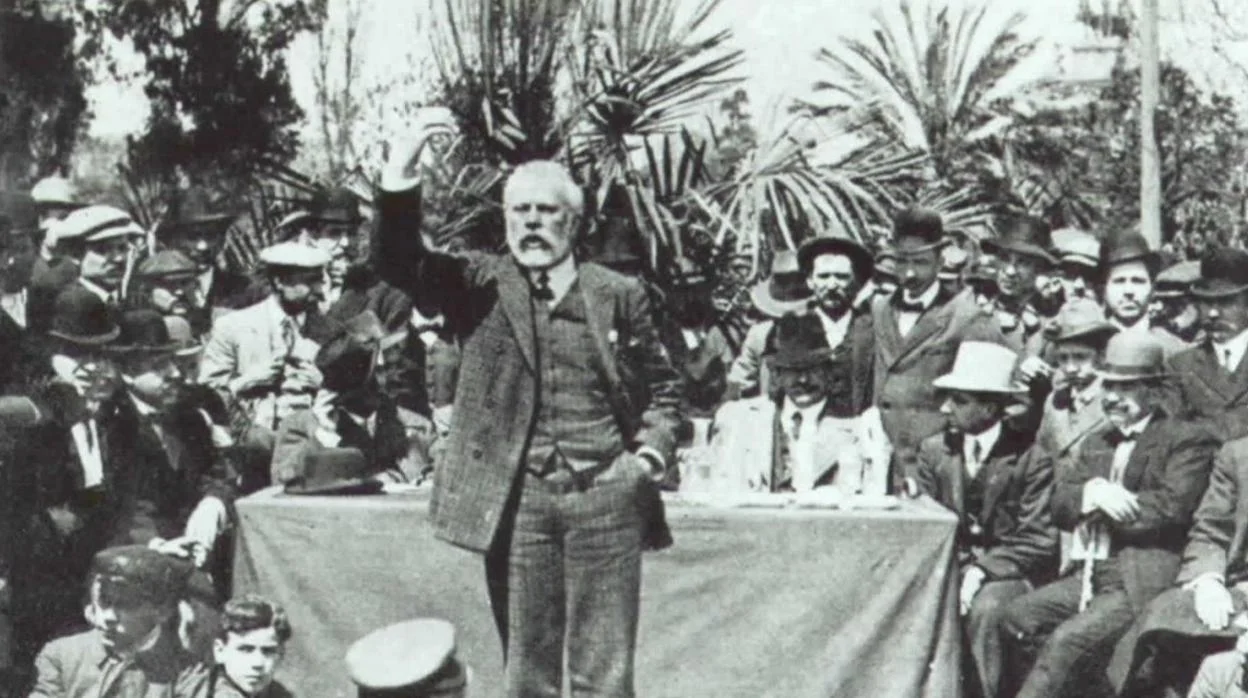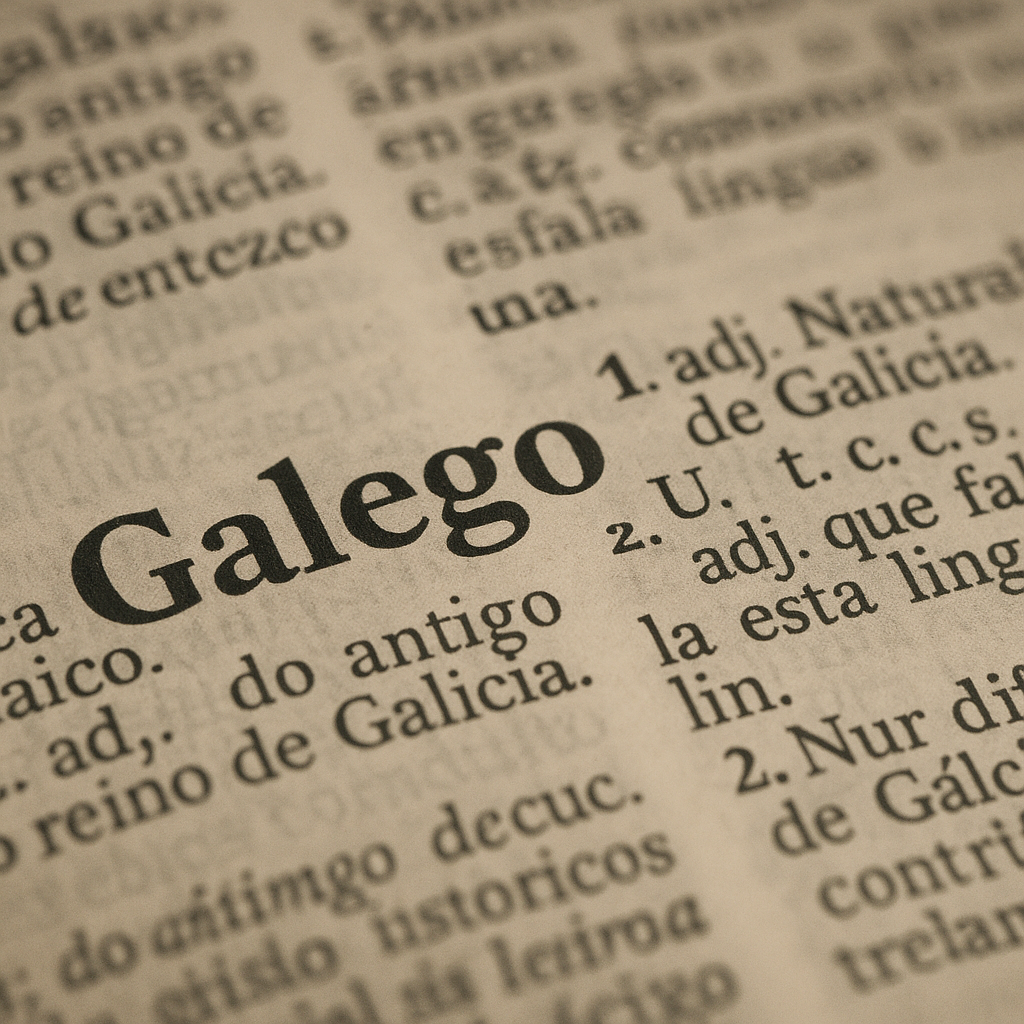No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Fortunata es uno de los personajes centrales de la novela Fortunata y Jacinta (1886–1887) de Benito Pérez Galdós, obra cumbre del realismo español del siglo XIX. En esta novela –considerada una de las más ambiciosas y complejas de Galdós– el autor retrata con maestría la sociedad madrileña de la época a través de dos mujeres antitéticas unidas por un mismo hombre. Fortunata, perteneciente a la clase popular, se contrapone a Jacinta, de clase burguesa, en una historia que explora el amor apasionado, las diferencias de clase y la posición de la mujer en la España decimonónica. En este artículo analizaremos en profundidad el personaje de Fortunata, abordando su evolución psicológica a lo largo de la obra, su simbolismo dentro de la narrativa galdosiana, su papel en el contexto social e ideológico de la España del siglo XIX, y su relevancia dentro del conjunto de la producción literaria de Galdós.
Evolución psicológica de Fortunata
Fortunata emerge en la novela como una joven humilde de espíritu libre y pasional, marcada por la falta de afecto y protección. Al inicio se nos presenta impulsiva, ingenua y desamparada, fácilmente deslumbrada por Juanito Santa Cruz –el “delfín” de una familia acomodada– quien la seduce y la convierte en su amante clandestina. La relación ilícita con Juanito, aunque intensa, deja a Fortunata emocionalmente vulnerable y dependiente del cariño de un hombre frívolo. La primera fase de su evolución la muestra ansiosa de amor y reconocimiento, pero también víctima de su entorno: una muchacha sin educación formal ni apoyo familiar, arrastrada por sus sentimientos.
Tras ser abandonada por Juanito (quien se casa con Jacinta, de su misma clase social), Fortunata atraviesa un periodo de profunda desilusión y angustia. Busca entonces encauzar su vida por otros medios: accede a casarse con Maximiliano Rubín, un joven farmacéutico enfermo y bondadoso que se enamora de ella y le enseña a leer y escribir. En esta etapa, Fortunata intenta “reformarse” y adaptarse a los valores respetables del matrimonio burgués. Sin embargo, su insatisfacción interna pronto aflora: Fortunata sigue obsesionada con Juanito y, a pesar de los esfuerzos por ser una esposa decente para Maxi, se siente vacía y dividida entre el agradecimiento racional a Maximiliano y la pasión irracional que aún la ata a Santa Cruz. Esta lucha íntima evidencia su crecimiento psicológico: Fortunata empieza a tomar conciencia de su tragedia personal –sabe que el amor que la consume es destructivo, pero no logra apagarlo–. Ella misma reconoce la fuerza irresistible que la empuja de nuevo hacia Juanito, aun sabiendo que ese hombre “no le conviene y que la hace sufrir constantemente”. Esta lucidez dolorosa marca un punto crucial en su evolución: Fortunata ya no es la chiquilla ilusamente esperanzada, sino una mujer que comprende la toxicidad de su apego, aunque carece de los medios emocionales para liberarse de él.
A lo largo de la novela, Fortunata atraviesa momentos de intensa transformación interior. Bajo la tutela de doña Lupe (su protectora interesada) y las conversaciones con personajes como Evaristo Feijóo –un veterano que le imparte un “curso de filosofía práctica” sobre la vida–, Fortunata gana cierta perspectiva sobre su situación. Incluso experimenta un efímero intento de regeneración moral recluyéndose en un convento para “hacerse buena”. Sin embargo, su temperamento apasionado prevalece: finalmente cede otra vez ante Juanito, reanudando la relación adúltera. Esta decisión la conduce a un último ciclo de esperanza y caída. Fortunata queda embarazada de Juanito, lo que renueva en ella el sueño de lograr una legitimidad afectiva: ser madre del hijo del hombre que ama le otorga por fin algo propio, una razón para luchar por un lugar respetado. Durante el embarazo, Fortunata oscila entre la ilusión (cree que, a través del hijo, Juanito quizá la reconozca) y la angustia (sabe en el fondo que la sociedad nunca la aceptará abiertamente).
El desenlace de su trayectoria psicológica es profundamente trágico y revelador. Fortunata da a luz un niño, pero su salud se quebranta tras el parto. En su agonía, realiza un acto de supremo desprendimiento: legar su hijo recién nacido a Jacinta, la esposa legítima de Juanito. Con este gesto –una mezcla de amor maternal, arrepentimiento y necesidad de redención– Fortunata asume plenamente la realidad de su destino. Ella entiende que no podrá criar a su hijo ni ocupar el lugar de Jacinta, de modo que entrega su bebé para que al menos él tenga la legitimidad y el futuro que a ella se le niega. Fortunata muere poco después, con la consciencia trágica de haber sacrificado su propia felicidad por el bien de su hijo y, paradójicamente, por el de Jacinta. De este modo, la joven impulsiva del comienzo se transforma en una mujer que ha tomado conciencia de su tragedia y actúa con una abnegación casi heroica. Su carácter, lleno de contradicciones internas (tierna y salvaje, generosa y violenta), se ha ido puliendo en el crisol del sufrimiento, dotándola de una hondura psicológica extraordinaria. Esta compleja evolución convierte a Fortunata en el “corazón palpitante” de la novela y la sitúa “en la estela de las grandes heroínas literarias” de la ficción realista.
Simbolismo de Fortunata en la novela

Dentro de la narrativa de Galdós, Fortunata trasciende su individualidad para encarnar diversos símbolos y significados. En primer lugar, representa la mujer instintiva y libre, aquella que vive al margen de los “corsés” morales de la sociedad burguesa. Fortunata simboliza la fuerza de la pasión natural frente a las convenciones sociales: su carácter indómito y pasional contrasta con la mesura y domesticidad de Jacinta. Don Benito, a través de Fortunata, nos muestra la vitalidad del pueblo (esa energía espontánea y a veces caótica de las clases populares) en confrontación con la rigidez del orden burgués. Algunos críticos incluso han visto en Fortunata una personificación alegórica del pueblo español “salvaje y rudo que se resiste a ser amaestrado”, mientras Jacinta encarnaría “la burguesía y la corrección” (es decir, el estamento que pretende educar y domar a las clases bajas) – una lectura que resalta el trasfondo de lucha de clases sublimado en estos personajes.
El nombre de Fortunata en sí tiene un valor simbólico e irónico. Galdós tenía la costumbre de escoger nombres significativos, y “Fortunata” significa afortunada o feliz. Sin embargo, la vida de la protagonista es justamente lo contrario: una sucesión de desdichas y frustraciones. Esta ironía onomástica subraya el destino trágico del personaje, que nunca logra alcanzar la dicha a la que parecería estar predestinada por su nombre. La amarga paradoja de que “Fortunata se siente profundamente desdichada” a pesar de su nombre enfatiza el comentario social de Galdós: en una sociedad tan desigual e hipócrita, la verdadera fortuna (felicidad) le está vedada a quienes nacen fuera del círculo privilegiado.
Fortunata también posee un simbolismo religioso y mítico dentro de la novela. Su “caída” y posterior trayectoria recuerdan a la figura de la “pecadora redimida” de resonancias bíblicas. Como una moderna María Magdalena, Fortunata es una mujer caída en pecado (una amante fuera del matrimonio) que, hacia el final, alcanza una suerte de redención moral mediante el sacrificio. De hecho, su sacrificio final –ceder su hijo y renunciar a sus derechos maternales por el bien ajeno– le confiere un tinte de figura mártir. Galdós, alejado de maniqueísmos, no presenta a Fortunata simplemente como “pecadora” o “santa”, sino que la convierte en símbolo de la capacidad de amor y sacrificio que sobrevive incluso en las almas más golpeadas por la vida. Su muerte, envuelta en perdón y generosidad, adquiere un eco casi religioso que contrasta con la vacía respetabilidad de la sociedad que la condenó. En este sentido, Fortunata simboliza la auténtica humanidad frente a la hipocresía: es pecadora ante la norma social, pero pura en la sinceridad de sus sentimientos. Galdós emplea este simbolismo para cuestionar la moral oficial de la época: a través de Fortunata sugiere que la verdadera nobleza de carácter puede hallarse en quienes la sociedad margina.
Asimismo, Fortunata y Jacinta, tomadas en contraste, tienen un simbolismo dual muy potente. Fortunata es fertilidad, naturaleza y deseo, mientras Jacinta representa esterilidad (no puede tener hijos), civilización y deber. Una es madre biológica sin título social; la otra, esposa legítima pero sin capacidad de engendrar. Galdós explora con ello el simbolismo de la maternidad frustrada vs. maternidad natural: Jacinta vive obsesionada con tener un hijo que dé sentido a su vida, y Fortunata, que logra concebir, ansía a su vez el reconocimiento social y la legitimidad para su hijo. En última instancia, con la entrega del bebé de Fortunata a Jacinta, ambas mujeres se complementan simbólicamente: Jacinta obtiene el hijo anhelado (la plenitud maternal), y Fortunata, aunque muere, consigue que su sangre se eleve socialmente a través del niño (una suerte de trascendencia de su humilde condición). Este intercambio final puede leerse como una metáfora de la reconciliación de dos mundos –el plebeyo y el burgués– a través de un vínculo de amor y compasión, algo que solo es posible mediante el sacrificio de Fortunata. La fuerza simbólica de Fortunata reside, pues, en que su personaje aglutina múltiples capas: es mujer amante y madre, es “hija del pueblo” rebelde, es víctima sacrificada y, sobre todo, es la portadora de un ideal de autenticidad emocional en medio de una sociedad llena de apariencias.
Contexto social e ideológico en la España del siglo XIX
El personaje de Fortunata no puede entenderse al margen del contexto social e ideológico de la España decimonónica que Galdós refleja. La novela transcurre en los años posteriores a la Revolución de 1868 y durante la Restauración borbónica, un periodo de teórica estabilidad política pero de profundas desigualdades económicas y sociales. En este telón de fondo, Galdós presenta un fresco vivo de Madrid donde se entrecruzan distintas clases sociales: la burguesía acomodada (encarnada por las familias Santa Cruz y Arnaiz), el proletariado y el bajo pueblo (Fortunata, su tía Segunda, la gente de los barrios bajos), así como personajes que median entre ambos mundos (como doña Lupe, usurera venida a más, o Guillermina, la beata benefactora). Las interacciones de Fortunata con este entorno ponen de manifiesto tensiones sociales y culturales propias del siglo XIX español.
Fortunata, como mujer pobre y “caída”, experimenta en carne propia la marginación y la falta de derechos que sufrían tanto la clase baja como, especialmente, las mujeres fuera del marco matrimonial. Su historia evidencia la doble moral sexual de la época: Juanito Santa Cruz, hombre rico, puede tener aventuras extramatrimoniales sin grandes consecuencias sociales, mientras que Fortunata carga con el estigma de ser una amante ilegítima, virtualmente excluida de la “buena sociedad”. A través de esta desigual pareja, Galdós critica la hipocresía moral de las clases acomodadas, que predican virtudes que no practican y que emplean distintos raseros según el estatus social. La propia Jacinta, ejemplo de virtud burguesa, acaba aceptando en privado al hijo ilegítimo de su esposo, aunque públicamente la situación de Fortunata nunca sería reconocida. Esta dinámica revela las grietas en la fachada moral del siglo XIX: la respetabilidad muchas veces ocultaba transgresiones toleradas mientras no amenazaran el orden establecido.
La lucha de clases es otro componente ideológico presente en la trayectoria de Fortunata. Su relación con Juanito Santa Cruz puede verse como un microcosmos de la relación entre clases en la Restauración: una clase alta parásita y caprichosa (Juanito es descrito como frívolo, egoísta, “un niño grande” incapaz de responsabilidad) que usa y desecha a los de abajo a su conveniencia, y una clase baja representada en Fortunata, que aspira a ascender o al menos a obtener un reconocimiento en un sistema que la mantiene en el anonimato. Galdós no presenta esta lucha de forma maniquea, sino en clave sentimental, a través de las pasiones: el triángulo amoroso es la arena donde se libra, simbólicamente, un combate entre riqueza/poder y pobreza/indefensión. Fortunata, al enamorarse de Juanito, intenta de algún modo participar en el mundo que él representa, pero la realidad social la devuelve continuamente a su sitio: la familia Santa Cruz maniobra para apartarla (envían a Juanito de viaje para alejarlo de ella, la tachan de insensata o peligrosa, etc.), y cuando Fortunata ingresa en su círculo doméstico –como cuando sirve de criada en casa de doña Lupe– es siempre en condición subordinada.
Otro eje ideológico clave es la situación de la mujer en el siglo XIX. Galdós muestra cómo tanto Fortunata como Jacinta, cada una a su manera, chocan contra las limitaciones impuestas por un orden patriarcal. Las mujeres carecen de autonomía real: Jacinta depende económicamente de su esposo y su valor social se mide por su capacidad de ser madre y esposa ejemplar; Fortunata, al salirse de esa norma, queda prácticamente desprotegida por las leyes y las costumbres (no tiene derechos sobre su hijo fuera del matrimonio, ni respeto social). Ambas son víctimas de un sistema que las reduce “a funciones reproductoras o decorativas” dentro del hogar. Fortunata lucha por amor y por ser reconocida como algo más que la amante vulgar; Jacinta lucha contra la infertilidad para cumplir con el rol que se espera de ella. Así, Galdós convierte sus anhelos privados en comentario social: la maternidad frustrada de Jacinta y la maternidad ilegítima de Fortunata son resultado de una estructura social que niega a la mujer el control sobre su propio destino. En la España del XIX, la mujer “honrada” como Jacinta está extremadamente idealizada pero cercada en lo doméstico, mientras la mujer que se sale de la norma, como Fortunata, queda sin lugar. La solidaridad final que se produce entre ellas (Jacinta acogiendo al hijo de Fortunata) es, en el fondo, un alegato esperanzador de Galdós: plantea una sororidad posible en medio de un orden social injusto.
El conflicto entre tradición y modernidad también se refleja en el personaje de Fortunata. España, tras la Revolución del 68 y la Restauración, vivía una tensión entre los valores tradicionales (religión católica, honra familiar, clases estamentales) y las nuevas ideas liberales y científicas de la modernidad. Fortunata se encuentra en medio de esas fuerzas: por un lado, su intento de regeneración vía el convento y el consejo religioso (instigado por Guillermina Pacheco, la beata) representa la vía tradicional de “redimir” a la mujer pecadora; por otro lado, su rebelión constante contra las normas (persiste en su amor adúltero, abandona a Maxi desafiando las convenciones) la alinea con una búsqueda de libertad individual más propia de tiempos modernos. Galdós, que era testigo de esa transformación social, muestra simpatía por Fortunata, sugiriendo con ello una crítica al peso asfixiante de la tradición. De hecho, en la novela se ve el cuestionamiento de la autoridad religiosa y la sátira del fanatismo a través de personajes secundarios, lo que enmarca la historia de Fortunata en un ambiente ideológico donde lo viejo y lo nuevo chocan.
En suma, Fortunata sirve como vehículo de la crítica social e ideológica de Galdós. Su tragedia personal está íntimamente ligada a la estructura social de la España de finales del siglo XIX: clases sociales rígidamente separadas, moralidad conservadora y patriarcado. Galdós describe con detalle esa sociedad –desde los salones burgueses hasta los barrios pobres de Madrid– no solo para ambientar, sino para subrayar cómo los individuos (especialmente las mujeres como Fortunata) son moldeados y a veces aplastados por las circunstancias históricas. La novela describe las tensiones entre clases sociales, refleja el conflicto entre tradición y modernidad, la hipocresía moral de las clases acomodadas y la exclusión de la mujer de los espacios de decisión, todo lo cual vemos encarnado en el periplo vital de Fortunata. En última instancia, la figura de Fortunata denuncia la injusticia social de su tiempo al mismo tiempo que ilumina, con humanidad y sin maniqueísmo, la realidad de los desfavorecidos en aquella España.
Relevancia de Fortunata en la obra de Galdós
Fortunata se destaca no solo dentro de Fortunata y Jacinta, sino en el conjunto de la prolífica obra galdosiana, como uno de los personajes más logrados y memorables de Benito Pérez Galdós. La novela que protagoniza ha sido considerada la obra magna de Galdós –“la obra cumbre” de su producción– y un hito de la literatura en lengua española (varios críticos la sitúan, por su alcance y profundidad, solo por detrás de Don Quijote dentro de la narrativa española). En gran medida, esta grandeza se debe a la creación de personajes como Fortunata, dotados de una profundidad psicológica y una humanidad excepcional. Galdós, a través de Fortunata, demostró una capacidad sin precedentes en su época para meterse en la piel de una mujer del pueblo, comprender sus emociones y hacerla cobrar vida en la página con total autenticidad. Esto es particularmente notable viniendo de un autor masculino del siglo XIX; de hecho, se ha elogiado a Galdós por su penetración psicológica al retratar personajes femeninos complejos y verosímiles. Fortunata encarna esta virtud galdosiana mejor que ningún otro personaje: con ella, Galdós inaugura en la novela española un nuevo nivel de realismo en la caracterización de la mujer, alejándola de estereotipos idealizados o demonizados, y presentándola como un ser humano integral con deseos, contradicciones y dignidad propia.
En la trayectoria literaria de Galdós, Fortunata representa la cúspide de su fase realista-naturalista. Antes de Fortunata y Jacinta, Galdós había abordado ya figuras femeninas importantes (como Marianela en la novela homónima, o Isidora Rufete en La desheredada), y más tarde continuaría explorando personajes de mujeres fuertes o marginadas (Tristana, Doña Perfecta, Benina en Misericordia, etc.). Sin embargo, Fortunata sobresale como la más compleja y emblemática de todas ellas. Es un personaje que sintetiza varios de los grandes temas galdosianos: la crítica social (pues a través de ella se evidencia la injusticia de clase y género), el interés por la psicología humana (Fortunata está explorada a fondo en sus sentimientos y motivaciones), el influjo de la herencia y el medio (rasgos del naturalismo literario presentes en su destino, condicionado por su origen humilde), e incluso la dimensión espiritual o mítica (como vimos en su simbolismo cuasi religioso). Por ello, Fortunata puede considerarse una piedra angular en el universo de Galdós, un personaje que condensa la visión ideológica y la innovación narrativa del autor.
La relevancia de Fortunata en la literatura galdosiana también se manifiesta en la huella que ha dejado en lectores y críticos a lo largo de las décadas. Fortunata y Jacinta es hoy aclamada como una obra maestra no solo de la literatura española, sino de la literatura universal. La novela ha sido elogiada por la profundidad con que examina “los conflictos del alma humana” y por ser “una tragedia moderna, sin héroes ni redención plena”, en la que Fortunata juega el papel de trágica heroína moderna. Su falta de idealización –Fortunata no es perfecta ni totalmente “buena”, pero despierta compasión y admiración por su autenticidad– la hace precursora de los personajes femeninos modernos en la novela. Galdós, influido por autores europeos como Balzac, Dickens o Zola, consigue con Fortunata crear una figura profundamente española y a la vez universal. La intensidad vital de Fortunata, su mezcla de fuerza y vulnerabilidad, ha sido comparada con las grandes protagonistas de la novela realista decimonónica (Emma Bovary, Anna Karenina, etc.), pero con un sello propio: Fortunata es hija del Madrid popular y portavoz de las preocupaciones sociales de su autor.
Cabe destacar que la recuperación crítica de Galdós en el siglo XX (tras un periodo en que fue algo menospreciado por ciertos gustos literarios) ha puesto nuevamente de relieve la importancia de personajes como Fortunata. Hoy se reconoce a Benito Pérez Galdós como uno de los grandes narradores europeos modernos, y Fortunata y Jacinta figura indispensable en el canon. El personaje de Fortunata, por tanto, no es solo crucial en la obra de Galdós sino en la literatura en español en general: su figura representa la culminación del realismo español decimonónico y anuncia, en cierto modo, las preocupaciones de la novela del siglo XX (la introspección psicológica, la crítica social aguda, la ambigüedad moral). Su legado literario pervive en las múltiples adaptaciones y estudios que la novela ha inspirado (adaptaciones televisivas, análisis académicos sobre la mujer en Galdós, etc.), y su nombre “Fortunata” se ha convertido casi en sinónimo de heroína trágica de gran corazón en la cultura hispánica.
En resumen, Fortunata es uno de los logros supremos de Galdós como creador de personajes. La vida que el autor insufla en esta mujer ficticia es tal, que trasciende su tiempo y lugar. A través de Fortunata, Galdós logra ese ideal al que aspira la gran literatura: capturar lo particular (la historia de una mujer madrileña del XIX) y elevarlo a una verdad universal sobre la condición humana – las ansias de amar y ser amados, las injusticias que fraguan destinos, la posibilidad de la redención a través del sacrificio.
Finalizando
Fortunata, protagonista de Fortunata y Jacinta, se erige como un personaje de enorme densidad humana, cuyo recorrido vital reúne los elementos fundamentales de la narrativa de Galdós. Hemos visto cómo su evolución psicológica la lleva de la inocencia apasionada a la conciencia trágica, cómo su figura adquiere simbolismos poderosos –la rebeldía de la naturaleza frente a la convención, la pecadora redimida, la maternidad sufriente– y cómo su historia íntima refleja las tensiones sociales e ideológicas de la España decimonónica. Galdós consigue con Fortunata un retrato femenino excepcionalmente moderno para su época, dotándola de matices, contradicciones y dignidad literaria. El destino de Fortunata conmueve no solo por la intriga romántica, sino porque encapsula una crítica profunda a las estructuras de su tiempo (las divisiones de clase, la moral sexual desigual, la opresión de la mujer). En el conjunto de la obra galdosiana, Fortunata brilla con luz propia: es el corazón emocional de la novela más aclamada de Galdós y un hito en la representación de la mujer en la literatura en español.
Al cerrar la novela, el lector asiste a la caída de Fortunata con un sentimiento agridulce: por un lado, la injusticia social ha triunfado en aplastar a una criatura extraordinaria; pero por otro, Fortunata ha alcanzado una especie de grandeza trágica que la redime a los ojos del lector, dejando una huella imborrable. Esa es la victoria póstuma de Fortunata: perdura en la memoria colectiva como símbolo de la autenticidad, la pasión y la compasión, valores imperecederos que Galdós quiso reivindicar. En definitiva, Fortunata no muere con las últimas páginas: sobrevive en la literatura como una de las grandes heroínas trágicas, recordándonos las posibilidades y límites del ser humano en sociedad. Su figura resume la genialidad de Benito Pérez Galdós para convertir la novela en un espejo de la vida misma, con sus luces y sombras, y para legarnos personajes tan reales que parecen alentar más allá del papel.