No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
El timple canario es un instrumento pequeño y luminoso que, con cinco cuerdas y una caja abombada muy característica, se ha convertido en emblema sonoro de las Islas Canarias. Acompaña parrandas, romerías y escenarios de concierto, y condensa en su timbre agudo siglos de historia y mestizaje cultural.
El timple surge entre finales del siglo XVIII y el XIX en el archipiélago. Durante mucho tiempo se le llamó tiple, por su registro agudo; con el uso popular, el nombre evolucionó a timple ya en el siglo XX. Su arraigo fue especialmente intenso en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, mientras que en La Palma, La Gomera y El Hierro pervivieron con más fuerza otros instrumentos locales (chácaras, tambores, pito herreño, etc.).
La posición atlántica de Canarias, encrucijada entre Europa, África y América, favoreció la llegada de cordófonos europeos (vihuelas y guitarras barrocas) que, adaptados por la tradición local, dieron lugar a una “guitarrilla” isleña propia: el timple.
Evolución del instrumento: forma, cuerdas y usos
A mediados del siglo XIX, artesanos como Simón Morales Tavío en Lanzarote fijaron patrones de construcción que consolidaron su forma: caja estrecha con fondo abombado, mástil corto y una tapa de resonancia ligera. Con el siglo XX se amplió el número de trastes, mejoró la proyección y, ya en tiempos recientes, aparecieron versiones electroacústicas para escenarios amplificados.
En materiales, son habituales tapas de pino/abeto; aros y fondo de maderas densas (moral, palosanto); y mástil resistente con diapasón duro. Las cuerdas pasaron de la tripa al nylon y otros sintéticos modernos. La configuración típica son cinco cuerdas con afinación reentrante (frecuente: Re–La–Mi–Do–Sol, de la 1ª a la 5ª), lo que da su brillo particular. En algunas zonas se ha tocado con cuatro cuerdas retirando una del timple estándar, pero no constituye un modelo constructivo distinto.
Musicalmente, el timple nació como instrumento de acompañamiento rítmico al rasgueo en isas, folías, malagueñas, seguidillas y otros géneros. Con el tiempo, intérpretes virtuosos desarrollaron técnicas de punteo, arpegio y trémolo que lo elevaron a instrumento solista, abriéndole puertas a la música de cámara, la clásica y la fusión (jazz, músicas del mundo).
Influencias culturales
Su genealogía principal es europea (familia de guitarras y laúdes ibéricos), pero el desarrollo en Canarias lo conectó con parientes americanos (cuatro, tiple colombiano, charango, cavaquinho) por las migraciones y el intercambio atlántico. La insularidad generó acentos locales en la técnica de rasgueo y en la organología. Se han propuesto, además, influencias africanas en la curvatura del fondo (se documentan timples antiguos hechos con calabaza), hipótesis compatible con el mestizaje tricontinental de las islas.
Un símbolo del folclore canario
El timple es un símbolo cultural: está presente en fiestas patronales, tenderetes y agrupaciones folclóricas, y su sonido es parte de la memoria colectiva. La labor de divulgación ha cristalizado en espacios como la Casa-Museo del Timple (Teguise, Lanzarote) y en iniciativas para proteger su patrimonio inmaterial.
Nombres propios
- Simón Morales Tavío (1820–1889): referente pionero de la luthería del timple.
- Totoyo Millares (1935–2021): maestro que profesionalizó el instrumento y dejó método didáctico.
- José Antonio Ramos (1969–2008): innovador de la fusión y del timple electroacústico.
- Domingo Rodríguez “El Colorao” (1964): virtuoso que ha mantenido vivas las raíces majoreras.
- Benito Cabrera (1963): timplista y compositor que internacionalizó el instrumento con repertorio propio y sinfónico.
A su lado, una amplia nómina de lutieres e intérpretes –de los históricos a generaciones actuales como Germán López o Beselch Rodríguez– mantiene al timple en evolución constante.














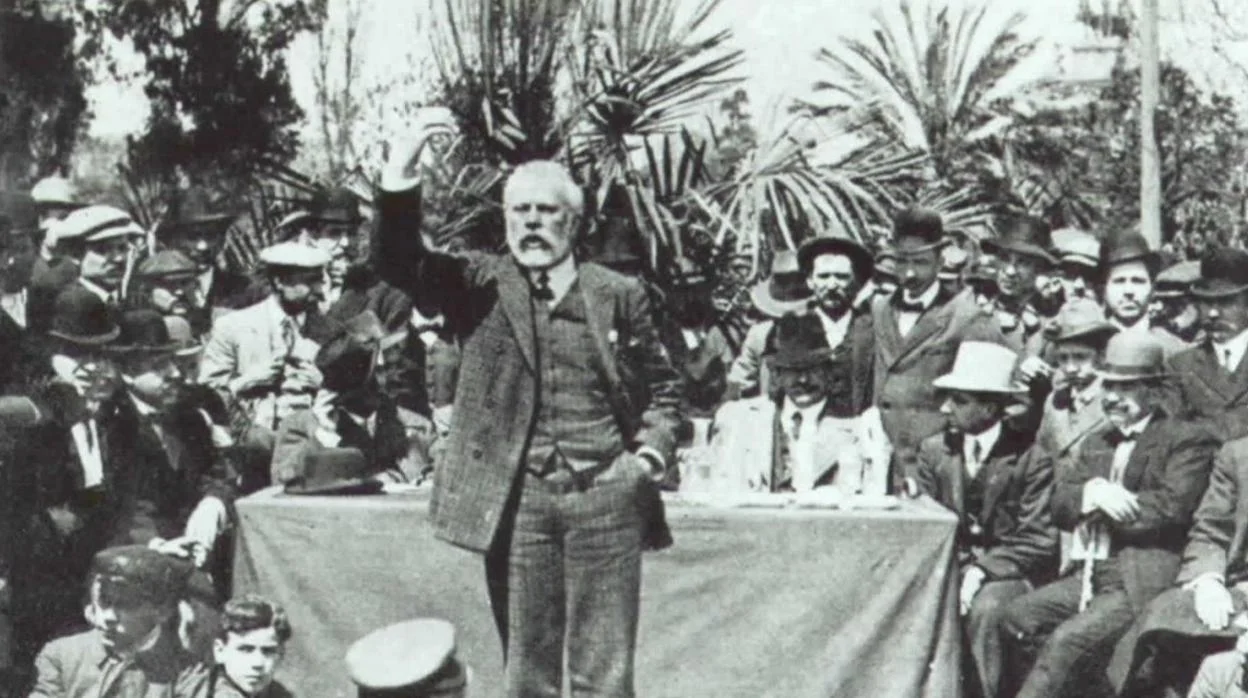
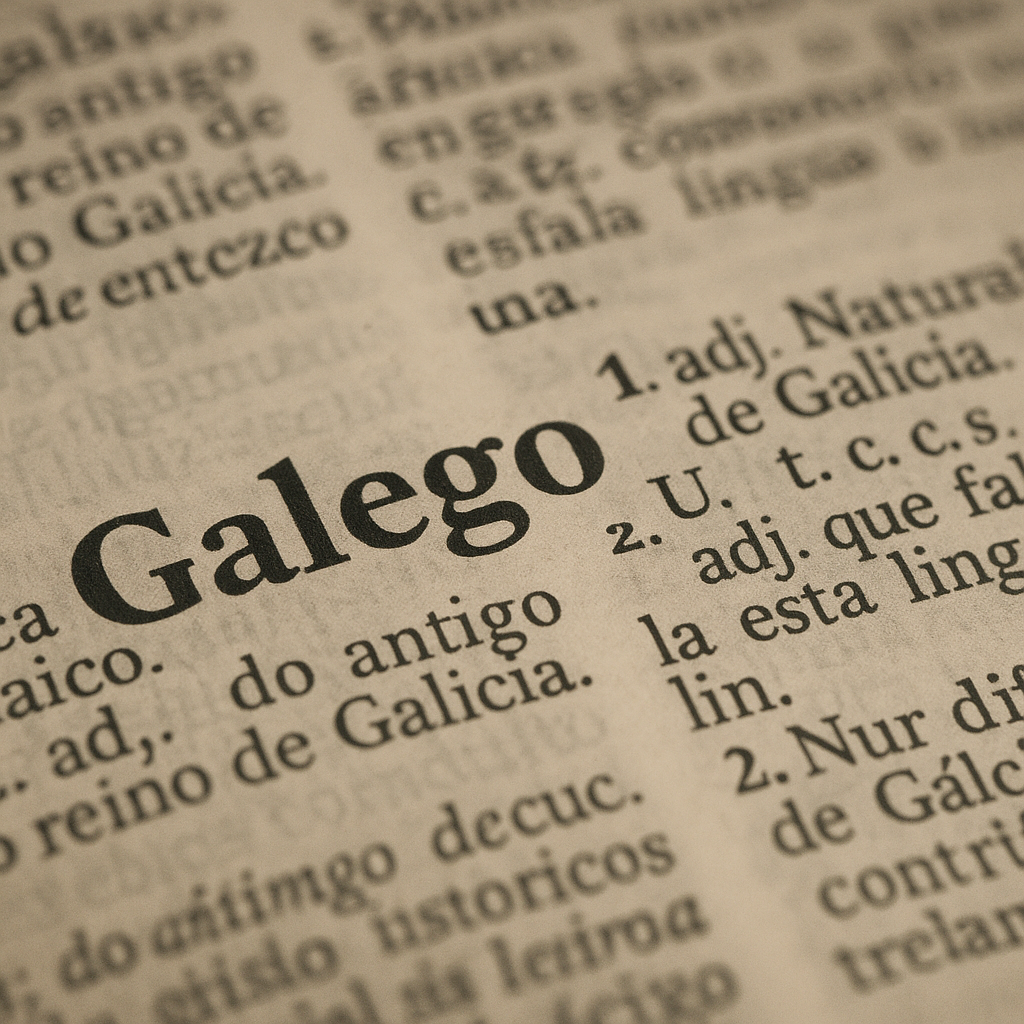
Deja una respuesta