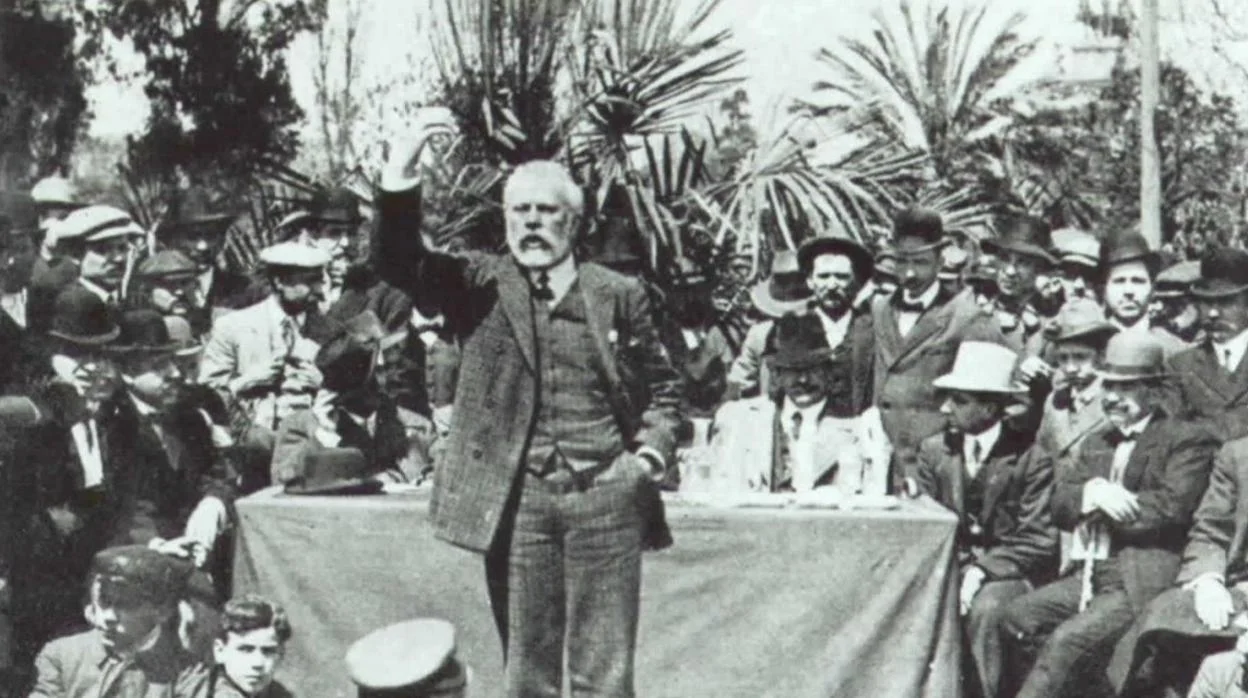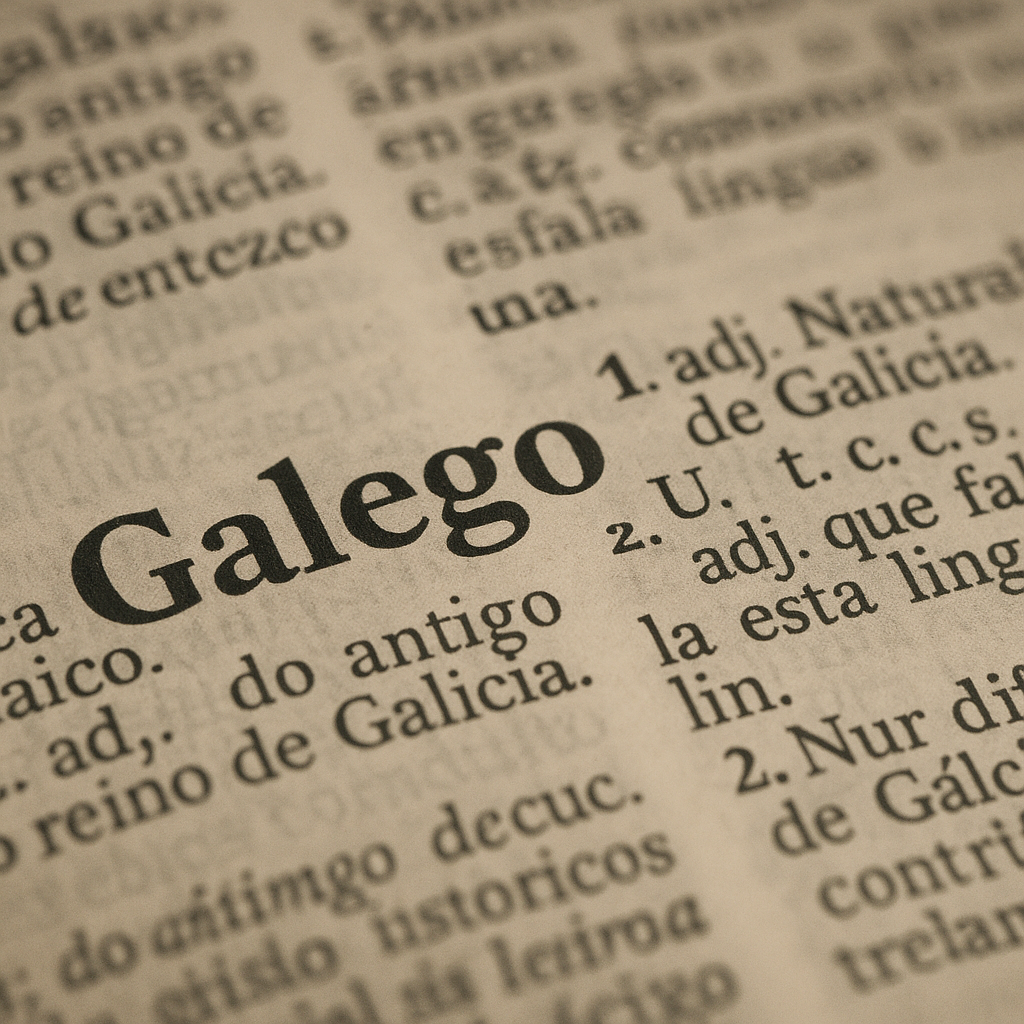No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
El krausismo fue un influyente movimiento filosófico en la España del siglo XIX, introducido por Julián Sanz del Río a partir de la obra del alemán Karl Christian Friedrich Krause. Más que un simple sistema metafísico, en España el krausismo se convirtió en un programa moral y civil: propugnaba la perfectibilidad del ser humano, una visión progresista de la historia (la humanidad avanzando hacia mayor perfección) y defendía valores como la sinceridad intelectual, la autenticidad moral y la entereza ética. Sus seguidores –los krausistas– promovieron una educación libre de dogmas (fundaron la Institución Libre de Enseñanza en 1876) y un liberalismo laico en confrontación con el tradicionalismo. En este contexto, Juan Valera, Leopoldo Alas “Clarín” y Emilia Pardo Bazán fueron contemporáneos a la ola krausista. ¿Fueron ellos mismos krausistas? A continuación analizamos por separado la relación de cada uno con el krausismo, viendo su grado de vinculación, influencias en su obra, opiniones expresadas y comparación de sus ideas con los ideales krausistas.
Juan Valera y el krausismo
Juan Valera (1824-1905) se formó intelectualmente antes del apogeo del krausismo en España, pero presenció su auge a mediados del siglo XIX. No fue un discípulo directo de Sanz del Río ni miembro de círculos krausistas; más bien se mantuvo como observador crítico de esta filosofía. De hecho, en 1862, al ingresar en la Real Academia Española, Valera pronunció un discurso donde llegó a criticar el estilo obscuro de Sanz del Río –una muestra temprana de su distancia intelectual con la nueva escuela. Años después, en 1873, escribió un ensayo dialogado titulado “El racionalismo armónico” donde examinaba las corrientes filosóficas del momento: allí incluyó un personaje krausista (Filodoxo) enfrentado dialécticamente a otro más escéptico (Filáletes), reflejando así el propio escepticismo elegante de Valera frente a toda doctrina rígida. Ideológicamente, Valera se definía como liberal moderado, tolerante y escéptico en materia religiosa, lo que lo hacía recelar de cualquier dogmatismo, fuera religioso o filosófico.
Aunque respetaba la integridad moral de los krausistas, Valera nunca abrazó plenamente el krausismo. Sus escritos muestran que apreciaba más el espíritu cívico y ético del movimiento que su especulación metafísica. Según señalan los estudiosos, a Valera “no le interesaba gran cosa la filosofía de Krause” y prefería sistemas alemanes como Kant o Hegel; sin embargo, valoraba el “programa moral y civil” de los krausistas –su empeño en regenerar la sociedad española a través de la educación, la ética y el progreso. Él mismo lo reconoció en una carta: su intención era “conciliar la filosofía novísima con la cristiana, desechando las impiedades… Hegel… es el príncipe de los filósofos modernos… y sobre éste será mi trabajo, mientras voy censurando a Krause”. Es decir, Valera buscaba una síntesis entre el idealismo moderno y la tradición espiritual (mística y cristiana) española, criticando expresamente a Krause en el camino.
En sus novelas y ensayos, Valera rara vez hace referencias explícitas al krausismo, pero sí aborda temas afines como la conciliación entre razón y fe, o entre modernidad y tradición. Por ejemplo, en Pepita Jiménez (1874) y Doña Luz (1879) presenta conflictos entre vocación religiosa y pasiones humanas, así como la influencia de nuevas ideas frente a la moral tradicional –temas que algunos críticos han leído como diálogo con las ideas racionalistas y armónicas en boga. No obstante, Valera lo hace sin tomar partido doctrinal y con fina ironía. Nunca participó en instituciones krausistas (su carrera fue diplomática y política dentro del sistema monárquico), ni ocultó sus reparos hacia ciertas posturas del movimiento. En suma, Juan Valera no puede considerarse krausista; más bien fue un liberal escéptico que, si bien compartía con los krausistas el ideal de progreso educativo y cierta aversión al fanatismo religioso, se mantuvo crítico y distante de sus fundamentos filosóficos estrictos. Su visión del individuo –libre, educado en el buen gusto y la moderación– difiere del tono casi ascético que atribuía a los krausistas. Valera apreciaba la armonía y la belleza en la vida tanto como la virtud, sin caer en el moralismo rígido; por ello veía con simpatía la ética krausista en abstracto, pero desconfiaba de sus “manías” doctrinarias, situándose en una posición independiente.
Leopoldo Alas “Clarín” y el krausismo
Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901) tuvo una relación mucho más próxima al krausismo. De joven estudiante de Derecho en Oviedo y Madrid (finales de los 1860s y comienzos de los 70s), Clarín entró en contacto directo con profesores y compañeros imbuidos de las ideas krausistas. De hecho, durante su primer curso en Madrid se empapó del liberalismo laico y del ambiente intelectual que había dejado Sanz del Río. Tuvo como maestros a Nicolás Salmerón y Adolfo Camús –discípulos destacados de Sanz del Río– en cuyas aulas Clarín “se reafirmó en su escepticismo filosófico y religioso-tradicional”, fortaleciendo su espíritu crítico. Este bagaje marcó profundamente su pensamiento.
Clarín admiró abiertamente a los krausistas, hasta el punto de considerarse discípulo de Francisco Giner de los Ríos, el líder del movimiento institucionista. En 1878, al publicar su tesis doctoral El derecho y la moralidad, Clarín la dedicó a Giner de los Ríos, llamándose a sí mismo “su sincero amigo y reconocido discípulo”. Esta dedicatoria refleja la enorme influencia de Giner sobre él. Leopoldo Alas mantuvo correspondencia afectuosa con Giner y siempre se refirió a él en términos reverenciales: “queridísimo maestro”, “un santo de la Humanidad, digno de ser un santo del calendario”, llegó a escribir Clarín sobre don Francisco. Esta devoción muestra cómo Clarín veía en Giner no solo a un mentor académico, sino a un guía moral y espiritual, muy en sintonía con el ideal krausista del maestro ejemplar.
En su pensamiento jurídico y social, Clarín fue claramente deudor del krausismo. Asimiló la concepción krausista de la íntima unión entre el Derecho y la Moral como partes de una misma Ética orientada al Bien. De Giner tomó también la idea de que el Derecho debe abarcar todos los ámbitos de la conducta humana orientada a fines racionales y que la misión del jurista es buscar la justicia social armonizando libertad y legalidad. Esta influencia se aprecia en los ensayos y artículos de Clarín, donde propugna un humanismo jurídico y critica la corrupción política de la Restauración desde una ética idealista. No en vano se ha llamado a Clarín un “krauso-positivista”, pues conjugó la herencia idealista-moral del krausismo con la observación objetiva y crítica propia del positivismo. Él mismo, en 1892, resumió el legado krausista en la juventud de su generación con una bella imagen: “El krausismo español había dejado en buena parte de la juventud estudiosa e inteligente, como un perfume, el sello de una especie de unción filosófica que engendraba el ánimo constante y fuerte del bien, el instinto de la propaganda, de la vida ideal, pura y desinteresada”. Estas palabras de Clarín revelan cuánto caló en él (y sus coetáneos) el impulso idealista y regenerador del krausismo.
En el terreno literario, Clarín volcó esos ideales en su obra cumbre, La Regenta (1884-85), y en numerosos cuentos y ensayos. Si bien La Regenta es conocida como novela realista y naturalista, detrás de su sátira al clero corrupto y la hipocresía social late una indignación moral y un anhelo de regeneración muy afines al espíritu krausista (crítica a la degeneración religiosa y defensa de la pureza ética del individuo). Clarín, como los krausistas, defiende la autonomía de la conciencia frente a la opresión institucional: su protagonista Ana Ozores busca una fe auténtica y un ideal de pureza en medio de una sociedad viciada –una inquietud espiritual que Clarín entendía bien desde su escepticismo ético aprendido con Giner. Además, Clarín participó del afán pedagógico de los krausistas: ejerció la docencia universitaria (fue catedrático en Oviedo) con vocación reformista, y colaboró con iniciativas culturales progresistas. No trabajó directamente en la Institución Libre de Enseñanza –que operaba en Madrid–, pero perteneció al llamado “Grupo de Oviedo”, una red de profesores e intelectuales asturianos (como Adolfo Posada, Rafael Altamira, etc.) muy vinculados al ideario institucionista. En sus cartas y artículos, Clarín aplaude la labor educadora de Giner y sus colegas, compartiendo la visión de que “el hombre es un ser social” y el intelectual tiene el deber de “obrar por una sociedad cada vez más justa”. Políticamente, Clarín simpatizaba con el republicanismo ético de Salmerón y la rehumanización de la política, considerando la actividad intelectual como su principal campo de batalla para la reforma social.
En definitiva, Leopoldo Alas “Clarín” se puede considerar fuertemente influido por el krausismo, hasta el punto de que muchos de sus ideales personales –la fe en la educación, el sentido del deber social, el laicismo ético, la defensa de la sinceridad y la justicia– provienen de aquella escuela. Sin ser un “ortodoxo” (él combina esa influencia con su propia vena satírica y con el análisis científico de la realidad), Clarín encarnó en buena medida el ideario krausista. Su visión del individuo es la del krausismo: un ser perfectible, con conciencia moral, que debe buscar una vida pura y virtuosa; su visión de la educación coincide en que es el motor para elevar al individuo y reformar la sociedad; frente a la religión dogmática, Clarín propone una espiritualidad basada en la ética (fustigó la superstición pero respetó las convicciones profundas, practicando la tolerancia aprendida de Giner). Así, mientras Valera miraba el krausismo desde fuera, Clarín lo vivió desde dentro, siendo quizás el más krausista de los tres autores estudiados.
Emilia Pardo Bazán y el krausismo
Emilia Pardo Bazán (1851-1921), aristócrata gallega e intelectual destacada, tuvo un acercamiento al krausismo tardío pero significativo. A diferencia de Clarín, Pardo Bazán no recibió influencia krausista en su formación escolar (la suya fue más tradicional y católica), pero en sus viajes de juventud descubrió el krausismo de la mano de Francisco Giner de los Ríos. En 1873, durante una estancia en París y Bruselas con su marido, entró en contacto con las ideas krausistas a través de Giner, a quien conoció en esos círculos intelectuales europeos. A partir de entonces, la condesa mantuvo una gran amistad con Giner de los Ríos, considerándolo un referente intelectual. Gracias a los consejos y apoyos de Giner, Pardo Bazán publicó algunas de sus primeras obras: por ejemplo, su poemario Jaime (1881) fue editado “gracias a Giner de los Ríos”, quien incluso financió en parte la edición. Doña Emilia asiduamente visitaba y escribía a Giner; en sus cartas queda claro el afecto y admiración que le tenía, si bien siempre desde una posición de tú a tú (como dos espíritus libres que intercambian impresiones).
Aunque nunca se proclamó krausista, Pardo Bazán apoyó activamente a la Institución Libre de Enseñanza y a sus impulsores. Ella “apoyó siempre a la Institución Libre de Enseñanza, admiró a sus miembros, se preocupó por sus instalaciones… colaboró y se suscribió a su Boletín”, llegando incluso a donar a la ILE los fondos recaudados por su libro Jaime. Este compromiso práctico demuestra su simpatía con el proyecto krausista de renovación pedagógica. Igualmente, Pardo Bazán compartía con los krausistas la defensa de la educación de la mujer. Convencida feminista en su época, sostuvo que la instrucción femenina era indispensable para el progreso social –un punto en que coincidía con los krausistas, quienes veían la cultura femenina como “soporte esencial” de la familia y la sociedad. Como Giner, doña Emilia creía que la regeneración de España pasaba por incorporar a la mujer en igualdad de condiciones intelectuales, y lo expresó en ensayos como La educación del hombre y de la mujer (conferencia de 1892). También en valores políticos había cercanía: provenía de una familia liberal progresista y se mostró crítica con el tradicionalismo reaccionario, defendiendo ideales de libertad y modernización muy afines al krausismo.
No obstante, Pardo Bazán mantuvo una posición personal independiente y a veces crítica respecto al krausismo en sí. Devota católica (aunque de mentalidad abierta), Emilia sentía cierta incomodidad con las doctrinas panteístas o heterodoxas de Krause. Ella misma confesó que las lecturas de textos krausistas “alborotaban algo mi conciencia de católica ferviente”, hasta el punto de que “me di a leer otra clase de autores… los místicos y ascéticos” para compensar. Alternaba así a Krause con Santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada, buscando un equilibrio entre las nuevas ideas y su fe tradicional. Años después, en sus Apuntes autobiográficos, Pardo Bazán ofreció una valoración bastante crítica de los krausistas: reconocía en ellos una “cierta rigidez moral unida a propósitos innovadores” y, a diferencia de otros filósofos que separan la teoría de la vida, observaba que los krausistas tenían el “empeño excesivo… de aplicar[lo] a todas las cosas de la vida”. Comentando con ironía, citó la frase de un escritor que llamaba a los krausistas “los penitentes del diablo, o sea los más ascéticos herejes que vieron los siglos”. Y añadía Pardo Bazán que eran manías pasajeras: “Manías son estas que suelen durar poco, dígalo la pronta disgregación y ruina de la escuela”. Con esta frase, doña Emilia aludía a cómo hacia 1880 el movimiento krausista se había dispersado (muchos de sus líderes habían fallecido o evolucionado hacia otras corrientes). Estas palabras revelan que Pardo Bazán, aun apreciando a los krausistas en lo humano, no comulgaba plenamente con su “escuela” filosófica, viéndola como excesivamente rígida y finalmente fracasada en su intento de perdurar.
En su obra literaria, la huella krausista en Pardo Bazán es más sutil. Sus novelas no predican filosofía explícita, pero sí incorporan debates en torno a ciencia, fe y moral. Por ejemplo, en La cuestión palpitante (1883), conjunto de ensayos sobre el Naturalismo, Pardo Bazán critica el determinismo materialista de Zola y reivindica el libre albedrío y la libertad individual –una postura que, curiosamente, armoniza tanto con su catolicismo como con el idealismo ético krausista que exalta la autonomía moral. En Los pazos de Ulloa (1886) y La madre naturaleza (1887) explora la degeneración de la sociedad rural gallega, pero su visión nunca es fatalista al 100%: suele dejar lugar a la esperanza en la regeneración moral, reflejando ese optimismo vital que ella misma decía conservar incluso en tiempos de crisis nacional. Este optimismo y fe en el progreso moral conecta con el credo krausista de la perfectibilidad humana, aunque Pardo Bazán lo atribuya más a una convicción cristiana que a una filosofía germánica. En cuanto a la educación, dedicó múltiples escritos a defender innovaciones pedagógicas y la expansión de la cultura –eco claro de la siembra krausista en España. Sin embargo, mantenía matices importantes: por ejemplo, apoyaba la ciencia experimental y la crítica moderna (como buena naturalista que introdujo a Darwin y Zola en España), pero sin rechazar la dimensión espiritual; en esto coincidía con el krausismo, que se declaraba “abierto a cuanto puede ampliar el saber… sin apagar la aspiración metafísica”. Pardo Bazán, en sus últimos años, tendió hacia un espiritualismo más acentuado en sus novelas, mostrando que nunca abandonó su base religiosa.
En resumen, Emilia Pardo Bazán no fue propiamente krausista, pero su trayectoria intelectual la colocó cercana al movimiento en ciertos aspectos. Fue amiga y aliada de los krausistas en la causa de la educación y la europeización de España, adoptando sus ideales de reforma social y progreso intelectual. Su visión del individuo, como ser libre y responsable, y su énfasis en la educación (especialmente de la mujer) coincidían con el ideario krausista. Sin embargo, mantuvo una postura crítica e independiente: nunca renunció a sus convicciones católicas ni abrazó la metafísica krausiana (al contrario, la cuestionó por heterodoxa), y tampoco se integró formalmente en sus filas. Podríamos decir que Pardo Bazán fue simpatizante y colaboradora externa del krausismo, pero no una creyente doctrinal. Valoró del krausismo su afán regenerador y su modernidad, pero le reprochó cierta utopía e “ingenuidad” excesiva. En definitiva, mantuvo puentes con aquel movimiento (amistad, respeto, objetivos comunes) sin dejar de ser fiel a sí misma y a su propia síntesis de fe católica y pensamiento liberal.
Conclusión
¿Fueron entonces Valera, Clarín y Pardo Bazán krausistas? Cada uno tuvo una relación distinta con el krausismo, reflejando sus personalidades e ideas. Juan Valera permaneció en la órbita del krausismo solo tangencialmente: curioso pero escéptico, aplaudió sus fines éticos pero rehusó adherirse a su filosofía abstracta, manteniendo una distancia crítica. Leopoldo Alas “Clarín”, por el contrario, fue profundamente moldeado por el krausismo: abrazó su ética y su proyecto pedagógico hasta el punto de ser considerado parte de la estirpe krausista en la Universidad, combinando ese idealismo moral con el espíritu científico de su época. Emilia Pardo Bazán se situó en un punto intermedio: amiga de krausistas y defensora de muchas de sus causas progresistas, pero intelectualmente autónoma, integrando solo aquello compatible con su cosmovisión cristiana y descartando el resto. En términos de ideas sobre el individuo, la educación, la religión y la política, Clarín fue el más alineado con los ideales krausistas (individuo perfectible y consciente, laicismo moral, reforma social), Valera compartió el liberalismo y la tolerancia pero sin el fervor doctrinal, y Pardo Bazán coincidió en la fe en la educación y el progreso, aunque desde una espiritualidad tradicional. Ninguno de los tres fue un “ortodoxo” krausista en sentido estricto, pero todos interactuaron con el krausismo: ya sea como contrapunto crítico (Valera), discípulo entusiasta (Clarín) o colaboradora independiente (Pardo Bazán). Esta pluralidad de actitudes demuestra la riqueza del panorama intelectual de la España de finales del XIX, donde el krausismo sirvió de estímulo y desafío para mentes tan brillantes como las de estos tres autores, cada cual dando una respuesta original a la gran empresa de armonizar la nueva filosofía con la tradición y la sociedad españolas.
Fuentes: Las afirmaciones y citas presentadas se sustentan en estudios históricos y testimonios epistolares. Se han utilizado, entre otros, análisis de José Ramón Arboleda sobre Valera, documentos autobiográficos y cartas de Pardo Bazán recopilados por investigadores recientes, y escritos y correspondencia de Leopoldo Alas con Francisco Giner de los Ríos, así como valoraciones del propio Clarín en 1892 sobre el legado krausista. Estas referencias permiten apreciar con rigor el grado de afinidad o distancia de Valera, Clarín y Pardo Bazán respecto al krausismo español del siglo XIX.