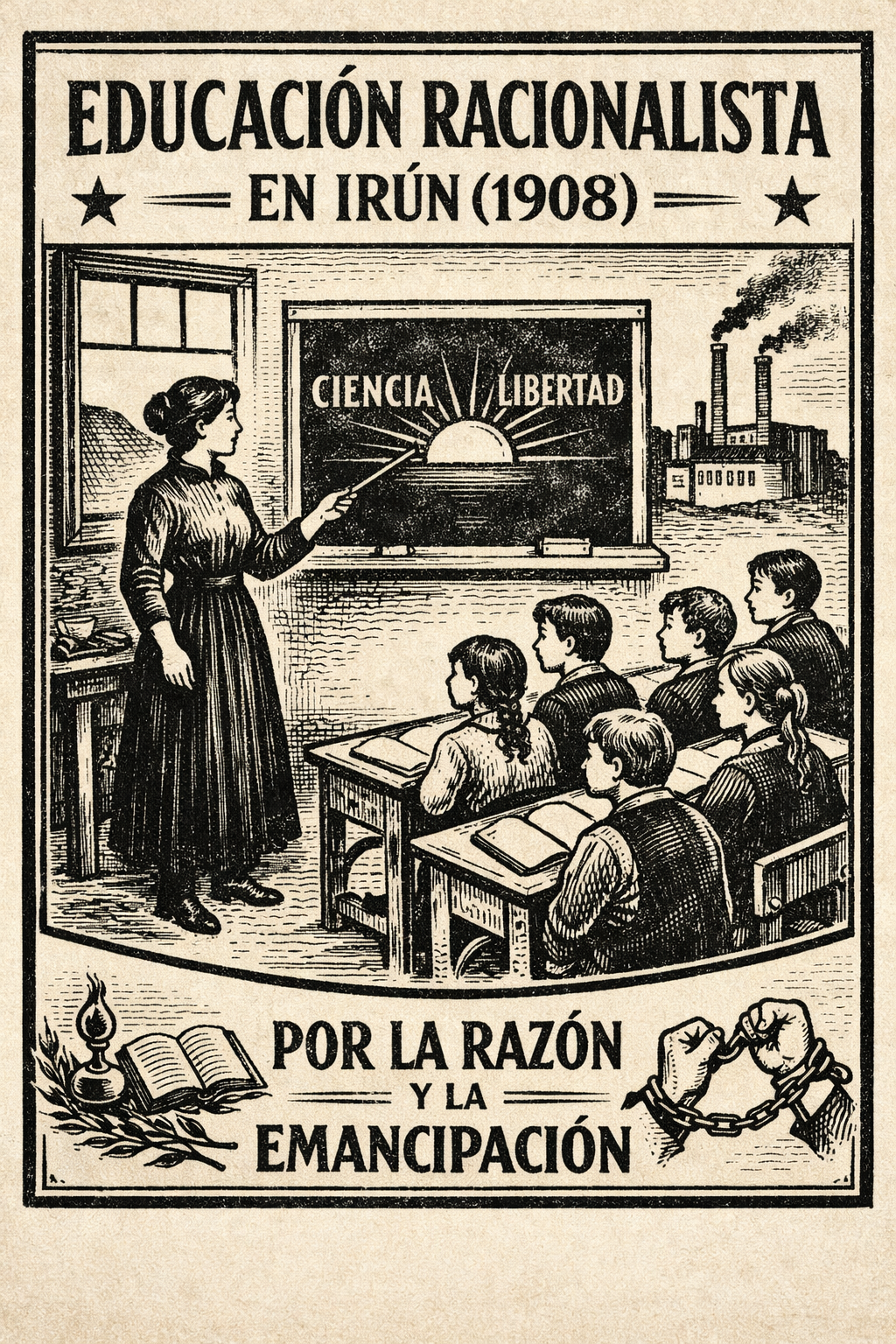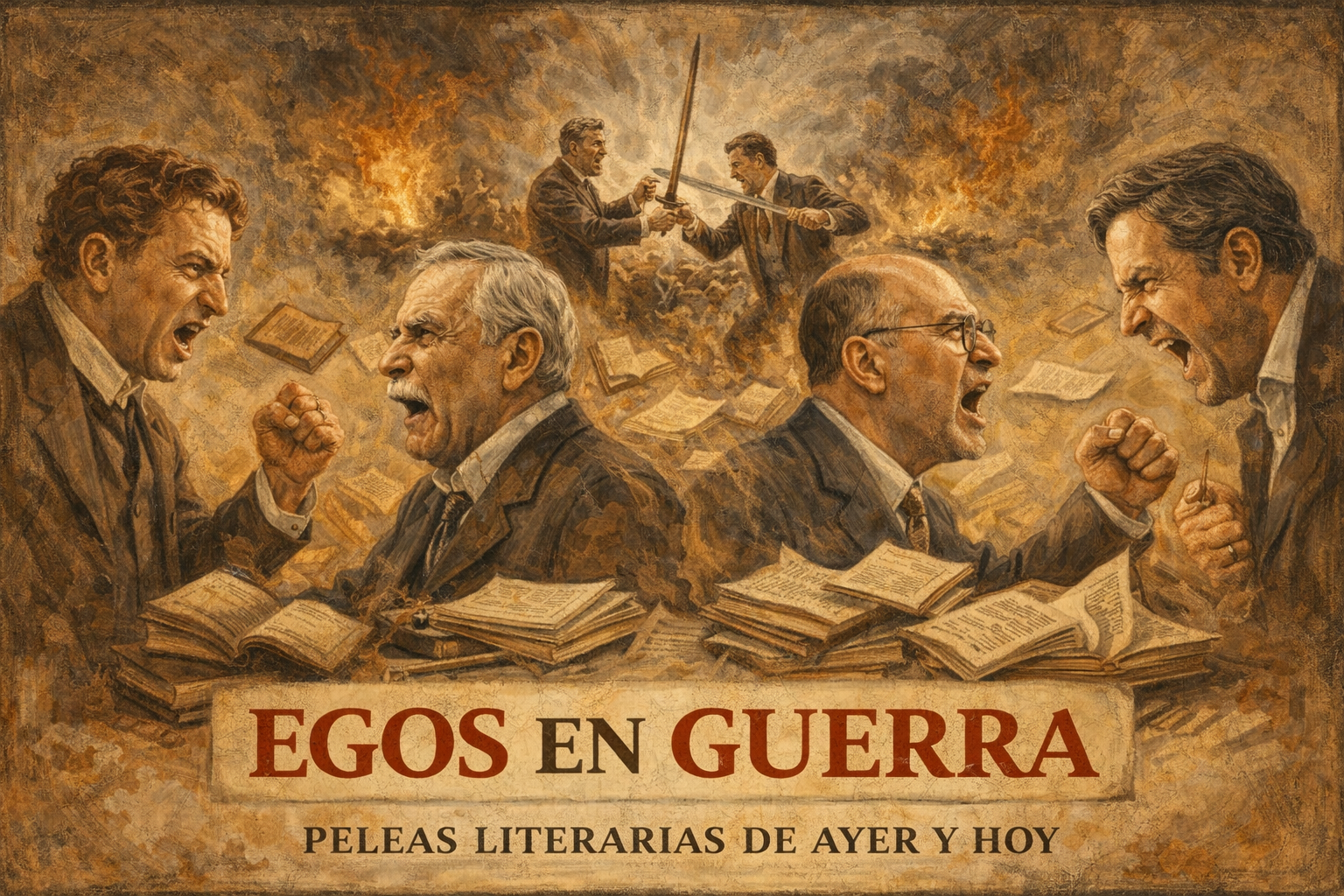No hay productos en el carrito.

RAO
Ortega y la revolución del arte moderno en 1925
En 1925 José Ortega y Gasset publicaba La deshumanización del arte, un ensayo agudo que buscaba diagnosticar el rumbo del arte de vanguardia en el primer tercio del siglo XX . Europa venía de décadas de explosión artística: el cubismo de Picasso, la abstracción pionera de Kandinsky, los ready-made de Duchamp, el futurismo, el expresionismo… En España también soplaban vientos nuevos (ese mismo año se inauguraba la Sociedad de Artistas Ibéricos y Guillermo de Torre publicaba Literaturas europeas de vanguardia (CENTENARIO La Deshumanización del arte e Ideas sobre la novela 1925-2025 – FOM)). Ortega, filósofo y observador cultural, quiso explicar la ruptura que el “arte nuevo” representaba frente al arte tradicional, y muy especialmente su recepción polémica por parte del público. El ensayo, breve pero penetrante, causó un gran impacto: se ha dicho que La deshumanización del arte terminó fungiendo como “el mejor manifiesto de la vanguardia artística española” (RC – Artículos – Vitalidad de la deshumanización del arte), si bien Ortega no pretendía escribir un panfleto estético sino describir un fenómeno. A un siglo de distancia, cabe preguntarse: ¿acertó Ortega en su diagnóstico del arte moderno? ¿Se ha cumplido o transformado su pronóstico? Y sobre todo, ¿sus ideas siguen ofreciéndonos herramientas para pensar el arte contemporáneo?
Ortega observó que el arte nuevo producía perplejidad y rechazo en gran parte del público. La esencia del arte modernista, escribió, es su impopularidad: “no es que [el nuevo arte] no guste, es que no se entiende”, advertía. Surgía así una brecha entre una minoría capaz de apreciar esas obras y la masa mayoritaria que las rechaza porque sencillamente no logra comprenderlas. En contraste con el Romanticismo decimonónico –que para Ortega fue el culmen de un “arte de masas” en que el gusto popular imponía su hegemonía, las vanguardias del siglo XX devolvían el arte a unos cuantos espíritus selectos. De hecho, Ortega veía con buenos ojos este elitismo estético: llegó a proclamar que “se acerca el tiempo en que la sociedad, desde la política al arte, volverá a organizarse […] en dos órdenes o rangos: el de los hombres egregios y el de los hombres vulgares” . El arte nuevo sería, pues, arte para una élite intelectual. No buscaba la aprobación de la mayoría; al contrario, casi parecía regodearse en escandalizarla o aburrirla. El público común, señaló Ortega, estaba acostumbrado a un arte que le suscita emociones claras y cercanas, un disfrute inmediato “como el efecto del alcohol en la sangre” . Pero el goce estético moderno requería una actitud distinta: “poner en marcha nuestra maquinaria intelectual”, cambiar de perspectiva y acostumbrar los sentidos a una experiencia artística mucho más mediada por la idea. Entonces, el arte nuevo demandaba un público adiestrado en sensibilidad estética, y por eso mismo nacía “vedado a los más”.
¿Cuál era el rasgo principal que hacía tan esquivo al arte vanguardista? Ortega lo definió sin rodeos como una “deshumanización”. El ensayo enumera varios rasgos del “nuevo estilo” artístico, todos derivados de ese alejamiento de lo humano. En palabras del propio Ortega, “el nuevo estilo, tomado en su más amplia generalidad, consiste en eliminar los ingredientes ‘humanos, demasiado humanos’, y retener solo la materia puramente artística” . Es decir, el arte moderno renuncia deliberadamente a los aspectos humanísticos –las pasiones, los temas sociales, la anécdota personal, la representación fiel de la realidad– para centrarse en cualidades específicamente estéticas. Si el arte tradicional era espejo de la vida y la naturaleza, el arte nuevo prefiere mirarse a sí mismo o jugar con abstracciones. Ortega señala que el artista vanguardista evita las formas vivas y huye de la representación mimética: “no se trata de pintar algo completamente distinto de un hombre, sino de pintar un hombre que se parezca lo menos posible a un hombre”, resume. Este proceso de estilización –“deformar lo real, desrealizar”– es la vía para deshumanizar: en la medida en que el artista estiliza, se aleja de la realidad humana). Por eso abundan las figuras distorsionadas, la abstracción geométrica y la fantasía pura. Un cuadro ya no pretende imitar “lo natural”. De hecho, Ortega afirma que “todo objeto artístico solo es artístico mientras no sea real” . La realidad ordinaria debe ser expulsada del lienzo o la partitura; lo que importa es la forma, el estilo propio, aunque para lograrlo haya que sacrificar la semejanza con el mundo real.
Otro aspecto clave es el alejamiento del sentimiento humano. Las vanguardias desconfían de la emoción fácil, del pathos y la identificación sentimental que producían las obras decimonónicas. Hasta entonces –apunta Ortega– había prevalecido cierta “debilidad humana del contagio de los sentimientos” en el arte, por ejemplo, el espectador de una tragedia lloraba con los personajes, el lector de una novela romántica se conmovía con las desventuras del héroe. El arte nuevo, en cambio, rehúye provocar esas lágrimas o suspiros previsibles. Le irrita lo sentimental. Ortega habla incluso de un “asco” a las formas vivas y de un arte convertido en broma e ironía. El artista moderno se coloca como “un espectador impasible (sin participación sentimental)” ante la realidad que contempla, y así espera también que su público adopte una posición más fría, cerebral. En lugar de empatía directa, la obra ofrece un juego intelectual. No hay moraleja ni drama humano profundo que “dignificar”; el arte se declara intrascendente –sin intención de cambiar el mundo ni representar grandes conflictos– y se complace en su carácter de farsa o juego de estilo . Ortega enfatiza que el placer estético ha de ser “inteligente” antes que emotivo, de ahí su famosa sentencia de que el artista debe “pretender ser artista antes que hombre”, es decir, priorizar la maestría y la invención estética sobre sus sentimientos personales o sus opiniones humanas. En la práctica, muchas obras de la época ofrecían ingenio, experimentación formal e ideas abstractas, pero dejaban al espectador común desconcertado, sin saber “qué sentir” ante aquello.
En La deshumanización del arte, Ortega sintetiza todos estos rasgos: arte antipático a la masa, antirrealista, autosuficiente, intelectualmente exigente, lúdico e irónico. El artista joven “no se ve en la obligación de reflejar los graves problemas humanos, ni de justificar la dignidad del ser humano”, escribe Ortega; por el contrario, “el arte salva al hombre de la seriedad de la vida”. En una frase memorable, señala que el arte moderno “se ha vaciado modestamente de toda su trascendencia humana para no pretender ser otra cosa que eso mismo: arte” . Ese vaciamiento de lo humano –de las emociones comunes y las historias reconocibles– explica tanto la pureza estética lograda como la incomprensión popular que suscita. Y Ortega, como dijimos, veía en ello un fenómeno histórico inevitable. Según él, la evolución del arte empujaba “inexorablemente” hacia la abstracción y la sofisticación: “la pintura –y en general el arte– conducía fatalmente a lo que es hoy” . No había, en su opinión, marcha atrás posible en el camino de la deshumanización. Aunque admitía que las vanguardias todavía no habían creado obras maestras a la altura de las antiguas (su juicio en 1925 era que el arte nuevo “no ha hecho nada que merezca la pena” , Ortega auguraba que esa senda autónoma y minoritaria marcaría el arte en adelante. La única dirección plausible sería la libertad creadora del artista, sin someterse a los gustos ni a la “coacción social” del público . En suma, su diagnóstico fue certero y su pronóstico, en el momento, osado.
Un siglo después: arte contemporáneo entre la élite y la empatía

¿Cómo resuenan hoy, cien años después, aquellas ideas de Ortega y Gasset? Para empezar, muchas de sus observaciones sobre el arte de vanguardia resultaron proféticas. El siglo XX avanzó profundizando, en gran medida, la senda de la autonomía del arte. Las décadas posteriores a 1925 vieron nacer corrientes aún más radicales en el alejamiento de lo humano: desde la abstracción geométrica extrema (por ejemplo, el Blanco sobre blanco de Malevich, 1918, literalmente un cuadrado blanco sobre fondo blanco, icono de la deshumanización pictórica) hasta el arte conceptual de los años 1960, que prácticamente eliminó el objeto artístico tradicional y lo sustituyó por ideas, textos o simples acciones efímeras. A lo largo del siglo, la representación realista quedó relegada en el arte de vanguardia; si aparecía la figura humana, era a menudo deformada (piénsese en el cubismo, el expresionismo o el surrealismo) o reducida a símbolo. La intelectualización del arte también se acentuó: movimientos como el minimalismo y el arte conceptual exigían del espectador un esfuerzo interpretativo mayor que nunca, a veces apoyado por teorías y manifiestos difíciles incluso para un público culto. De hecho, se consolidó la figura del crítico o curador como mediador necesario para “traducir” al público las intenciones del artista contemporáneo. Esto confirma la intuición de Ortega de que el arte moderno apuntaba a un receptor especializado. Hoy, entrar a ciertas salas de un museo de arte contemporáneo –con instalaciones abstractas, objetos cotidianos elevados a arte, vídeos crípticos o lienzos monocromos– puede resultar tan desconcertante para el visitante no iniciado como lo era en 1925 contemplar un Picasso cubista. La brecha entre la élite artística y la masa general no desapareció; más bien, se institucionalizó. En palabras del propio Ortega: “la mayoría, la masa, no [entiende la obra joven]” y esa realidad persiste en gran medida. Aún hoy se escucha el viejo reproche: “el arte moderno es para entendidos”. No falta quien opine que el arte contemporáneo se volvió “elitista y alejado del público” casi un territorio hermético asociado a galerías exclusivas, ferias internacionales y un circuito de expertos.
Sin embargo, también han ocurrido transformaciones imprevistas que matizan o contradicen la visión orteguiana. Ya a mediados del siglo XX, algunos artistas sintieron la necesidad de “rehumanizar” el arte de un modo nuevo. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial irrumpió el expresionismo abstracto (Rothko, Pollock, etc.), que pese a su abstracción buscaba transmitir emociones casi místicas o sublimes, recuperando en cierta forma la expresividad humana aunque sin figuras reconocibles. Más adelante, los movimientos de arte pop y neofiguración (Warhol, Equipo Crónica, etc.) volvieron la mirada hacia la cultura de masas y las imágenes populares, reintroduciendo elementos de la vida cotidiana y la sociedad de consumo en las obras. Si bien lo hacían con ironía –de nuevo el juego intelectual–, esta tendencia mostró que el arte podía dialogar con el mundo real sin perder su filo vanguardista. En las últimas décadas, muchos artistas contemporáneos han incorporado abiertamente temáticas humanas, sociales y políticas en sus creaciones: piénsese en el arte conceptual con contenido crítico (por ejemplo, las instalaciones de Ai Weiwei que denuncian injusticias), el auge del arte participativo y relacional que involucra al público como coprotagonista, o las performances centradas en el cuerpo y la identidad (feminismo, arte queer, etc.). Estas manifestaciones buscan precisamente reconectar el arte con la experiencia cotidiana de las personas rompiendo el aislamiento estético. En cierto modo, son un llamado a recuperar “lo humano, demasiado humano” que Ortega decía que el nuevo estilo eliminaba. Resulta paradójico: las mismas instituciones que consagraron la deshumanización (museos de arte moderno) hoy exhiben obras de arte comprometido socialmente o que apelan a la empatía del espectador común. ¿Significa esto que el diagnóstico de Ortega fue exagerado?

Podemos argumentar que Ortega acertó en describir una tendencia, pero tal vez sobrestimó su permanencia absoluta. Efectivamente, el arte del siglo XX llevó muy lejos la ruptura con el humanismo tradicional; no obstante, la historia no fue lineal ni unidireccional. Hubo idas y vueltas, movimientos pendulares. La “muerte de la figura” y de la narratividad en la pintura no impidió que posteriormente resurgieran la figura y la narración bajo nuevos enfoques. La propia literatura –pensemos en la novela y la poesía–, que Ortega también analizó en 1925 augurando su agotamiento, encontró formas de reinventarse sin renunciar del todo a contar la condición humana. Cabe destacar que Ortega formuló su teoría en pleno furor vanguardista; aún no podía anticipar fenómenos como la posmodernidad, que en las artes trajo a veces la mezcla irreverente de alta cultura y cultura popular, el pastiche de estilos históricos y cierta “vuelta a lo figurativo” en pintura en los años 80. Tampoco podía prever el papel que la tecnología digital jugaría en el arte del siglo XXI: instalaciones audiovisuales, realidad virtual, arte generativo por inteligencia artificial… Manifestaciones que, por un lado, radicalizan la idea del arte como técnica y concepto (lo cual coincide con la visión de Ortega de un arte cada vez más alejado de la inmediatez natural , pero por otro lado, muchas veces buscan impactar y atraer a audiencias masivas en festivales y espacios públicos, cerrando en parte la brecha con “la masa”. Por ejemplo, una proyección inmersiva de arte digital puede ser entendida y disfrutada por miles de espectadores sin formación artística, logrando un tipo de experiencia estética novedosa que combina alta tecnología y emociones básicas (asombro, diversión). ¿Diríamos que eso es arte “deshumanizado” o más bien una nueva forma de arte hiperhumano, que apela a sentidos y emociones de forma inédita?
Quizá la mayor vigencia de Ortega y Gasset reside no en si tuvo razón al 100% o no en sus predicciones, sino en las categorías de análisis que nos legó. Su ensayo sigue siendo una referencia obligada para entender el choque entre arte vanguardista y público, entre arte “intelectual” y arte “popular”, tensión que persiste hoy. Conceptos como la “deshumanización” nos invitan a preguntar, frente a cualquier obra contemporánea: ¿qué lugar ocupa aquí lo humano? ¿Se busca la empatía y la representación, o se rehúyen deliberadamente? Cuando vemos una instalación minimalista o una pintura abstracta pura, podemos evocar a Ortega para entender esa voluntad de estilo y esa renuncia a la emoción fácil que las anima. Del mismo modo, su distinción entre el placer estético inteligente y el simple “contagio sentimental” resulta útil para valorar ciertas obras conceptuales cuyo significado se revela solo tras una reflexión: comprendemos que no es torpeza del artista, sino una apuesta consciente por otro tipo de goce estético más cerebral. También Ortega nos alerta sobre el peligro del elitismo: él mismo, aunque celebraba la excelencia, reconoció que un arte demasiado alejado de la vida podía volverse socialmente estéril. De hecho, en La deshumanización del arte hay destellos de preocupación porque el arte nuevo termine en un callejón solipsista. Señaló que una obra completamente vaciada de referencias humanas sería ilegible: “un cuadro o una poesía donde no quedase resto alguno de formas vividas sería ininteligible” .Es decir, incluso la más abstracta de las artes necesita algún anclaje humano (por mínimo que sea) para no disolverse en la nada. Esta observación sigue siendo pertinente al apreciar ciertas tendencias extremas del arte actual: por ejemplo, instalaciones cuyo significado depende enteramente de un texto explicativo externo (lo que a veces genera la crítica de que “sin leer no se entiende”). En esas situaciones, uno recuerda la advertencia orteguiana: si se extirpa todo contenido reconocible, el arte corre el riesgo de no comunicar nada .
En retrospectiva, muchos críticos han opinado que Ortega “acertó en el diagnóstico y falló en el pronóstico”. Acertó al percibir la ruptura radical que suponían las vanguardias –su carácter minoritario, su alejamiento de la mímesis y del sentimentalismo–, pero quizás fue demasiado lejos al suponer que esa sería la condición permanente del arte por venir. El siglo XX avanzó, sí, hacia un arte autónomo, pero el XXI nos muestra un panorama más híbrido. Hoy coexisten en la cultura visual manifestaciones muy deshumanizadas (por ejemplo, cierto arte digital frío, centrado en algoritmos, o experimentos conceptuales que juegan con lenguaje y tautologías) con otras profundamente humanas (performances intimistas, arte comunitario, ilustración narrativa, etc.). Incluso diríamos que algunas industrias creativas populares –el cine, los videojuegos, la novela gráfica– han asumido parte del rol que tenía antes el arte “serio” para hablar de la condición humana a las masas, mientras que las bellas artes quedaron en un diálogo más reflexivo y crítico, a veces autorreferencial. Esta separación podría interpretarse como el cumplimiento de la “escisión salvadora” que Ortega entreveía: la sociedad dividida en campos culturales distintos, uno de masas y otro de élites . Pero las fronteras nunca son absolutas, y artistas contemporáneos transitan a menudo entre esos ámbitos buscando nuevos lenguajes que combinen comunicación amplia y experimentación.
En conclusión, La deshumanización del arte mantiene en la actualidad una fascinante vigencia. Leer a Ortega y Gasset nos ayuda a poner en perspectiva la evolución del arte en estos cien años: comprendemos mejor por qué ciertas obras rompieron con todo y escandalizaron, por qué aún hoy muchas personas sienten que “no entienden” el arte contemporáneo, o por qué el artista moderno asumió esa aura de intelectual distante. Al mismo tiempo, confrontar sus tesis con las tendencias actuales nos anima a debatir si el arte de hoy necesita reconectar con la sensibilidad común o si, por el contrario, sigue encontrando su valor en la exploración autónoma incluso a riesgo de la incomprensión. Tal vez la gran lección de Ortega sea la invitación a mirar el arte más allá de lo inmediato, a ver en cada obra su “voluntad de estilo” y el posicionamiento que implica respecto a lo real y lo humano. Su ensayo, escrito en 1925, nos ofrece un vocabulario y unas metáforas –humanización/deshumanización, arte para minorías/para masas, realidad/irrealidad, juego/seriedad– que aún iluminan los debates estéticos presentes. Un siglo después, podemos discutir y matizar a Ortega, pero difícilmente ignorarlo. En esa medida, La deshumanización del arte sigue siendo, más que un diagnóstico cerrado, una provocación intelectual viva para pensar el arte de nuestro tiempo.
Bibliografía –
José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela, Revista de Occidente, 1925. Ed. Austral, 224 pp. (Ortega y Gasset o la deshumanización del arte | Acento) (Ortega y Gasset o la deshumanización del arte | Acento)
Otras referencias: Jorge Urrutia, “Vitalidad de La deshumanización del arte” en Revista de Occidente nº300 (2006) (RC – Artículos – Vitalidad de la deshumanización del arte);
Constanza Nieto Yusta, Espacio, Tiempo y Forma (UNED, 2008); Blog DKV 360, “¿Qué es la deshumanización del arte?” (2024) (¿Cómo se entiende la deshumanización del arte? | DKV 360) (¿Cómo se entiende la deshumanización del arte? | DKV 360);
Rafael Ballesteros, blog Ballesterror (2015) (En torno a… «La deshumanización del arte» de José Ortega y Gasset… 1) (En torno a… «La deshumanización del arte» de José Ortega y Gasset… 1);
Historiadores Histericos blog (2010) («La deshumanización del arte» según Ortega y Gasset. | Historiadores Histéricos) («La deshumanización del arte» según Ortega y Gasset. | Historiadores Histéricos); Gerardo Roa Ogando, Acento (16/2/2023)
(Rosaura García Tudurí, Ideas estéticas de Ortega y Gasset, Revista Cubana de Filosofía 1956)