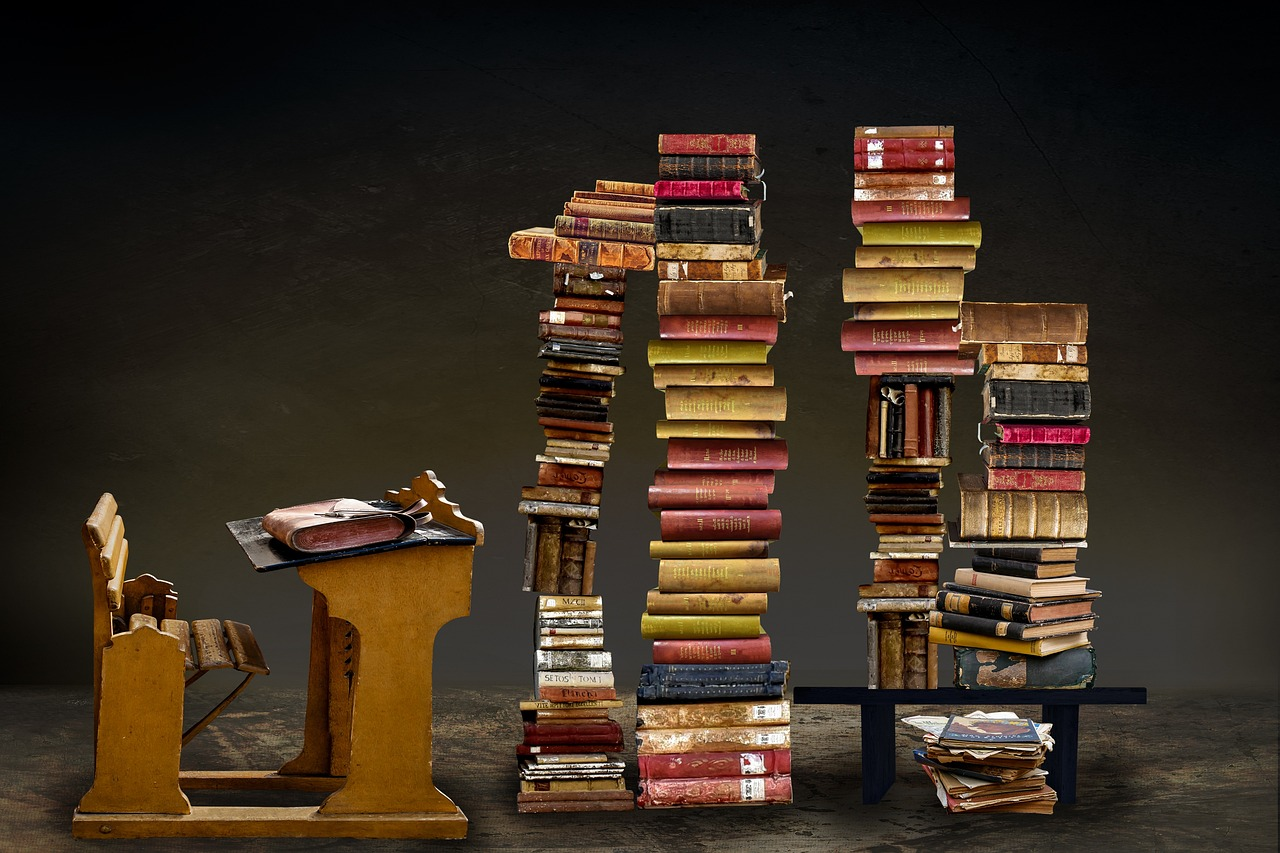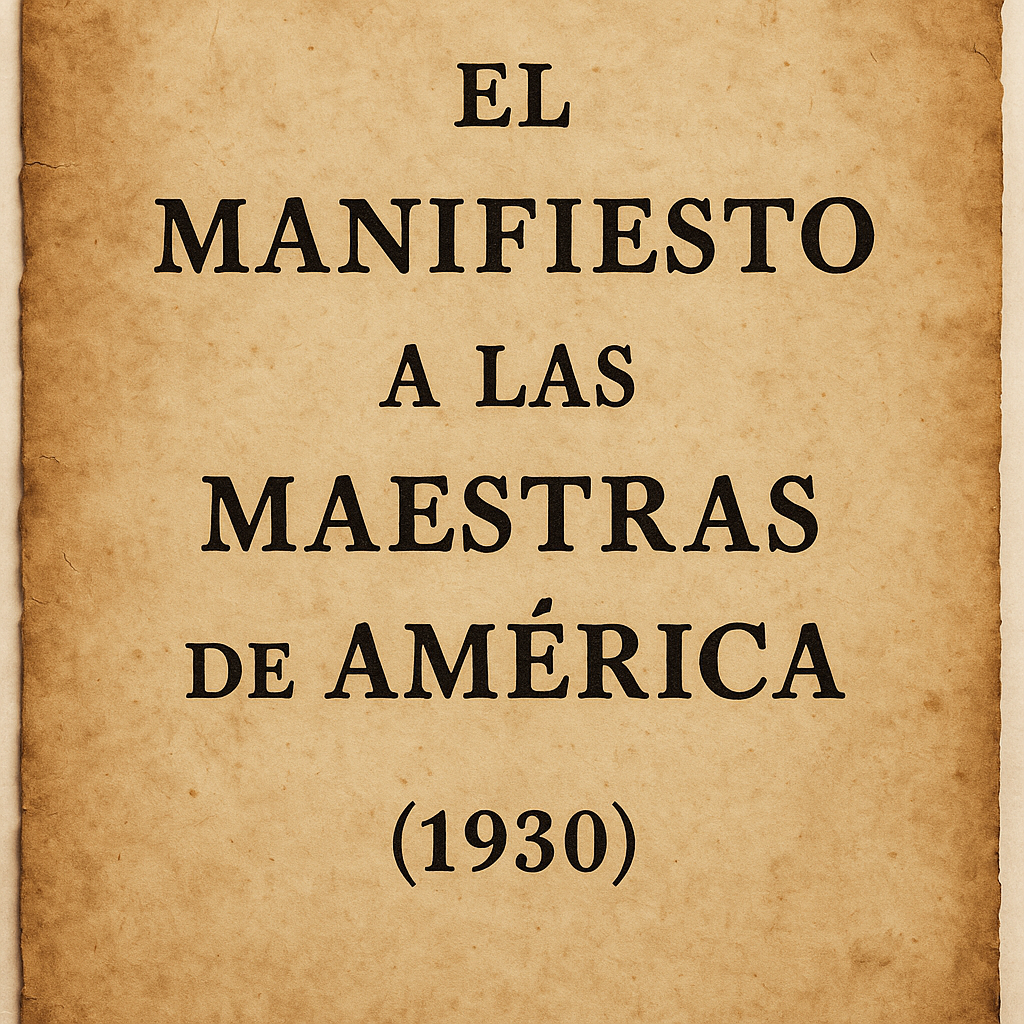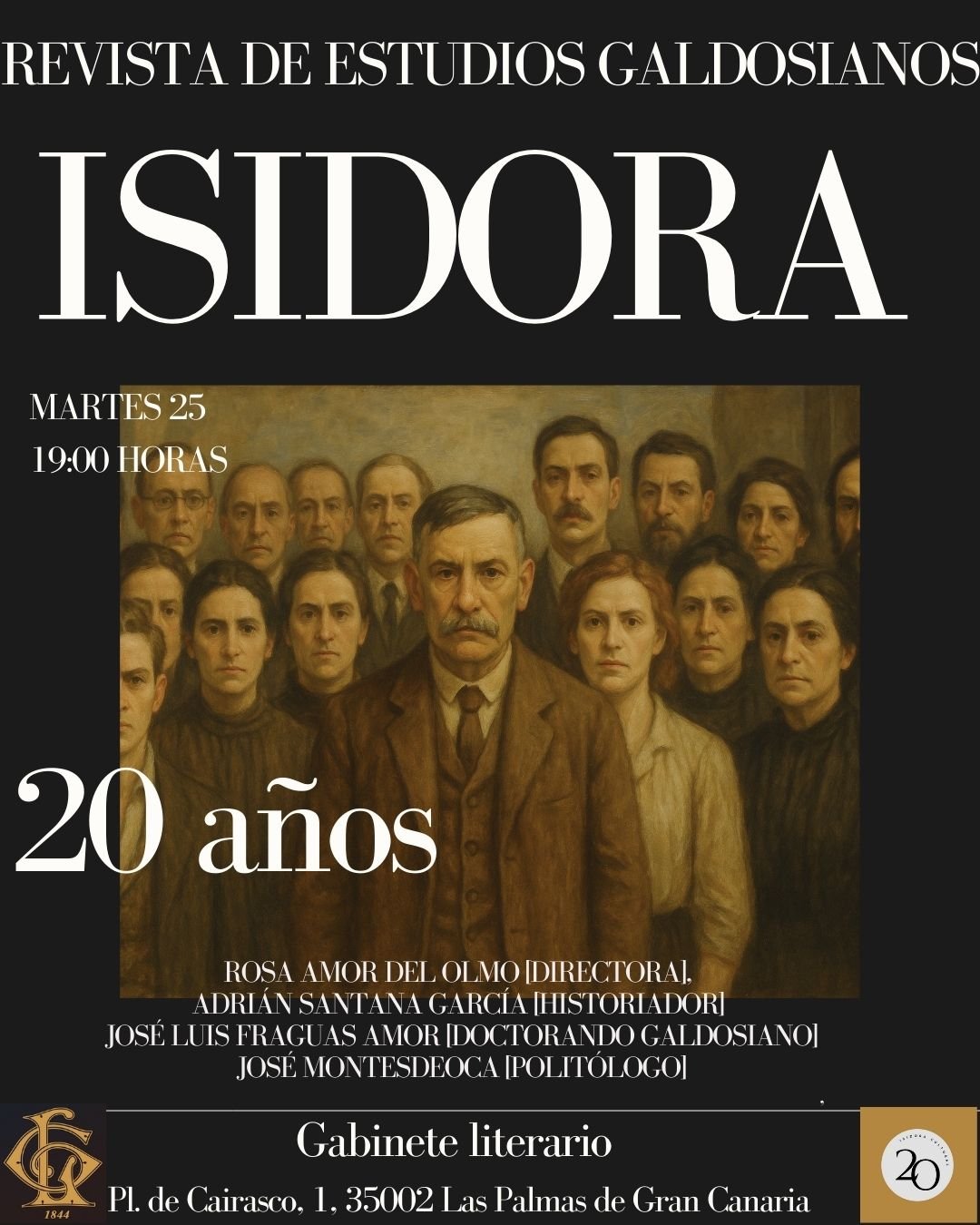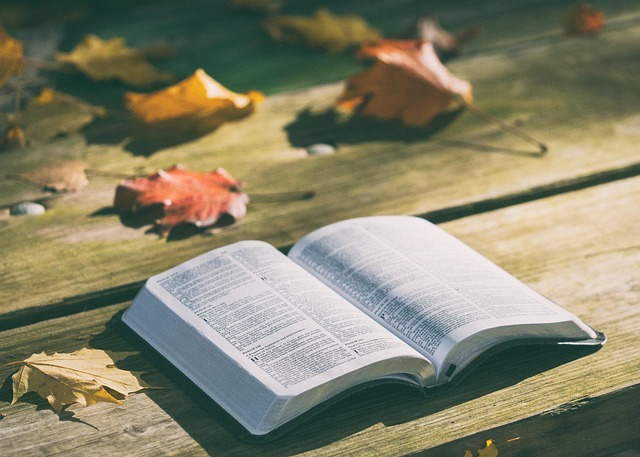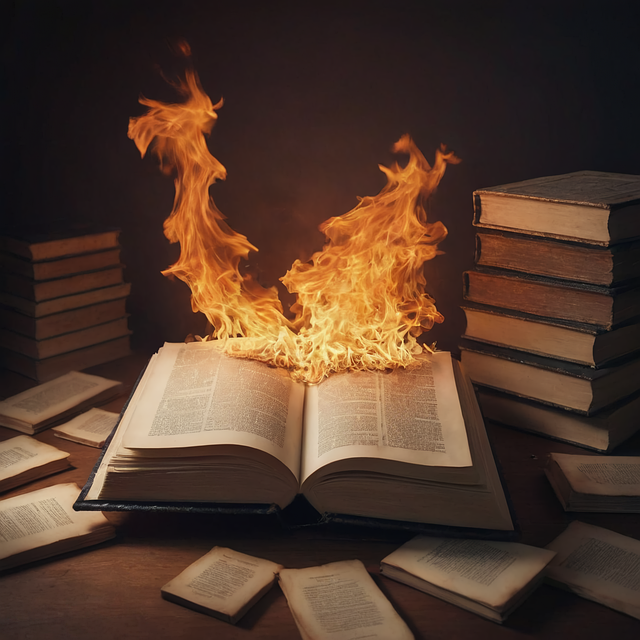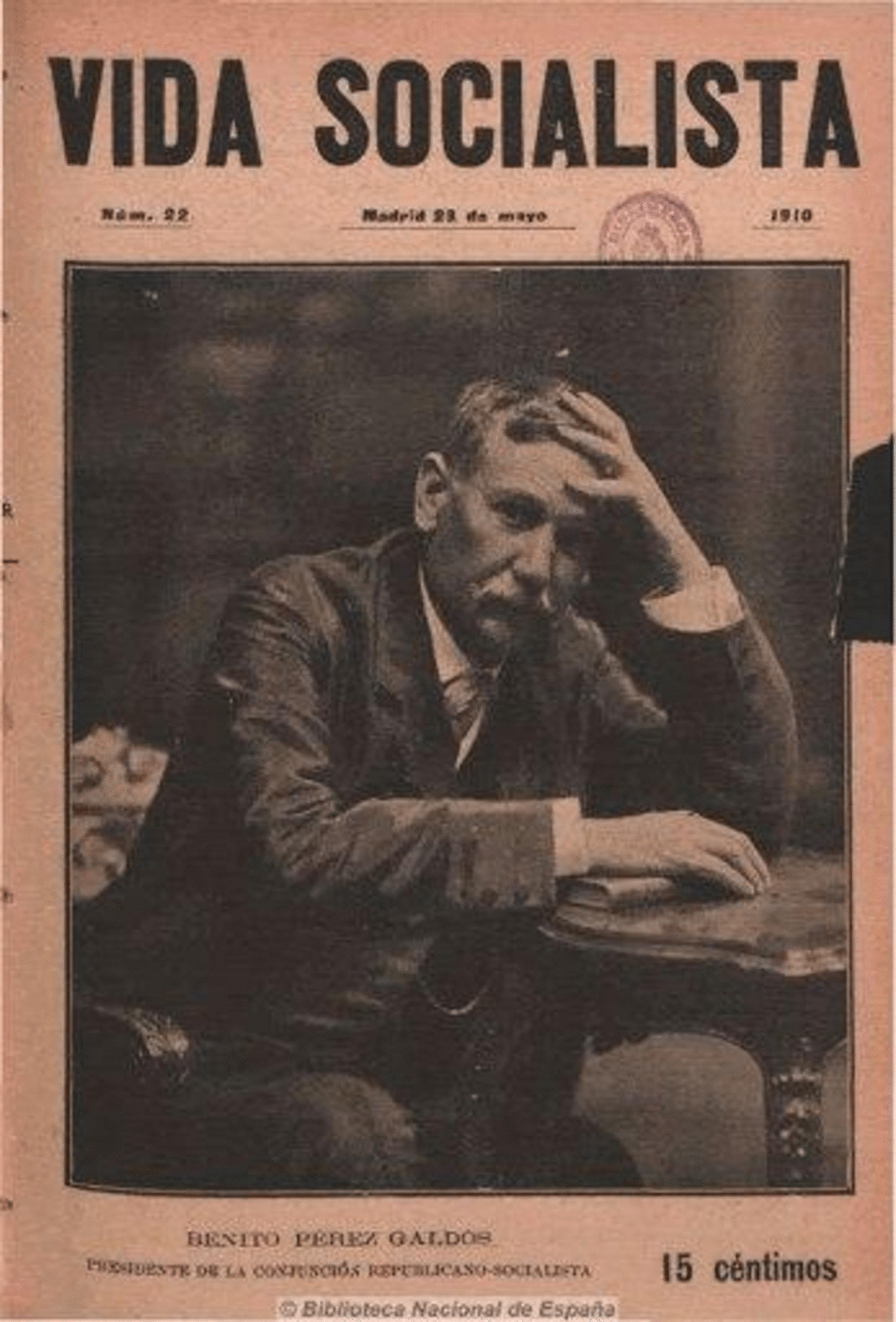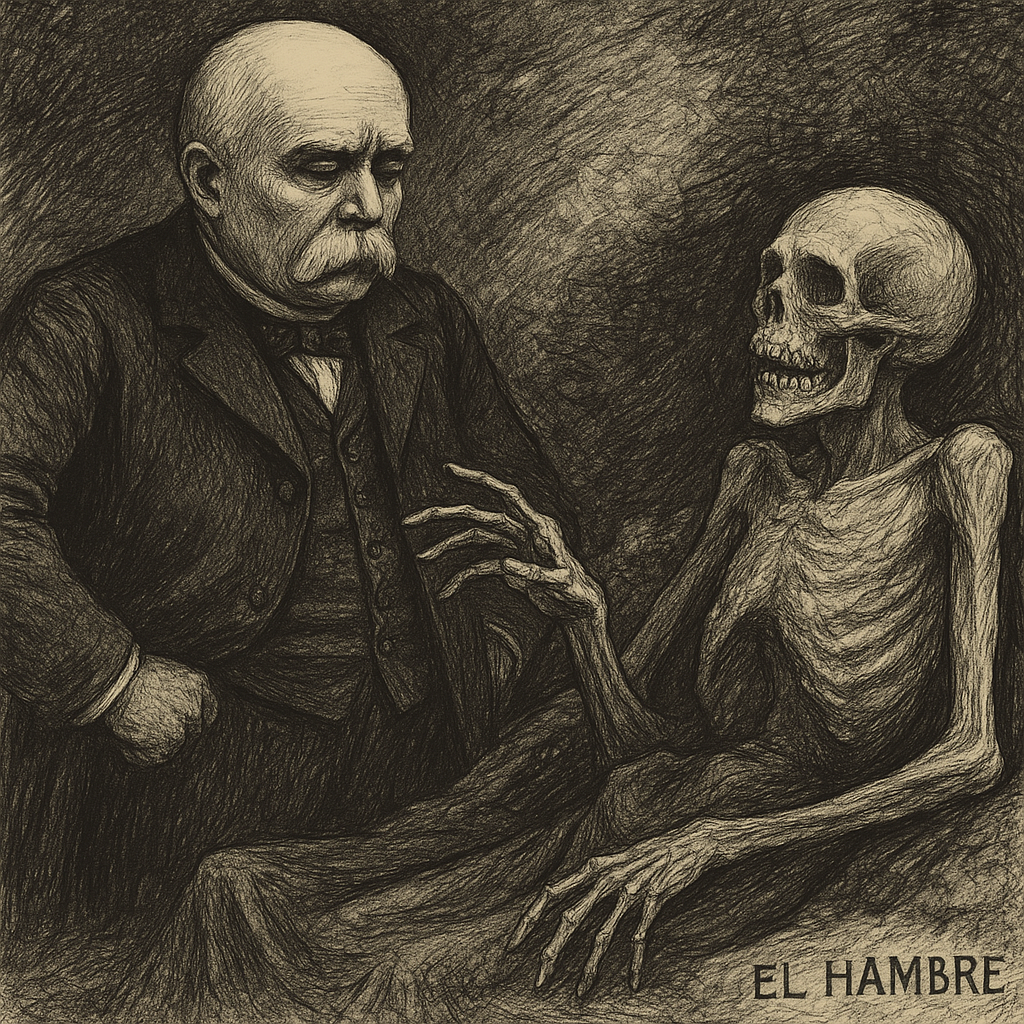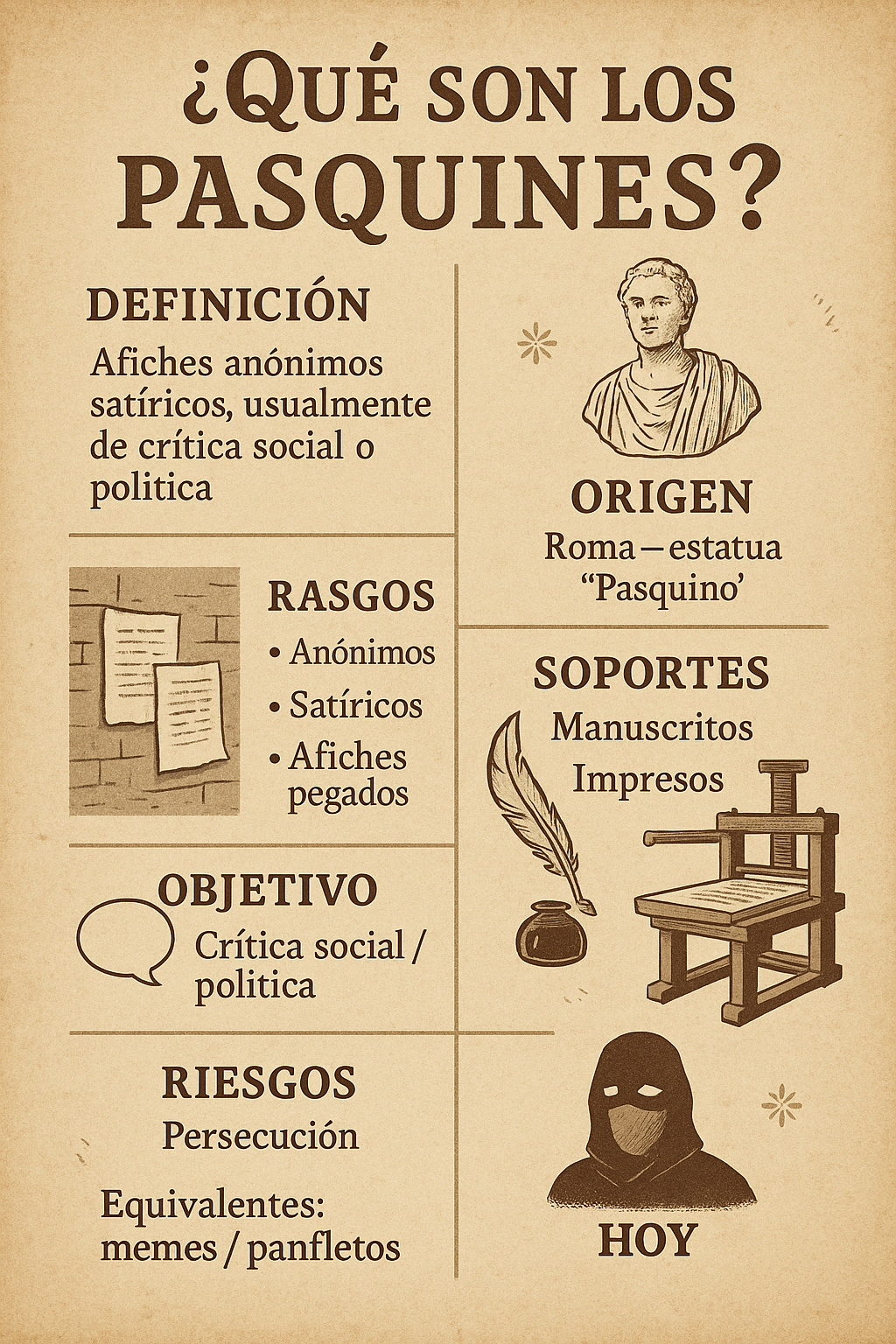No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós
*Retrato de Sofía Casanova, considerada la primera corresponsal de guerra española.
Sofía Casanova (1861–1958) fue una escritora y periodista gallega cuyos reportajes marcaron un hito en la historia del periodismo español. Destacó como cronista internacional y corresponsal de guerra, cubriendo de primera mano acontecimientos trascendentales del siglo XX: la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917 y la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Casanova fue de hecho la primera mujer española que trabajó como corresponsal permanente en el extranjero y corresponsal de guerra, abriendo camino para otras periodistas en una época en que el periodismo era un terreno vedado para las mujeres. Con un estilo literario y sensibilidad humanitaria, narró los horrores de estos conflictos para el diario ABC de Madrid –su principal tribuna– y otros medios, aportando una perspectiva única que unía el rigor informativo con la emotividad del testimonio personal. A continuación se explora su labor periodística, su papel en los grandes sucesos bélicos de su tiempo, su enfoque narrativo e ideológico, los medios en que publicó (especialmente ABC), el impacto de sus crónicas en la sociedad española, así como el reconocimiento que tuvo en vida y la posterior valoración de su figura.
Corresponsal en la Primera Guerra Mundial (1914–1918)
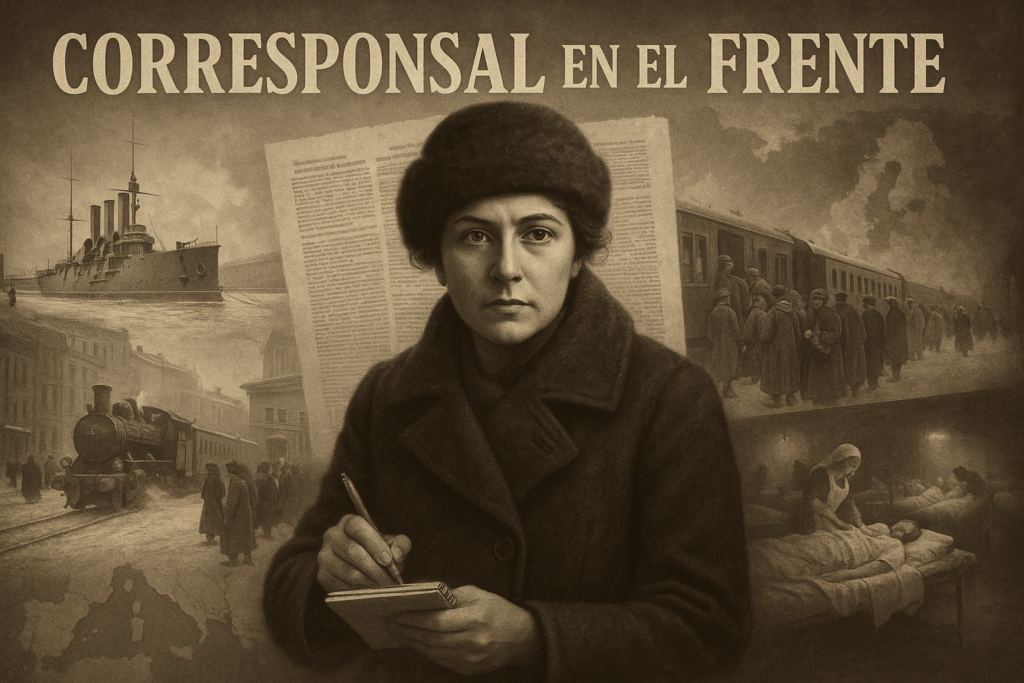
Casanova se encontraba en Polonia cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, lo que la situó in situ en el frente oriental del conflicto. Al iniciarse la guerra, colaboraba como voluntaria de la Cruz Roja en Varsovia, atendiendo a soldados heridos, y esa vivencia directa la llevó a relatar los hechos en primera persona. Su primera crónica fue inicialmente una carta privada desde Varsovia describiendo el estallido de la contienda; dicha carta llegó a manos del director de ABC (Torcuato Luca de Tena), quien decidió publicarla el 15 de noviembre de 1914 bajo el título “Impresiones de Varsovia”. A raíz de ello, ABC contrató a Sofía Casanova como corresponsal en el frente oriental. No era común que una española asumiera este rol entonces, pero Casanova contaba con cualidades excepcionales: dominaba varios idiomas (hablaba ruso, polaco, francés, inglés, entre otros) y conocía profundamente la región tras décadas residiendo allí, lo que le proporcionaba fuentes de información privilegiadas y una comprensión del contexto que ningún otro corresponsal español poseía.
Desde 1915, sus crónicas en ABC narraron el desarrollo de la guerra en el Este de Europa. Casanova describió la vida cotidiana bajo la guerra y el drama del pueblo polaco, atrapado entre los tres imperios que se disputaban su territorio (Alemania, Austro-Hungría y Rusia). En sus artículos combinaba la información factual con observaciones humanas: por ejemplo, anotaba detalles como el cierre de tabernas y la prohibición de vender vodka (que llevó a un aumento insólito en el consumo de colonias y barnices como alcohol sustitutivo). También relató sus propias experiencias como enfermera en hospitales de campaña, incluyendo escenas conmovedoras como la del primer soldado moribundo al que sostuvo de la mano en el quirófano: “Tiene la cabeza destrozada… Me arrodillo y rezo por él… Muere entonces. He visto muchos muertos y agonizantes después. Aquel primero es inolvidable y su recuerdo me duele”. Con este estilo vívido y empático, Casanova transmitía el sufrimiento de los combatientes y de la población civil, algo que las frías notas de agencia de la época rara vez reflejaban. Sus crónicas denunciaron, por ejemplo, la brutalidad de nuevas armas como los gases tóxicos –empleados por primera vez en esa contienda– y el calvario de los refugiados polacos que huían en masa hacia el interior de Rusia ante el avance enemigo. En septiembre de 1915 describió la retirada agónica de la población polaca hacia Moscú tras la invasión alemana, pintando un cuadro dantesco: “Se arrollaron soldados y civiles… cayeron de los brazos maternos las criaturas y sobre ellas y ancianos y débiles pasaban caballos, cañones… Perdiéronse hijos y padres; perecieron familias enteras”. Estas descripciones, lejos de cualquier tono triunfalista, humanizaban la historia: mostraban el día a día de la guerra despojado de épica, visto a través de los ojos de una mujer que recorría hospitales, trincheras y caravanas de desterrados.
El pacifismo y la compasión atravesaban sus escritos de guerra. “La espantosa guerra que ensangrienta Europa es la bárbara expresión de dos ambiciones disputándose la hegemonía del universo: Inglaterra y Germania”, escribía Casanova, criticando la sinrazón belicista desde una postura moral. Y pese a ser española, se solidarizó plenamente con la tragedia polaca: “Siento una íntima satisfacción habiendo perdido en la hecatombe polaca cuanto perdieron todos, los privilegios materiales… nos humillan por inmerecidos”, afirmó, expresando que había compartido las penurias de aquel pueblo como una más. Estas frases evidencian su empatía con los desfavorecidos y su creencia en que la guerra era “la mayor de las inmoralidades”, mensaje adelantado a su tiempo. De hecho, un análisis académico de sus textos confirma que Casanova plasmó en sus crónicas un anhelo constante de paz, reflejando horror ante la destrucción y abogando por la humanidad común por encima de las divisiones nacionales. ABC supo valorar este enfoque: apoyó y publicó casi a diario sus reportajes, otorgándoles un lugar destacado porque aportaban a los lectores españoles una visión vívida y cercana de un conflicto distante geográficamente. Los acontecimientos mismos condicionaron su labor –en ocasiones tuvo que huir de invasiones o lidiar con censura y precariedad en las comunicaciones–, pero aun así logró mantener informados a sus lectores con admirable tenacidad.
Al término de la Primera Guerra Mundial, Sofía Casanova había enviado cientos de crónicas desde el frente oriental. Entre 1915 y 1918 publicó en ABC alrededor de 800 artículos relacionados con la guerra. Gracias a ellos, el público español pudo conocer de primera mano realidades como la lucha por la independencia de Polonia (causa que ella defendía apasionadamente) o la situación de los civiles en zonas devastadas. Su labor alcanzó tal notoriedad que, al regresar brevemente a España en 1919 tras la contienda, fue recibida como una heroína: miles de personas la aclamaron en las calles de A Coruña –su tierra natal– para celebrar su vuelta “del infierno” de la guerra. España, país neutral durante la Gran Guerra, había seguido con avidez las crónicas de Casanova en ABC, y su figura se convirtió en sinónimo de información veraz y compromiso humanitario. En reconocimiento a su trabajo, ese mismo año 1919 fue nombrada Académica de Honor de la Real Academia Gallega, y poco después el gobierno español le otorgó la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia (1918) y la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII (1925). Incluso se llegó a proponer su candidatura al Premio Nobel de Literatura de 1925, respaldada por su prestigio literario y periodístico.
Enviada especial en la Revolución Rusa (1917)
Mientras la Primera Guerra Mundial aún se desarrollaba, Sofía Casanova fue testigo directo de otro acontecimiento histórico: la Revolución rusa de 1917. A mediados de la guerra, su propia situación como refugiada la llevó a internarse en Rusia junto con miles de polacos que huían de la invasión alemana. En 1915 Casanova se trasladó de Varsovia a San Petersburgo/Petrogrado, de modo que residía allí cuando en 1917 cayó el régimen zarista y estalló la revolución bolchevique. Pocos corresponsales extranjeros presenciaron de primera mano estos sucesos –y menos aún escribiendo en español–, pero Casanova estaba en el mismo centro del vórtice revolucionario, y supo narrarlo para ABC con un dramatismo y una inmediatez excepcionales. Sus crónicas desde Petrogrado, conservadas hoy en la hEmeroteca digital de ABC, todavía palpitan con “la electricidad estática de los grandes testimonios” de la historia.
En sus artículos, Casanova describió escenas como los cañonazos del crucero Aurora retumbando por la ciudad en la noche del 7 de noviembre de 1917 (el asalto al Palacio de Invierno). “Al escribir estas líneas se oyen los primeros cañonazos dirigidos a la roja enorme mole del Palacio de Invierno…”, comienza una de sus crónicas, haciendo partícipe al lector del momento exacto en que los bolcheviques lanzan su ataque.
Podría pensarse que esas palabras salieron de la pluma de John Reed –el famoso periodista norteamericano que relató la Revolución rusa–, pero no: son de Sofía Casanova, la corresponsal de ABC en San Petersburgo. Con 56 años de edad en 1917, Casanova no era ya una reportera novata sino una mujer madura y curtida; aun así, mostró una valentía y energía formidables para cubrir el caos revolucionario. Separada de su marido y con sus hijas ya adultas, “parece vivir la libertad de movimientos de una nueva juventud”, comenta un cronista, señalando cómo se lanzaba a la calle a pesar de su miopía (se negaba a usar gafas en público) para no perder detalle de aquellos sucesos trascendentales
.

Casanova narró la caída del régimen zarista con agudeza. Informó sobre el escándalo de Rasputín (y recogió el rumor de su asesinato y hallazgo del cuerpo en el río Nevá), sobre la abdicación del zar Nicolás II en marzo de 1917 y el ascenso del gobierno provisional de Kerenski. Algunas de sus crónicas criticando la corrupción y misticismo de la corte imperial irritaron tanto a las autoridades rusas que la embajada zarista en Madrid consiguió que fuesen censuradas en ABC. Sin embargo, Sofía inicialmente mantuvo cierta esperanza en que la revolución pudiera traer un cambio positivo si evitaba la venganza de clases: “Si la Revolución rusa llega a reconstituir el país sin que nublen sus etapas las represalias, el odio de las clases… será el espíritu de esta revolución digno… sustituir la tiranía por la justicia, la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos”, escribía en los primeros meses de 1917, antes del triunfo bolchevique. Relataba esos momentos con mezcla de admiración cautelosa y aprensión, consciente de estar presenciando un “episodio decisivo” cuyo desenlace era incierto.
Tras el golpe de Estado bolchevique de octubre de 1917 (el Octubre Rojo), el tono de Casanova viró a la desilusión. La periodista pronto “abandona las esperanzas” depositadas en el nuevo régimen al ver la ola de violencia desencadenada. En sus crónicas denunció el “terrorismo de abajo” que a su juicio habían impuesto los bolcheviques, acusándolos de sustituir el antiguo absolutismo zarista por otro absolutismo revolucionario. No obstante, su postura ideológica antibolchevique no le impidió intentar comprender a los revolucionarios. Casanova “procura acercarse a ellos y comprenderlos”, admirando incluso “su fuerza de voluntad” y matizando los prejuicios de su entorno burgués que los tildaban simplemente de hordas de asesinos. Buena prueba de su esfuerzo por entender el nuevo poder fue la entrevista exclusiva que consiguió con León Trotski en diciembre de 1917. Desafiando sus miedos, se aventuró bajo una nevada espesa hasta el Instituto Smolny, sede del gobierno bolchevique, decidida a hablar con el flamante comisario de Asuntos Exteriores. “Me preguntan a dónde voy; respondo que voy a ver al comisario Trosky”, escribe Casanova sobre aquella incursión, que realizó acompañada únicamente de su leal sirvienta gallega, Josefa. Logró que Trotski la recibiera y conversó con él –antes incluso que John Reed, quien también le entrevistaría más tarde– obteniendo un testimonio único para ABC. En el artículo resultante, titulado “En el antro de las fieras”, Casanova describió a Trotski en persona (“podría pasar por un artista decadente”, observó, a la vez que reconocía en él “un valor irreemplazable en la Rusia actual”). Vale destacar que tras la entrevista, Sofía intentó interceder secretamente por sus dos cuñados polacos –aristócratas nacionalistas detenidos por los bolcheviques–, pero pese a sus esfuerzos ambos acabarían ejecutados meses después. Este hecho personal agravó su aversión al régimen bolchevique.
A través de sus vívidas crónicas, Casanova hizo partícipes a los lectores españoles del torbellino revolucionario. Contó, por ejemplo, el I Congreso Panruso de Soviets de 1918, donde Lenin proclamó abiertamente: “Somos el primer gobierno del mundo que declara abiertamente hacer la guerra civil y empeñados estamos en continuarla…”, frase que ella reprodujo alarmada. Informó sobre cómo el escritor Máximo Gorki, tras criticar inicialmente a los bolcheviques, capituló y aceptó un cargo en su administración (Comisario de Bellas Artes). También documentó los estragos de la guerra civil naciente: “En un solo día de 1918 se detienen a 17.000 personas en San Petersburgo… El hambre, el cólera, el suicidio acaban con muchas vidas en esos campos de concentración de los conspiradores… Las gentes lloran, enloquecen, se suicidan o asesinan…”. En medio de ese horror, Casanova se confesaba sobrepasada por la compasión: “Yo, en el torbellino de los desesperados, tengo una pena por todos que me rinde”, escribió, acuñando la poderosa imagen del “torbellino de los desesperados” para describir la Rusia sumida en el caos.
Sus reportajes de la Revolución rusa causaron gran impacto en España. Gracias a ella, el público español descubrió desde dentro un proceso histórico complejo y distante. Casanova divulgó realidades de esa Europa oriental tan lejana para los españoles, acercando, por ejemplo, la figura de escritores polacos como Henryk Sienkiewicz (autor de Quo Vadis?), cuyas obras ella misma traducía y comentaba en ABC. Su prisma conservador hacía que sus crónicas advirtieran sobre los excesos revolucionarios, algo que resonó especialmente entre los lectores católicos y monárquicos en España, reforzando en parte la visión antibolchevique en esos sectores. No obstante, incluso críticos ideológicos reconocían el valor documental y literario de sus textos. Hoy, sus crónicas de 1917 se consideran testimonios de enorme valor histórico, comparables a las de corresponsales internacionales más célebres, solo que durante décadas permanecieron sepultadas en archivos hasta su reciente recuperación en antologías y estudios.
Crónicas durante la Segunda Guerra Mundial (1939–1945)
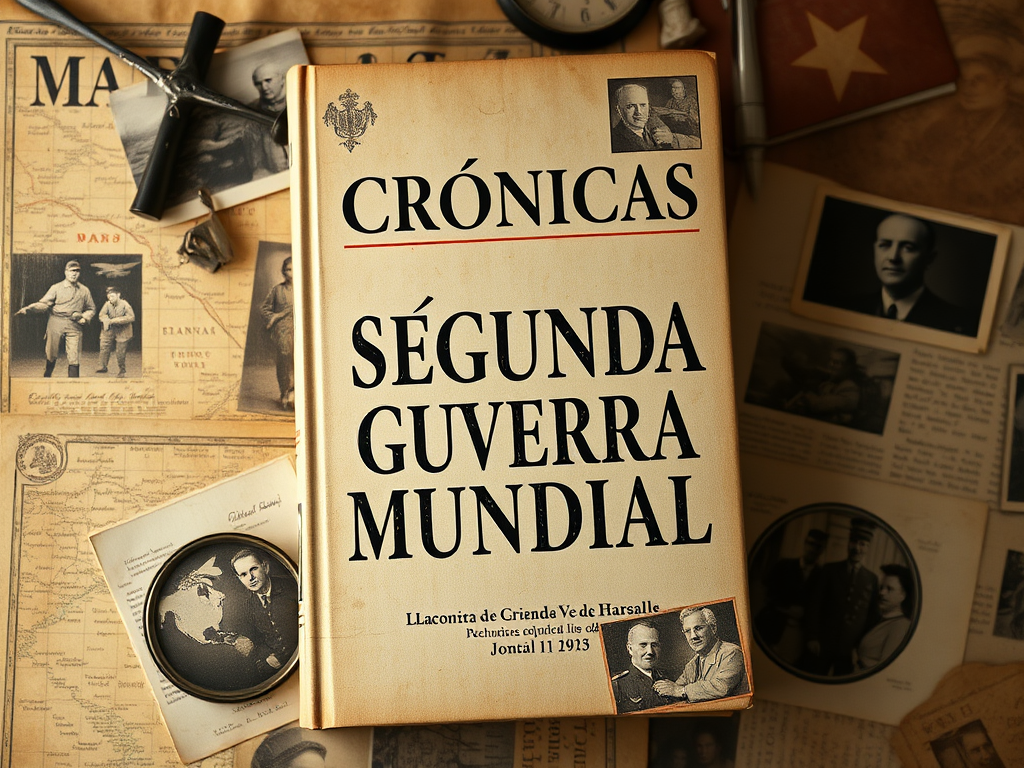
La longeva carrera de Sofía Casanova como corresponsal continuó en entreguerras y llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, aunque en esta etapa su voz acabó silenciada por circunstancias adversas. Casanova pasó la década de 1920 y 1930 alternando estancias entre Polonia (su patria adoptiva) y España, y siguió escribiendo tanto artículos periodísticos como libros y ensayos. Durante los años 20 gozó de gran prestigio: era considerada una experta en asuntos de Europa oriental, impartía conferencias y colaboraba en prensa sobre la nueva Polonia independiente y la situación internacionals. Sus convicciones ideológicas se fueron decantando cada vez más hacia el conservadurismo: profundamente católica y monárquica, terminó apoyando abiertamente al bando sublevado de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española (1936–1939). De hecho, en 1938 viajó a la zona franquista (Burgos) donde Franco la recibió personalmente, otorgándole honores por sus servicios propagandísticos a la “causa nacional”. Durante ese periodo, Casanova escribió artículos alineados con la visión franquista, lo que afianzó su fama dentro del campo nacionalista.
Sin embargo, su independencia moral pronto la llevó a un conflicto con el régimen al que había adherido. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Sofía Casanova vivió nuevamente los horrores de una guerra en territorio polaco. Tenía ya casi 80 años, pero permaneció en Polonia durante la invasión nazi de 1939 y la ocupación que siguió. Desde Varsovia, logró enviar a ABC algunas crónicas iniciales de la guerra, narrando, por ejemplo, los bombardeos alemanes sobre la capital polaca y las penurias de la población civil. Su objetivo, como siempre, fue dar a conocer la verdad de lo que ocurría: denunció abiertamente la extrema dureza de la ocupación nazi, incluyendo la persecución y exterminio de judíos en guetos y campos de concentración. Estos escritos, desgarradores y sinceros, tuvieron una consecuencia imprevista: molestaron a la censura franquista. España, aunque no beligerante en la IIGM, era gobernada entonces por Franco, cuyo régimen guardaba simpatías hacia Hitler en los primeros años de la guerra. Las denuncias de Casanova sobre las atrocidades nazis resultaban incómodas en la prensa española controlada por el Estado. Por ello, a medida que avanzaba la guerra mundial, ABC dejó de publicar sus crónicas procedentes de Varsovia –fueron censuradas o “congeladas”–, poniendo fin forzoso a su labor como corresponsal. Hacia 1941–1942, tras la invasión alemana de la URSS, la línea oficial del franquismo todavía era germanófila; Casanova, en cambio, jamás ocultó su repulsa hacia el nazismo, una postura valiente pero que le costó el altavoz mediático. Además, tras 1941 Polonia quedó tras el telón de acero de la ocupación alemana primero y soviética después, lo que materialmente dificultó cualquier comunicación con España. Aún así, consta que su última crónica en ABC data de 1944, antes de quedar totalmente incomunicada.
Durante la guerra, Sofía vivió en carne propia tragedias familiares: su yerno polaco murió en un campo de concentración nazi y ella misma sufrió privaciones extremas en la Varsovia ocupada. Según testimonio de su biógrafa Rosario Martínez, la Segunda Guerra Mundial fue “el conflicto que más le marcó” debido a la brutalidad sin límites que presenció. Casanova llegó a ver el Gueto de Varsovia y enterarse del destino de los judíos deportados, experiencias que la llenaron de dolor e indignación. Escribió artículos denunciando esa “barbarie”, pero en la España de la época tales denuncias eran políticamente ingratas. Su protector en Madrid, Ramón Serrano Súñer (cuñado de Franco y Ministro, afín a los nazis), dejó de brindarle apoyo cuando vio que Sofía no callaba sus críticas a Hitler. Así, la pluma de Casanova fue acallada en los años finales de su vida, no por falta de coraje o claridad de ella, sino por la censura y el aislamiento. Después de 1945, con Polonia bajo dominio soviético, Casanova quedó atrapada allí sin posibilidad de regresar a España (Franco no facilitó su repatriación). Pasó sus últimos años en Poznań, viviendo discretamente con su familia polaca. Murió en 1958, con 96 años, lejos de su patria, casi ciega pero aún escribiendo sus impresiones ayudada de un cartón para acercar el papel a sus ojos. Para entonces, su figura en España se había desvanecido hasta convertirse en poco más que un recuerdo borroso de otra época.
Estilo narrativo e ideología de sus crónicas
Sofía Casanova desarrolló un estilo periodístico singular, marcado por la combinación de narrativa humanista, rigor documental e interpretación ideológica. Por un lado, sus crónicas destacaban por el enfoque narrativo-literario: escribía en primera persona, con vivos detalles sensoriales y emotivos, logrando sumergir al lector en los acontecimientos como si los viviera a su lado. Este estilo, forjado también en su faceta de novelista y poeta, añadía valor literario a sus reportajes y los hacía muy atractivos para el público. Casanova “humanizaba los grandes acontecimientos históricos”, según señala la investigadora Amelia Serraller: no se centraba en cifras o comunicados militares, sino en las historias de personas concretas atrapadas en el torbellino de la historia. Sus descripciones de madres huyendo con bebés, de heridos agonizantes, de multitudes hambrientas, daban rostro humano a conflictos que de otro modo podrían parecer remotos. Era, como la definió ABC, una periodista “volcada en socorrer a los más débiles”, ya fuese literalmente (como enfermera) o mediante la denuncia escrita de las injusticias. También fue precursora en entender la información de guerra de forma moderna: huyó del tono grandilocuente y patriotero habitual en la prensa de la época, para ofrecer en cambio crónicas sinceras, críticas y centradas en lo moral. Por ejemplo, señalaba constantemente “la guerra como la mayor de las inmoralidades”, reflejando una conciencia ética muy adelantada a su tiempo.
Al mismo tiempo, la obra periodística de Casanova estuvo atravesada por su visión ideológica personal, que fue evolucionando con las décadas pero mantuvo ciertos ejes constantes. Era profundamente católica y conservadora, defensora de la monarquía y los valores tradicionales españoles. Esta cosmovisión se refleja en sus escritos, por ejemplo, en su horror hacia la violencia revolucionaria y su rechazo del bolchevismo, al que tildaba de “terror de abajo” y asociaba al caos moral. Vivió la Revolución rusa como un ataque a los principios religiosos y al orden social que ella apreciaba, lo que afianzó su antibolchevismo visceral (así la calificarían algunos). Sin embargo, su antítesis ideológica no la llevó a deshumanizar al enemigo: a diferencia de muchos reaccionarios de su tiempo, Casanova hizo el esfuerzo por entrevistar y entender a figuras como Trotski, mostrando cierta objetividad periodística y curiosidad intelectual más allá de sus prejuicios. Por su entorno familiar polaco y sus tragedias personales (el fusilamiento de sus cuñados por los rojos), sí desarrolló un odio particular al comunismo soviético, pero siempre mantuvo un fuerte sentido de compasión universal. Así, podía condenar la ideología bolchevique pero a la vez compadecer el sufrimiento del pueblo ruso bajo la guerra civil –pueblo al que veía también como víctima en última instancia–.
Su postura durante la Guerra Civil Española fue coherente con sus creencias: apoyó al bando nacional de Franco, viendo en él al defensor de la religión y la patria frente al comunismo. Esto la alineó con la prensa conservadora española, convirtiéndola “en una de las voces del periodismo conservador” de la época. Sin embargo, Casanova resultó ser ideológicamente más heterodoxa de lo que cabría suponer: era capaz de aplaudir a Franco y al mismo tiempo odiar a Hitler, del mismo modo que defendía a la Iglesia pero también simpatizaba con ciertas causas de emancipación femenina. De hecho, en su juventud había apoyado iniciativas de beneficencia y educación para mujeres humildes (fundó el Instituto de Higiene Popular en Madrid) y no se la puede considerar antifeminista; al contrario, fue pionera femenina en espacios dominados por hombres y siempre alentó la instrucción de la mujer. Esta complejidad ideológica –una mezcla de tradicionalismo, humanismo cristiano y vivencias cosmopolitas– la hizo difícil de encasillar. En todo caso, su punto de vista católico-nacionalista impregnó muchas de sus interpretaciones: veía la Historia como una batalla entre el bien y el mal (civilización cristiana vs. barbarie atea, por ejemplo) y con frecuencia enmarcó sus relatos con comentarios morales o patrióticos. Pese a ello, su calidad narrativa y honestidad testimonial suelen brillar por encima del sesgo. Sus contemporáneos la valoraron más por lo que contaba que por cómo opinaba –y ABC mismo aprovechó su talento sin limitarlo, incluso cuando sabían de su “visceral antibolchevismo”, entendiendo que su personalidad y campo de acción iban más allá de cualquier cliché ideológico.
Medios para los que escribió (especialmente ABC)
El diario ABC de Madrid fue, sin duda, el medio que catapultó a Sofía Casanova a la fama periodística y con el que mantuvo la relación profesional más estrecha. Casanova comenzó a colaborar con ABC en 1914-1915 y continuó enviando crónicas al periódico durante casi treinta años, hasta 1944. Sus artículos aparecían con frecuencia en portada o en páginas destacadas, firmados muchas veces como “S. Casanova (desde Varsovia/Petrogrado)”, convirtiéndose en una de las corresponsales estrella del diario. En total, se calcula que Casanova publicó alrededor de 800 crónicas en ABC entre 1915 y 1944. Además de las grandes coberturas de guerra ya mencionadas, escribió para ABC crónicas culturales, entrevistas y análisis de la Europa de entreguerras. Su objetivo confeso era dar a conocer al lector español la idiosincrasia del pueblo polaco (su segunda patria) y acercar las realidades de Europa oriental a España. En ese empeño, ABC fue su plataforma ideal: el periódico –de ideología monárquica y católica, afín a la suya– apoyó difundir tanto las noticias bélicas como las crónicas costumbristas que ella enviaba. Por ejemplo, Casanova narró en ABC la construcción del nuevo Estado polaco tras 1918, presentó a poetas y líderes polacos al público español, e informó sobre movimientos sociales europeos (sufragismo, sindicalismo) desde una óptica hispana. Cabe destacar que ABC la acreditó formalmente como corresponsal, con contrato y salario, lo cual no era usual para una mujer entonces –no fue una simple colaboradora ocasional, sino parte del plantel estable del diario.
Si bien ABC fue su tribuna principal, Sofía Casanova también colaboró con otros medios de prensa españoles e internacionales. Antes de la guerra, publicó en periódicos madrileños como La Época, El Liberal o El Imparcial, así como en revistas gallegas y la revista Galicia de Curros Enríquez. Tras adquirir renombre, sus escritos traspasaron fronteras: llegó a colaborar con la prensa polaca (Gazeta Polska) e incluso envió artículos al prestigioso The New York Times, que la citó como analista de la situación europea. Su dominio de los idiomas y su posición única entre España y Polonia le permitieron actuar casi como “embajadora cultural” entre ambos países. De hecho, trabajó constantemente por estrechar lazos hispano-polacos, promoviendo intercambios culturales y comprensión mutua a través de sus textos . Se puede afirmar que fue una suerte de relaciones públicas entre España, Rusia y Polonia mediante sus escritos y redes de contactos. Cabe mencionar que Casanova también fue autora de libros periodísticos; por ejemplo, recopiló sus experiencias rusas en La revolución bolchevista. Diario de un testigo, y sus memorias de la corte zarista en En la corte de los zares, entre otros títulos. Estas obras tuvieron difusión en círculos intelectuales, aunque su alcance popular fue menor que el de sus artículos en prensa.
En suma, Sofía Casanova desarrolló su labor periodística en una amplia gama de publicaciones, pero su nombre quedó especialmente ligado a ABC, diario en el que fue pionera y figura emblemática. La hemeroteca digital de ABC aún conserva sus crónicas, que hoy son redescubiertas por investigadores y curiosos, sirviendo de puente documental a aquellos convulsos años. Su estilo hizo escuela en cierto modo, inspirando a otras mujeres a entrar en el reporterismo y demostrando a la profesión que una periodista española podía cubrir asuntos internacionales con la misma calidad que sus pares masculinos.
Impacto de sus crónicas en la opinión pública española
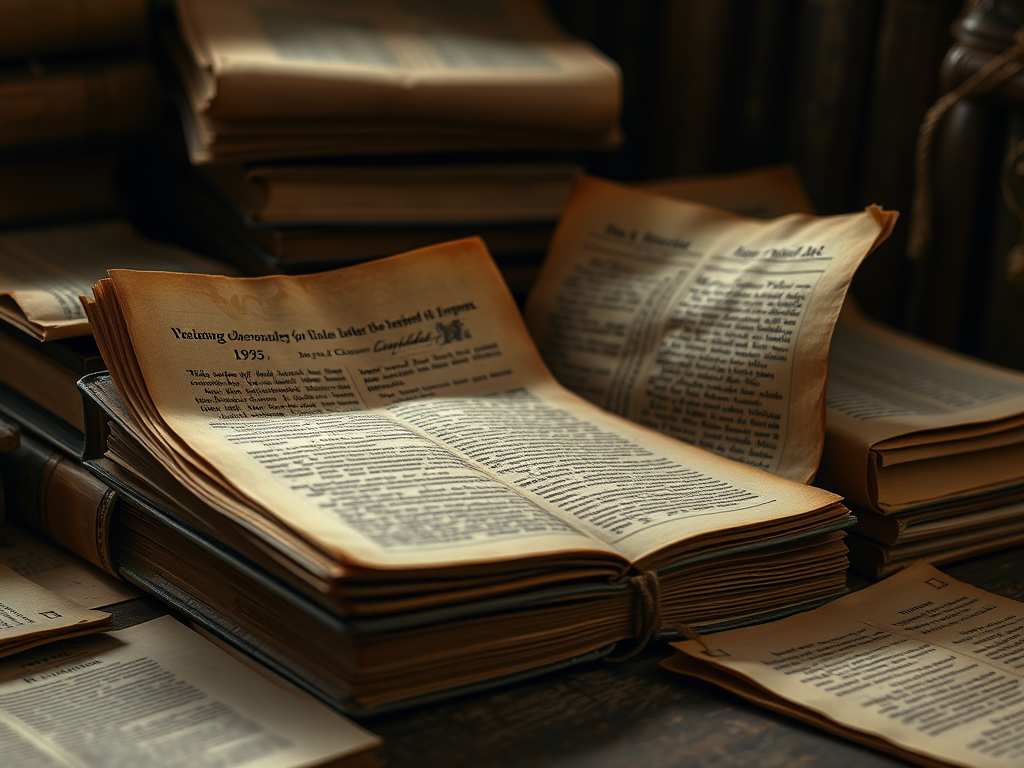
Las crónicas de Sofía Casanova tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública española de las primeras décadas del siglo XX. En una época en que España permaneció neutral en la Gran Guerra y relativamente aislada de los epicentros europeos, las vívidas narraciones de Casanova abrieron una ventana informativa hacia el exterior. Sus relatos sobre la Primera Guerra Mundial acercaron a los lectores españoles realidades desconocidas: gracias a ella, muchos supieron de la tragedia de Polonia (país por cuya independencia España luego sentiría simpatía), de la devastación de ciudades orientales o del surgimiento del bolchevismo en Rusia. Su enfoque emotivo movió conciencias: los lectores de ABC sentían la guerra no como algo lejano, sino casi como propia, al leer sobre familias destrozadas, refugiados hambrientos o combatientes moribundos contados con tanta humanidad. Esto generó corrientes de empatía y solidaridad. Por ejemplo, tras sus crónicas, en España se multiplicaron las iniciativas de ayuda a huérfanos y refugiados de guerra europeos (la propia Casanova canalizó donativos para niños polacos). Del mismo modo, sus denuncias de la guerra química y de las masacres contribuyeron a un sentimiento pacifista entre amplios sectores cultos españoles, reforzando la convicción de que España había hecho bien en no participar en la contienda.
En el terreno ideológico, las crónicas de Casanova también influyeron en la percepción del comunismo y los eventos de Rusia. Sus testimonios sobre la Revolución de 1917, publicados en la prensa de un país mayoritariamente católico, sirvieron para alertar acerca de los excesos revolucionarios. Para muchos lectores conservadores, Sofía Casanova confirmó los temores sobre el “peligro rojo”, alimentando una actitud recelosa hacia las ideas bolcheviques en los años 20 y 30. Sin embargo, su retrato matizado (reconociendo también la miseria del pueblo ruso bajo el zarismo) dio cierta profundidad al debate, no reduciéndolo todo a propaganda. De hecho, las izquierdas españolas también leían a Casanova; algunos intelectuales republicanos reconocían el valor de sus crónicas como evidencia de los horrores de la guerra en general, más allá del color político. Es significativo que en los años 1930, mientras otros corresponsales pioneros como Manuel Chaves Nogales o Enrique Gómez Carrillo eran celebrados en tertulias, Sofía Casanova era ya una referencia temprana: se sabía que ella “había estado allí antes que nadie” narrando guerras mundiales. Su figura mostró que la prensa española podía tener alcance global, y eso elevó el prestigio del periodismo español ante el público local.
A nivel popular, Sofía Casanova se convirtió en una personalidad muy conocida. Sus éxitos fueron recogidos en periódicos y revistas: se la presentaba como “la española que ha visto la Guerra cara a cara” o “nuestra heroína de la pluma”. Cuando visitó España tras la Primera Guerra Mundial, como se señaló, recibió homenajes públicos multitudinarios También ofreció conferencias en ateneos y círculos intelectuales, siempre con gran asistencia, pues el público quería escuchar de primera mano sus anécdotas del frente y sus reflexiones sobre el mundo convulso. Durante los años 20, Casanova fue conferenciante estrella sobre temas rusos y polacos, contribuyendo a formar la opinión pública informada. En la prensa de provincias españolas se reseñaban sus charlas y se la elogiaba como “excelente oradora, culta y de vasta experiencia internacional”. Este reconocimiento en vida indica cuánto calaron sus crónicas en la sociedad española de entonces.
No menos importante, su ejemplo inspiró a otras mujeres españolas a adentrarse en el periodismo y en la corresponsalía. Hasta entonces, el reporterismo de guerra había sido territorio masculino casi exclusivo. Casanova rompió ese “techo de cristal” sin proponérselo, simplemente haciendo su trabajo con pasión. Después de ella, vendrían más mujeres corresponsales y reporteras –su legado abrió puertas. En palabras de RTVE, “sin pretenderlo, Sofía Casanova encabezó su propio 8M”, pues “detrás de ella y gracias a su labor, vinieron más mujeres” periodistas. La influencia de Casanova en la opinión pública, por tanto, no se limita a sus textos, sino que abarca su papel de pionera social.
Reconocimiento en vida
Sofía Casanova fue ampliamente reconocida y honrada en vida por su labor literaria y periodística, así como por su faceta humanitaria. Ya en su juventud había logrado cierto renombre como poetisa –a los 15 años publicó sus primeros poemas en Faro de Vigo y llegó a recitarlos ante el propio rey Alfonso XII, quien incluso costeó la edición de uno de sus libros de poesía. Pero sería tras sus hazañas como corresponsal de guerra cuando recibiría los mayores honores:
- En 1919, como se mencionó, fue aclamada públicamente en Galicia y nombrada Académica de Honor de la Real Academia Gallega (había sido miembro correspondiente desde 1905, pero este título honorífico coronaba su prestigio)abc.es. Cabe señalar que muy pocas mujeres de la época alcanzaron semejante distinción académica.
- Recibió altas condecoraciones civiles del Estado español: la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia en 1918 (por sus servicios altruistas durante la guerra, ayudando a enfermos y refugiados) y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII en 1925 (en reconocimiento a sus méritos culturales y literarios). Estas condecoraciones la equipararon a grandes prohombres de la nación en cuanto a reconocimiento oficial.
- Candidatura al Premio Nobel: En 1925 su nombre sonó para el Nobel de Literatura, auspiciado por sectores que admiraban su prosa y su condición de testigo de la Gran Guerra. Si bien no resultó nominada formalmente por la Academia Sueca, el hecho de proponerse su candidatura refleja la alta estima de la que gozaba. No olvidemos que Casanova había publicado novelas, obras de teatro y poesía además de sus crónicas, y era considerada una escritora de talento polifacético.
- Homenajes públicos y medallas: Diversas instituciones le rindieron tributo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de A Coruña le entregó la Medalla de Oro de la ciudad en los años 20. Asociaciones de prensa la nombraron socia de honor. También en Polonia fue condecorada por sus esfuerzos en favor de la independencia polaca (se le atribuye haber ejercido cierta diplomacia cultural que mejoró la imagen de Polonia en España).
- Prestigio intelectual: Casanova mantenía amistad con destacadas figuras de la cultura. Benito Pérez Galdós, el gran novelista, admiraba su obra –él mismo dirigió una representación de una obra de teatro suya (La madeja, estrenada en 1913 en el Teatro Español) y posó en fotografías junto a ella. Emilia Pardo Bazán, Ramón del Valle-Inclán y otros escritores de la época la trataban con respeto. Fue miembro activa del Ateneo de Madrid y de tertulias literarias selectas desde joven. Todo esto indica que en vida fue considerada una intelectual notable, no solo una cronista aventurera.
- Encuentro con Franco: Durante la Guerra Civil, Francisco Franco quiso conocer personalmente a la ya legendaria Sofía Casanova. La recibió en Burgos en 1938 y le expresó su admiración, usándola también como símbolo propagandístico (la “escritora gallega ilustre” que apoyaba el Alzamiento). Mientras apoyó al régimen, éste le otorgó honores y facilidades –aunque luego, como vimos, la relación se enfrió cuando ella criticó a Hitlere.
En resumen, Sofía Casanova llegó a ser una mujer importante en su época, admirada por su cultura, su trayectoria literaria y su compromiso con los desfavorecidos. Su “sueño”, según dijo, era hermanar a sus dos patrias (España y Polonia) mediante el conocimiento mutuo, y en gran medida lo logró a través de sus escritos. Ese sueño también le valió reconocimientos en Polonia: tras la independencia polaca (1918) la élite intelectual de allí la acogió como una de los suyos; su esposo Wincenty Lutosławski provenía de una familia patriótica polaca, y Sofía abrazó con entusiasmo la causa polaca, lo cual los polacos siempre le agradecieron. Vivió sus últimos años discretamente, pero no en el olvido total: la prensa franquista ocasionalmente la mencionaba con respeto como “nuestra insigne corresponsal en Polonia”. No obstante, su aislamiento tras 1938 la fue apartando de los focos.
Legado y valoración posterior de su figura
Tras su fallecimiento en 1958, Sofía Casanova cayó en un periodo de relativo olvido histórico, especialmente fuera de Galicia. Varias razones contribuyeron a ello. En primer lugar, no regresó a España después de 1938, por lo que durante las dos últimas décadas de su vida estuvo ausente físicamente del panorama cultural español. Esto hizo que su figura se desdibujara en la memoria colectiva a medida que surgían nuevas generaciones que ya no la habían leído en directo. Además, la dictadura franquista, si bien la había ensalzado cuando le fue útil, no perpetuó su recuerdo de forma destacada después de la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente influyó el hecho de que Casanova era una personalidad compleja, “demasiado compleja para convertirse en una bandera inmaculada”, como señaló un analista: fue una mujer de encrucijadas, capaz de amar a Franco pero odiar a Hitler, de defender a la Iglesia pero también mostrar empatía feminista. En la narrativa oficial era difícil encajar a alguien con tales matices, y por ello no fue instrumentalizada como heroína ni por el franquismo tardío ni por el régimen democrático posterior, que tendía a ver con recelo a quienes habían apoyado a Franco.
Así, su huella se fue borrando. Enciclopedias y manuales de historia del periodismo apenas la mencionaron durante décadas. Mientras otros corresponsales pioneros españoles, como el citado Chaves Nogales, fueron redescubiertos y celebrados a partir de los años 2000, Sofía Casanova permaneció marginada en los círculos académicos. En 2001, su biógrafa Rosario Martínez lamentaba que al recordar a Casanova se mencionasen “solo sus errores y su adhesión” al franquismo, perdiéndose de vista la grandeza de su labor profesional. Que hubiese estado del lado equivocado de la Historia (apoyando a Franco) seguramente afectó a la mirada que la España democrática tenía sobre ella. Además, el hecho de haber vivido y muerto tras el telón de acero dificultó el acceso a sus archivos personales y a su figura para investigadores occidentales durante la Guerra Fría.
No obstante, en las últimas décadas ha habido un resurgir de interés por Sofía Casanova y una revalorización de su legado. Varios hitos han contribuido a “rescatarla” del olvido:
- Estudios académicos: Historiadores del periodismo y estudios de género han empezado a reivindicarla como la primera corresponsal de guerra española y a analizar sus escritos. Se han publicado tesis y artículos (por ejemplo, un trabajo de la Universidad de Valladolid en 2019 analizó detalladamente sus crónicas de ABC durante la Gran Guerra) que iluminan su aporte. También se la incorpora ya en monografías y obras sobre periodistas históricos.
- Antologías y reediciones: En 2022 se publicó De guerra, revolución y otros artículos, una antología que recopila 150 de las crónicas de Sofía Casanova (1914–1958) seleccionadas y anotadas por la eslavista Amelia Serraller Calvo. Esta obra, coeditada por La Umbría y la Solana y Los Libros de Fronterad, busca acercar sus textos tanto al gran público como al ámbito académico actual. Asimismo, algunas de sus obras literarias han sido reeditadas: la editorial Torremozas recuperó en 2018 su poemario Fugaces (1898). También se reimprimió La revolución bolchevista. Diario de un testigo en 1989 y posteriormente. Todo esto ha facilitado que nuevas generaciones puedan leerla.
- Divulgación mediática: Medios de comunicación han comenzado a difundir su historia. En 2013, por ejemplo, el diario ABC –su antiguo periódico– le rindió homenaje con una semblanza titulada “Casanova, corresponsal frente al horror”, reconociendo que la Historia había menospreciado su esfuerzo y destacando la necesidad de recordarla justo al conmemorarse el centenario de la Primera Guerra Mundial. En 2023, coincidiendo con el contexto de la guerra en Ucrania, varios artículos (en RTVE, El País, Ethic, Infobae, etc.) han reivindicado la figura de Casanova, estableciendo paralelismos entre sus crónicas y la situación actual en Europa del Este. También se han realizado programas de radio y documentales: por ejemplo, RNE le dedicó un reportaje (“Sofía Casanova, primera española corresponsal de guerra”)rtve.es, y un documentalista, Marcos Gallego, ha investigado su vida para un posible filme-
- Reconocimiento institucional: Organismos como el Instituto Polaco de Cultura en Madrid han apoyado actos en su memoria. En 2013, dicho Instituto y la Casa del Lector organizaron un evento para recordar a Sofía Casanova, subrayando que “a pesar de ser tan valiosa, ha quedado casi en el olvido”, y buscando “hacer justicia” a su legado junto con ABC y con su querida Polonia. En Polonia, por cierto, nunca fue del todo olvidada: es recordada como Zofia Casanova, una amiga de Polonia que narró al mundo sus desventuras; en Poznań existe una placa en su honor.
Gracias a estos esfuerzos, hoy su legado está más vivo que nunca. Se la reconoce como pionera del periodismo de guerra, una mujer adelantada a su tiempo que rompió barreras de género sin proponérselo. Su nombre empieza a salir del círculo de especialistas para sonar también ante el gran público, aunque todavía queda camino para situarla en el lugar que merece. Tal y como se pregunta la ex-embajadora de Polonia Marzenna Adamczyk en el prólogo de la antología de sus crónicas: “¿Cómo ha podido caer en el olvido?”. Esa pregunta por fin está encontrando eco, y la figura de Sofía Casanova está siendo redescubierta bajo una luz más justa: la de una cronista excepcional, testigo privilegiada de los grandes cataclismos del siglo XX, cuya pluma combinó la pasión literaria con la conciencia humanitaria para impactar a toda una generación de lectores. Su vida es digna de una novela o una película, y de hecho así se la está presentando en la actualidad. En definitiva, la valoración contemporánea de Sofía Casanova la reivindica como lo que fue: una reportera y escritora valiente, culta y comprometida, cuyo legado periodístico –tras años de sombra– renace como fuente indispensable para entender la historia y la evolución del reporterismo de guerra en España.
Fuentes: La información y citas presentadas provienen de diversas fuentes periodísticas y académicas conectadas, entre ellas artículos de prensa (ABCabc.esabc.esabc.esabc.es, El Paíselpais.comelpais.comelpais.comelpais.com, RTVErtve.esrtve.es, Ethicethic.esethic.es, Infobae, etc.), así como el resumen de un trabajo universitario sobre Casanova uvadoc.uva.es. Todas ellas coinciden en destacar la singular trayectoria de Sofía Casanova como corresponsal de guerra pionera, el carácter humano de sus crónicas, su perspectiva conservadora pero empática, el impacto que tuvo en su tiempo y el renovado interés que suscita su figura en la historiografía del periodismo. BNE.